En el fondo del valle anida una plaza: una iglesia y un jardín, pegados al cementerio. El consultorio con la botica, la escuela y la cantina. Y detrás de la iglesia languidece un río, con un puente de piedra por donde cruzan el día y la noche.
La aldea queda sostenida en brazos de tres montañas con faldas escalonadas, que forman terrazas en las se mecen cultivos de vid y algún almendro.
Mirando desde una cumbre, las casas salpican pecas de teja roja por todo el valle y se asoman desde las terrazas a mirar la plaza.
En Sucrelagua flota el tiempo, que se ausenta y crece fuera de sí mismo; la aldea, como un olvido más de la Naturaleza, se esconde bajo un inmenso lago de luz.
Hay sonidos en el valle, de insectos que vuelan entre senderos de fragancia a romero, a tomillo y a hierbabuena. Y en la brisa viaja la urgencia del universo por abrirse, como una semilla más.
La carretera estrecha desciende, adivinándose a tramos, sin ninguna prisa; como las cosas que nos va revelando el tiempo, que deben ser observadas despacio. Así que bajé la cuesta conteniendo el coche; y me detuve en cada curva como se detiene uno en cada giro que da la vida.
Esta fue la primera impresión que tuve. Y éste, el tesoro que encontré aquí, en Sucrelagua: somos una semilla que se proyecta más allá de donde alcanzan nuestros ojos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













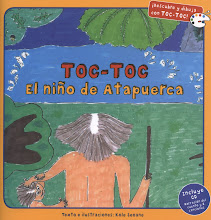





















































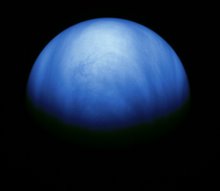




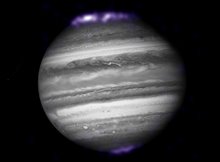






























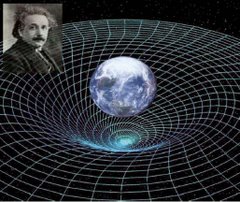





















No hay comentarios:
Publicar un comentario