La cancela del jardín de la sacristía estaba abierta. Quizá el padre Anselmo, o su hermana, se olvidaron de cerrarla por la noche. Entré con sigilo, y me escondí bajo el macizo de buganvillas para observar al cura cuando entrara.
Todavía era temprano. El sol radiografió las hojas de los cerezos y las dejó al desnudo. Sentí un deslumbramiento, como cuando se observa algo que deleita en exceso.
Una forma de esperanza emergió torpemente del caudal de sensaciones en el que me encontraba inmerso; y la potencialidad de la vida se me fue acercando con la tibieza de la luz errante, justo cuando se quebraba el silencio: un roce de aromáticas, una esperanza en el lecho de la ignorancia.
El padre Anselmo era bastante joven para jubilarse; sin embargo, saltaba a la vista que se sentía acabado. Seguramente, no había encontrado dónde depositar el sentimiento de culpa que nos acechaba a ambos; en mí, que estaba convencido de tenerla, o sobre sí mismo porque le había flaqueado la fe.
Pocas veces había tenido el cura la sensación de haberse equivocado. Aunque su espíritu había acumulado suficientes contradicciones, y en pocos días se habían materializando en su rostro y en su cuerpo. Puede que fueran la vanidad y el orgullo del pecado original, porque creyó que la Palabra de Dios no era suficiente. Sus palabras habían liberado un residuo de su corazón que debió haber sido estampado contra la pared oscura de una noche cualquiera. Su voz se distrajo, se perdió entre la espesura de un bosque humano que no quiso renunciar a un sueño.
La puerta de cristales de la sacristía se abrió; y mientras el padre salía, su hermana le volcó un susurro en el hombro:
-no quiero comer nada -dijo,- quiero estar solo.
El movimiento por el huerto atrajo un zumbido de abejas desde la higuera y el cura empezó a sacudir los brazos alrededor de la cabeza, quizá sin saber exactamente a quién debía espantar. Luego investigó en sus manos, como esperando encontrar en ellas el rastro de los años perdidos.
-Quiero estar solo-, repitió en voz baja, mientras fue hundiéndose en la espesura y las sombras, donde la luz trazaba líneas con las partículas brillantes del aire.
Se detuvo junto a la higuera. El sonido de abejas se redujo a un sonido monótono que el sacerdote asumió como un salmo: canturreaba como un demente perdido en el espacio de un recuerdo.
Por fin se sentó bajo el árbol, abrió un libro imaginario entre las manos y empezó a leer. La voz se sofocaba, se estaba consumiendo. Una fotografía, eso era; una instantánea a contraluz de la impotencia que arde en el alma de un hombre.
El padre todavía no me había visto. Me quedé observándolo un buen rato, temiendo que mi presencia añadiría ascuas a su hoguera. Tuve la tentación de huir. Entonces sentí la vida enhebrando mi cuerpo; y volvió el roce de la esperanza que me empujaba suave pero firmemente, hacia el hueco de existencia que intentaba abrirse en el tiempo.
Sonaron las diez en el reloj del ayuntamiento. Salí de entre las buganvillas y me coloqué muy cerca, bajo un cordón de luz. El reflejo del rayo sobre mi americana blanca chocaba contra su sotana y la iluminaba, pero él no se inmutó.
-Padre -le dije,- si le parece bien, puedo hacerle compañía.
Ni siquiera me miró. Cerró el libro juntando las palmas:
-¡Amén!-dijo-. Después arrastró la mirada por el suelo y se dirigió a mí:
-eres un buen muchacho, doctor, hace días que no charlamos.
Era la primera vez que me tuteaba. Por un momento creí que desvariaba. Permanecí callado unos instantes; esperaba algo más. La situación me intranquilizaba. Al fin contesté, ejerciendo de niño, en aparente desigualdad e incapaz para hacer daño.
-Padre -le dije-, cuando mira el cielo por las noches, ¿no tiene la impresión de que ahí fuera vive alguien más?
Al instante me arrepentí de mis palabras.
Pensé que la atracción de la ilusión sobre el desengaño era muy fuerte, que ambas se encontraban a poca distancia y tendían a reunirse pronto. Era preciso reconstruir el momento para evitar que la realidad estallase. Pero mi destino dependía ya de su voz.
El padre Anselmo me clavó sus ojos húmedos. Me respondió que un rayo de lucidez había herido su conciencia y que bajo la ampolla había encontrado una piel nueva.
Luego me examinó con sed, pero no me atreví a decir nada. Y, entonces, hallé en su rostro una inteligencia extraordinaria.
Me preguntó:
-¿sabes por qué leía en mis manos?
Y sin apenas respirar, respondió:
-porque ya no son las mismas.
El hervor de insectos aumentó cuando empezamos a pasear por el jardín. De pronto, igual que había hecho antes, se detuvo ante la única morera, que llegaba hasta el suelo. Abrió la densa cortina de hojas y observó las entrañas, diciendo:
-cuando nos asimos a la Naturaleza escuchamos el corazón de todos sus hijos, nos alimentamos unos de otros, compartimos un alma.
Luego, con la mano sobre la frente, continuó:
-el secreto de todo está aquí, doctor; entre los pliegues de esos pensamientos tuyos he encontrado una Fe que parece más auténtica que la anterior.
No supe qué decir; no conocía ningún remedio que aliviara el dolor del hombre, en cuyo corazón crece la necesidad de reunir el misterio del mundo con su propia mente. Porque la verdad de su espíritu, sujeta antes a la voluntad de Dios, estaba echando raíces en torno a esta nueva concepción.
4 dic 2006
El Huerto y el Cura
Etiquetas:
buganvillas,
cancela,
crezos,
cura,
huerto,
jardín,
naturaleza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













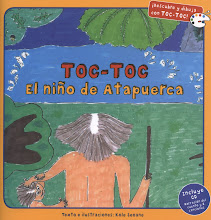





















































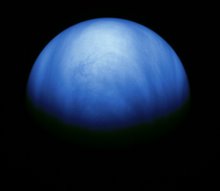




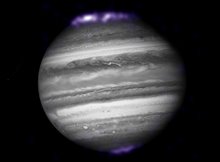






























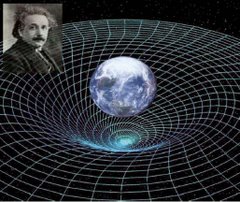





















No hay comentarios:
Publicar un comentario