Soy de aquélla generación que arañó la edad adulta cuando se empezaba a nombrar tímidamente al régimen político recién enterrado como “dictadura”. Hasta entonces había sido un término que paseaba en voz baja dentro de casa; en pocas palabras, que se acuñaba con temor sobre la mesa camilla.
La dictadura extendió sus raíces hasta el último rincón, donde habitaba el miedo, esclavizando con cadenas de silencio las mentes más libres, o con el exilio a los más afortunados.
De nada servía tener una familia de mentalidad política liberal si al pisar la calle nos saltaban los prejuicios como las pulgas.
El miedo que los adultos mostraban hacia el sistema político, se traducía en los niños con otro miedo que provocaban los primeros. En aquélla época los menores tenían que hacer prodigios en todo cuanto se les encomendaba; este era el enorme compromiso que adquirían al nacer. Cuando los progenitores dejaban de brillar tenían que empezar a hacerlo los vástagos, de modo que tomar el relevo de sus divisas sociales o morales era una obligación.
Ahora es distinto. Pero durante la época de la que hablo, la educación se encontraba sumergida hasta el más profundo de los fondos tradicionales. Incluido el machismo cruel y, por lo tanto, la discriminación brutal.
Nací mujer y los prodigios que debía realizar no serían de altos vuelos. Lo normal en una chica de mi posición. Ni más, ni menos.
Por fortuna, a la edad de veinte años acudió en mi auxilio una proposición de matrimonio, que no rehusé. Éste era en futuro para el que me habían guardado y al que me entregué sin discutir. En esta época, en España, el matrimonio era sagrado y no existía el divorcio.
El fracaso llegó a los pocos años, dejando un desierto con unos pocos fósiles de vida en común, y de escasa utilidad como fuente de inspiración. Mi marido, aburrido de la experiencia, me abandonó.
Por fortuna, el golpe me abrió los ojos; pero, también, me incorporaba a la proyección cinematográfica que representaba al mundo, sin butaca y desde la marginación más absoluta. Se me había abierto de pronto la puerta que me introducía en este mundo extraño y se había cerrado a mi espalda. Con toda facilidad había quedado atrapada en un lugar hostil, sin más armas que la buena educación a la antigua usanza y ser mujer. Tenía que encontrar algo que me permitiera elegir, quedarme en este lugar o salir de él.
En adelante, tuve que vivir del resultado de mi imaginación.
Pasé algún tiempo sobreviviendo simplemente. Al fin concluí que la educación me había convertido en una criatura vulnerable y portadora de un carácter “deforme”. Todo un hallazgo, desde luego, que vino a complicar más las cosas.
Pero el viejo instinto de supervivencia que nos sujeta a la vida hace prodigios porque, cuando parece que estamos en un callejón sin salida, crece una idea -o un sueño- entre los escombros y nos permite continuar.
Claro está que, como leí en alguna parte, una idea será válida solo si se tiene poder para afirmar su veracidad. Al no conocer a nadie que creyera en mí, carecía de tal poder.
Debo confesar que, pese a las dudas que me asaltaban y la inseguridad permanente en la que vivía, pude conservar cierto grado de serenidad. Dado que el único intermediario que tenía entre el mundo y yo era yo misma, mantener un estado de ánimo más o menos sereno constituía una proeza.
Estaba rodeada de múltiples motivos para arrojarme por una ventana en cualquier momento y, a la vez, era capaz de conservar la calma. Esta "cualidad" quizá se debiera a que había robado un sueño a don Miguel de Unamuno, quien afirmaba en su Diario Íntimo que la vida debía vivirse como si fuésemos a morir al día siguiente; a su criterio, esto otorgaba el don de la máxima intensidad a nuestras experiencias. Dicho de otra forma más sencilla, se trata de ir renovando el presente constantemente. Esto lo entendí perfectamente, entre otras cosas porque, en mi situación, no quedaba más alternativa.
Mis amigos, a decir verdad, se mostraban sorprendidos; unos me felicitaban por mi valentía y me regalaban una ayuda barata; mientras que otros se enojaban conmigo con el pretexto de estar prestándomela a un alto precio. Para estos últimos no pasaba de ser una persona extravagante que carecía de recursos, atribuyéndolo, quizá, (se leía en sus ojos) a una pequeña falta de talento. No me auguraban un final feliz y ellos me bautizaron con el nombre de “Rara Avis”.
1 dic 2006
Llámame Rara Avis
Etiquetas:
dictadura,
progenitores,
Rara Avis,
régimen político
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













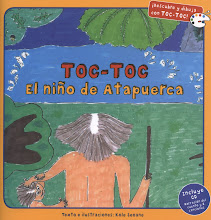





















































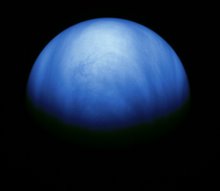




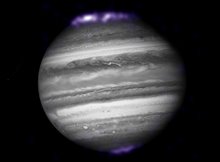






























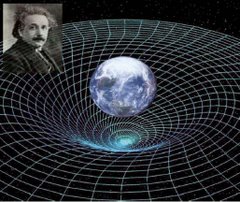





















No hay comentarios:
Publicar un comentario