Pasear por el puerto la tranquilizaba. Comenzaba por la zona de los yates para terminar en el espigón. Llegaba hasta la baliza y bajaba por las rocas. Después se sentaba a contemplar el movimiento del agua. De vez en cuando alguna ola le salpicaba la ropa; entonces pensaba que el mar se sentía molesto, perdiendo intimidad. Aquella salpicadura era su protesta, y comprendía que la ola que le mojaba era una ola desesperada y el mar, a su modo, también suplicaba.
Bajó la cuesta empinada de una calle muy estrecha. A media altura vislumbró los mástiles de los yates que se balanceaban como los elefantes cuando están parados. Recorrió el paseo de las palmeras hasta la playa y se detuvo ante la corpulencia de la arena. Con los ojos entreabiertos, los montículos que había esculpido el viento sugerían el desierto de las fotografías. Y permaneció unos instantes, sobre la línea de la ilusión, evocando el perfil de unas dunas y caminando hacia un oasis de Coca-Cola que temblaba bajo los efectos ópticos del calor. No había un alma, solo ella y el mar que respiraba sosegadamente. El aliento tibio olía a salitre y a brea. Ante la imagen de aquella playa, nacida hace casi una eternidad, Ella rastreaba el fondo de una existencia sin final. El sonido del mar la atrajo. Hundió los pies en la arena; el calor concentrado los envolvió. A medida que se iba acercando empezó a creer que ahí estaba el último superviviente, poniendo a secar las olas al sol de la orilla. En el cielo, el sello redondo de la luna, una huella calcinada de lo que unas horas antes había sido. La brisa húmeda y templada que recorría la playa se deslizaba entre las hebras de su pelo; las mechas tamborileaban en su espalda como dedos impacientes. Ella imaginó una cabeza con dedos que le palpaban las ideas. Y pensó que la mente se nutre de vaguedades que se hornean Dios sabe dónde. Aplanó la arena con las manos y dibujó una cabeza humana plagada de dedos; durante unos instantes la observó como esperando la clave de algún secreto. Percibió un punto alejado en su espíritu que le atormentaba desde hacía tiempo.
Siempre le había sorprendido de los ancianos, que sus recuerdos más lejanos se descomprimieran como por arte de magia, para convertirse en los únicos vigilantes de sus adormecidas mentes; por esto creía que los secretos que guarda el alma, tal vez atravesarán un día la memoria para acompañarnos hasta la antesala de la muerte.
Caminó levantando la cara, recibiendo la caricia de la brisa y dejando a las olas que se le enredaran en los tobillos. La espuma del mar plagaba la orilla de destellos y se imaginó pisando nidos de estrellas. Al llegar al final vaciló un instante; en las rocas, la erosión había esculpido pequeños cráteres y otras formas puntiagudas que podían cortarle en los pies. Tanteó los filos con las manos y avanzó despacio. Se sentó muy cerca del agua, que estaba cristalina. Percibió los cambios de color del fondo; la arena ondulada, unas zonas más claras y otras más oscuras. El sol empezaba a quemar. Un cangrejo flotaba, yendo y viniendo, empujado por una ola. Por fin alcanzó la roca; se abrió paso cómodamente por el relieve. Un punto brillante de sol borraba temporalmente las manchas de su caparazón. El animal se movía entre los cráteres y las gotas aplastadas de alquitrán. De pronto se detenía en un hoyuelo inundado y, tras unos instantes, proseguía su búsqueda.
-¡Infeliz! - dijo -Mientras tú rastreas por la roca yo lo hago en el horizonte. Al oírse comprendió que nunca había sido libre. Había una ley natural, además de las nuestras, que llevamos tatuada en alguna parte. ¿Cuántas veces había dicho, “ley de vida?” Mil veces; a lo largo de la carrera, en su trabajo: es un comentario familiar; vale al nacer y al morir. Se cumple en todo.
Unos meses atrás leyó una novela que le había dejado vivamente impresionada. El recuerdo de ésta le llevó tras la imagen de un hombre que se aísla en el corazón de la selva y observa el cielo que allí encuentra, lo contempla en silencio. Entonces ve nacer en el cielo unas raíces que se extienden hacia la Tierra, que la sujetan y la mantienen unida al Universo. Pero, inmediatamente, el cielo comprende que nada se asemeja ya al origen, que es puro artificio; que el hombre domina y mata por una idea y por placer; que se proclama rey de las especies, las manipula y las transforma; que el poder que ejerce destruye cuanto le rodea. Entonces, estas raíces, se retiran dejando a la Tierra flotando sola en el Universo, en una deriva de destrucción. La historia más lúcida que había encontrado en letra impresa: la soberbia consuela nuestra insignificancia; intentando superar la perfección de la Naturaleza hemos destruido la belleza natural y creado otras artificiales, a nuestra imagen y semejanza.
Empezó a pensar que existe una traición en el ser humano, y es la contradicción de sentirse “hombre”; por ello ha quebrantado la única ley natural que se le impuso: ser humano, ser fiel a sí mismo. Y llegó a la conclusión de que entre todos los seres de la creación, el hombre era el único que se había vuelto loco.
2 dic 2006
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













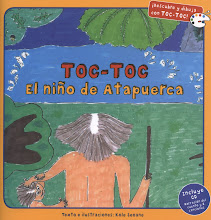





















































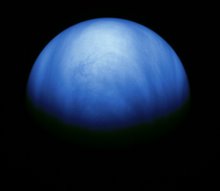




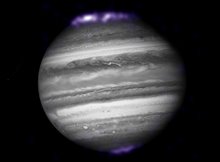






























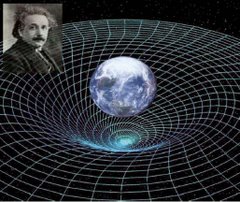





















No hay comentarios:
Publicar un comentario