El frío se transformó en algo casi doloroso. En el portal se palpó los bolsillos de la chaqueta y las llaves sonaron al chocar con el dinero: “no se me olvida nada. Hoy tengo el día cruzado”.
En la calle identificó los sonidos que la habían despertado. Suspiró atrapando una bocanada de aire fresco, ansiando llenarse de algo más inmaterial que el puño que le apretaba la boca del estómago. Las paredes de los edificios adivinaban su estado de ánimo, percibía su presión. Caminar le aliviaba y la brisa se aceleraba con su paso; Mercedes la sintió colarse por las mangas de la chaqueta, rodearle la cabeza y cerrarse a su paso en busca de otro cuerpo en el que templarse.
La avenida estaba todavía poco concurrida: un ama de casa arrastrando el carro de la compra; un empleado barriendo la acera de un comercio, taxis vacíos... "Nada se detiene, todo es como siempre". Se preguntó si tanto movimiento y tanta laboriosidad conducían a alguna parte o si todo era como el ascensor de casa, tirado por unos cables, haciendo siempre el mismo trayecto. En todas las calles del mundo estaría sucediendo lo mismo; el pulso y la voz que tienen todas las ciudades; el suelo de todas partes, un aire común que traslada sueños sin identidad de un lugar a otro. Levantó los ojos al cielo dudando de que todo aquello fuera de verdad la vida y encontró una parcela inactiva de azul: un testigo, con carné de poeta y aliado del Universo del que escapamos una vez, quizá en un descuido. Anduvo un buen trecho trazando el rumbo con los pensamientos. Todo resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Percibía las cosas bajo la impresión de un primer encuentro, como si le estuvieran devolviendo una promesa de libertad. Imaginó el planeta atestado de esclavos, miles de millones de esclavos, que se afanan en misiones cotidianas.
Desde que se había levantado le perseguía la sensación de que se estaba adueñando de algo diferente. En otras ocasiones soportaba la soledad como un vacío, como la ausencia de alguien. Esto era distinto, era una soledad sin rostro, una soledad intensa. Vagaba entre las calles dejándose arrastrar por un estado involuntario, pensando que las vidas fluyen de diferentes manantiales. Se preguntó si, como les sucede a las plantas, cuando morimos nos queda un estado de belleza apreciable; y dedujo que, probablemente, la muerte sea algo necesario porque permite devolver todo lo que la vida nos ha prestado.
Entró en una cafetería y se sentó junto a la ventana. La angustia había desaparecido, pero empezó a sentir que lo familiar y lo extraño intentaban unirse. A través de la cristalera observó los enseres urbanos. Los pensamientos empezaron a girar en torno a la angustia: “se extravía pero después vuelve”. Imaginó la angustia como un virus de culpa que nos ataca y se desvanece, para reforzarse más tarde y volver a atacar. Viene a cobrar una cuenta pendiente, una deuda emocional que, cuando satura el espacio del alma en que habita, se abre un hueco y se instala en la realidad dormida de una pertinaz costumbre: “Lo peor de todo es que se trata de un acreedor cruel, porque casi siempre viene a nosotros sin revelarse, sin mostrar su verdadera naturaleza”.
Una botella de cerveza taconeó en la mesa. La mano del camarero intentaba abrirla.
- No, perdón. He pedido un café.
“Ya no sé lo que estaba pensando; no me acuerdo. Era sobre la angustia”. Se acordó de la rama que había roto esa misma mañana. Para ser sincera tendría que reconocer que lo de la rama había sido una tontería, que no era para tanto. Se había levantado “rara”, como muchos días. El problema era que “esos días” cada vez eran más frecuentes. El ¡chac! de la rama había crujido en su interior hacía mucho tiempo. El hábito de hacer cosas normales le había llevado a tener un trabajo, un piso, independencia. Y alguna que otra relación sentimental; aunque, en este aspecto, en realidad, había tenido relaciones migratorias, ya que parecían depender más de la estación que del interés; eran más bien el fruto de la vida ordenada. Cuando has sido buena chica, el premio es un poco de amor. Pensó que si todo esto era el resultado de su vida, acabaría echando el ancla en un fondo de necesidades absurdas. Le alegró pensar que la rama se regeneraría. Quizá la angustia fuera también eso, zonas del espíritu que se quiebran y después se regeneran, que necesitan morir para devolvernos un brote nuevo de nuestra vida.
La taza de café estaba abandonada sobre la mesa; no se había dado cuenta, no había oído nada. En la barra, la espalda de un anciano se inclinaba sobre su taza. Tuvo pena de aquél cuello frágil y surcado de pliegues, expuesto a su curiosidad y su compasión, moviéndose torpemente al encuentro de unas migajas de vida; entonces comprendió que la vejez encierra los restos de un naufragio.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













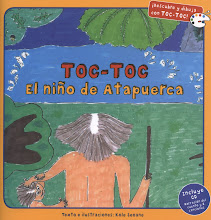





















































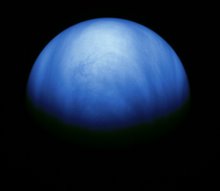




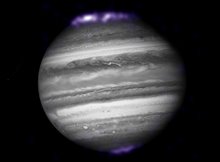






























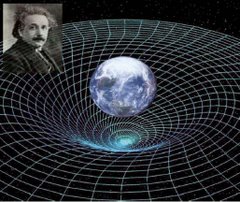





















No hay comentarios:
Publicar un comentario