Hace algunos años, descubrí el afán conquistador del hombre. Parece inevitable que ante un nuevo mundo intentemos domesticarlo, someterlo, incluso por la fuerza. En aquél momento, me dije: mi reino no es de este mundo. Y no he cambiado. Yo no era un hombre desesperado, no. En realidad me pasaba la vida inaugurando sueños. Pero si dentro de nuestra naturaleza existe algo diferente, ni mejor ni peor, tan solo diferente, comprendí que debía encontrarlo. Así, que me trajo a la aldea la idea de que el campo me entregaría lo que se oculta bajo la envoltura humana. Fue un golpe de intuición: quizá una de las pocas cosas que nos conducen a alguna parte.
El único coche de la aldea era el mío; y lo integré en mi familia del pueblo poniéndole un nombre: Luisito. Ahora, las cosas ya han cambiado. Pero en la época de la que hablo, la comunicación con el exterior entraba con el autobús local, que hacía de enlace con otro que llegaba hasta la ciudad, y recalaba en la plaza dos veces por semana. De este modo entraba el correo, la prensa y los medicamentos.
El pueblo siempre ha gozado de un espíritu tranquilo, porque el sol permanente garantiza los buenos resultados en las cosechas. La vida discurre como el río, atravesando la plaza infinitas veces. Pero una mañana, desde muy temprano, el cielo engordó excesivamente y se cubrió con una capa gris, nada habitual en el valle. Hacía calor; era una mañana unida a las otras, pero inmersa en un auténtico disfraz de invierno. A medio día, las nubes se disolvieron sin soltar una gota. Fue un día raro, lleno de coincidencias, nada más. Raúl llegó en el último autobús de la semana y corrió hasta la cantina:
-¡he oído que la luna es un satélite! ¡Una radio que usan los americanos!
La partida de cartas se interrumpió de inmediato. El silencio cercenó el ambiente del tugurio, y la alteración se repartió tan rápido como la soledad invade el aire tras la tempestad. El instante paralizó el instante siguiente, y los minutos pasaron inadvertidos, como si no hubieran existido. La pausa sucumbió al fin y los hombres se acercaron a la barra a por más vino.
-Pero, ¿acaso no es una roca enorme? –preguntó uno.
-Eso creíamos todos, dijo Raúl; ahora, resulta, que hay un secreto, lo he oído hoy en la ciudad. ¡Es una radio! Ponme un vino, Tomás, que vengo seco.
Tomás, atónito, repartió vasos y los fue llenando sin reparar donde caía el vino. Los hombres bebieron uno detrás de otro, a la vez que sus voces remontaban unas sobre otras. El ambiente bullía en medio de una nube de perplejidad, sudor y vino.
Y la noticia entró en cada casa igual que el alimento llega a cada nido.
Cuando de madrugada la aldea empezó a cobrar su vida, una multitud de ojos se prendió, a través de las ventanas, de una delgada luna, la de siempre, la de toda la vida.
El tumulto me despertó muy temprano.
-¡Don Eugenio! ¡Don Eugenio! ¡Abra!
Me puse la americana sobre el pijama, encendí un cigarrillo y abrí la puerta: ¿dónde está la urgencia?
Los gritos de Raúl sobresalían:
-¡estábamos engañados, don Eugenio! ¡La luna es una radio!
-¿Pero, de qué demonios estáis hablando? Oléis a vino que tiráis de espaldas... Hace frío, entrad hasta la cocina y prepararé café. ¿Qué ha pasado? ¡De uno en uno, caramba, que no entiendo nada! ¿Cómo que la luna es una radio? ¡Que tontería es ésa, Raúl!
-Que sí, don Eugenio, que lo oí ayer en la ciudad. No hemos pegado ojo en toda la noche. Hemos estado esperando, por si se oía algo, pero como no está llena quizá no llegue bien la emisión.
Me di una palmada en la frente para despertarme. No tardaron en llegar otros que se agolparon ante la puerta del consultorio. Las mujeres; algunas llorando y otras diciendo que era obra del maligno.
La sala de espera se abarrotó. Lamenté no tener un lanzallamas que escupiera gas sedante a diestro y siniestro.
-¡No hemos dejado salir a los niños de casa, don Eugenio! ¡Puede ser peligroso!
No estaba soñando. Pedí calma a gritos mientras sacaba a todo el mundo a la calle.
-Tenéis que marcharos ahora, -protesté-, necesito consultar algunas cosas.
Yo siempre había pensado que en el regazo de la noche duerme el secreto que inunda a veces el corazón del hombre. Al amparo de los ecos de otras luces más lejanas nos volvemos algo poetas, más soñadores.
Y, esto, se había saltado todos los límites.
La fiebre de la luna se extendió por el pueblo con una rapidez devastadora. Los meses empezaron a medirse por lunas llenas. La plaza se llenó de sillas y sillones que los vecinos habían ido llevando. Por las noches se sentaba cada uno en la suya y esperaban pacientemente, preparados para oír lo que la luna tenía que decir. No importaba que no estuviese llena del todo; aunque se viera un gajo, salían a la plaza a escucharla.
El asunto me habría resultado más gracioso de no haber sido porque me compadecí del pobre sacerdote, que se lo había tomado muy en serio. Aunque, me resultó chocante que el suceso viniera a corroborar alguna de mis teorías. Siempre he pensado que la curiosidad que sentimos por el firmamento es una necesidad que surge ajena a lo sobrenatural. Y para mí, Dios había quedado reducido a uno entre nosotros, útil, sin embargo para aquellos que precisan de respuestas inmediatas a un sin fin de preguntas.
Pero Don Anselmo no lo veía de la misma forma; y más de una noche irrumpió en la plaza intentando descomponer el desvarío en aquellas mentes.
-¡La fe no la encontraréis en las cosas -les decía-, sino en vuestro espíritu -les decía-; a Dios no se le puede ver, ni tocar...
Su voz ardía con el fragor del vocerío, y sólo destacaban escasas palabras que saltaban como chispas en la hoguera de San Juan: providencia, sombras, alma y adoración.
Confieso que la única esperanza que yo conservaba era la del fracaso. Sin embargo, la dedicación de este hombre y su fe ciega en la Verdad Sobrenatural, me sacudían hasta el punto de hacerme dudar sobre cuál era mi verdadero soporte. Me veía obligado a negociar los sentimientos con la razón. Su convencimiento y el mío podían ser dos puntos distantes, dos puntos extremos de la misma necesidad de creer. Su fe surgía con Dios y la mía se alimentaba de escepticismo. Uno y otro, incluidos los de la luna, necesitábamos creer para permanecer tranquilos en la existencia; quizá sea este el motivo por el que cada uno de nosotros pone en marcha un universo, y ha de elaborar un sentido propio que le permita creer en él.
Al fin tuve que reconocer que mi razón zozobraba, era inexplicable. A veces tenía la tentación de seguir a este hombre, de ceder a su infinita inocencia, de arrodillarme ante su paciencia, de agradecerle su bondad. Y, también, porque su voz me afectaba a mí, mientras se perdía allá por donde aparecía la luna.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













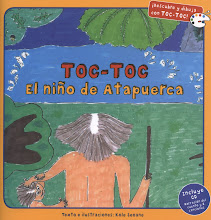





















































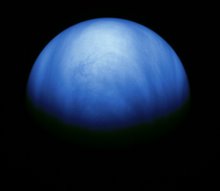




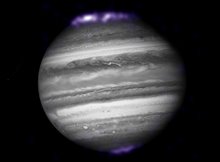






























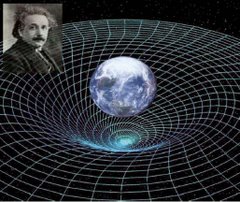





















No hay comentarios:
Publicar un comentario