La ciudad, apenas escondida entre dos castillos elevados, se desliza por las laderas para acabar vertida en el mar. Ya había amanecido cuando el sol se desbordaba como un manto de lava sobre los tejados de las casas. Los árboles alineados de la avenida principal todavía eran sombras inertes.
Los sonidos surgieron de golpe: voces transportadas por el aire que apuraban el último aliento nocturno; luego, un motor impaciente esperando en el semáforo. La vibración del cristal de la ventana le rasgó la última escena del sueño. El clamor de los pájaros entraba como una marea que le inundaba los sentidos lentamente. Mercedes volvió la cabeza para consultar la hora: “cada día amanece más pronto”. Notó que el cuerpo no le acompañaba, o la mente, o ambas cosas. Envuelta en la quietud de las horas anteriores, decidió quedarse en la cama hasta que se convirtiera en un mundo incómodo que la forzase a nacer. Percibió la claridad del sol sobre la almohada blanca. Abrió los ojos: la rama que invadía el balcón desde hacía semanas se balanceaba animada por la brisa. Un tendón de luz que atravesaba las hojas, las encendía dejando los nervios dibujados como los ríos y afluentes en un mapa: una lástima, tendría que cortarla. ¿Cuántas ramas habría roto, jugando despreocupadamente con ellas, mientras charlaba con alguien? ¡Qué fácil es arrancar una hoja y tirarla al suelo, en cualquier parte, para olvidarla en el acto! Comprendió de pronto que las flores cortadas siguen siendo bonitas a pesar de que se están muriendo: ¿cómo no se había dado cuenta antes? Había cortado cientos de flores a lo largo de su vida. Parece inevitable ver una flor preciosa y arrancarla para olerla, lucirla o por el simple deseo de tenerla cerca: en cuando se marchitan van a la basura. Era la primera vez que pensaba en la crueldad aplicada a algo tan simple. Las noticias sobre guerras, matanzas y campos de concentración estaban en el hábito diario: desde siempre había sabido que en algún lugar del mundo había guerra; si no era en un sitio, era en otro. De alguna forma, la guerra entraba en su vida; y siempre llegaba a la misma conclusión: el hombre es cruel. Pero ahora empezaba a creer que la crueldad también se encuentra en cualquiera que se nutre de lo bello mientras le sirve, como cuando aprovecha el perfume y la vistosidad de una flor para después olvidarla. Una oleada de incomodidad la forzó a destaparse hasta la cintura y darse la vuelta. En la butaca estaba arrugada la ropa que se había quitado la noche anterior. Dedujo, sobre la necesidad de cortar una flor, que obedecía al impulso de atrapar algo de ella que a nosotros nos falta: “no nos conformamos con admirar simplemente, sino que necesitamos poseer a cualquier precio”. ¿Quién puede apresar una nube arrastrada por el viento?, se dijo. Pero, ¿de dónde había sacado esto? ¿Lo había oído en alguna parte o se lo había inventado ella? Se encogió de hombros instintivamente: daba lo mismo, no cambiaba nada. Lo cierto es que sólo las cosas que se salen de lo normal nos impulsan de veras; o las inaccesibles, que nos tienen, muchas veces, en el límite de la cordura.
Sobre la butaca, colgado de la pared, un póster de un faro, con el sol al otro lado; un contraluz de un atardecer que no pudo perdonar cuando lo vio, por eso lo compró, por los sueños. Se incorporó y se sentó con la espalda apoyada en la cabecera de la cama. Era por los sueños por lo que en verano buscaba lugares desde los que contemplar las puestas de sol; porque la sencillez con la que se producen los fenómenos naturales, aquellos en los que jamás podría intervenir, le traspasaban el alma dejándola en un estado de agradecimiento casi sobrenatural. Caían instantes en los que la recompensa por el hastío era una esperanza: soñando con horas más prometedoras, o más felices, se consolaba de lo cotidiano.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













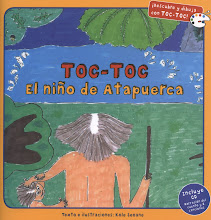





















































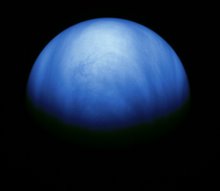




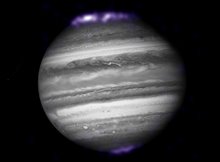






























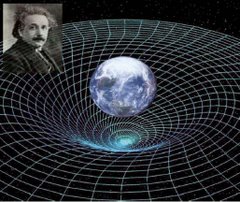





















No hay comentarios:
Publicar un comentario