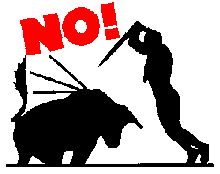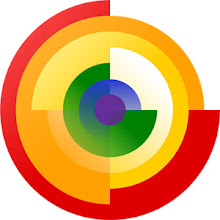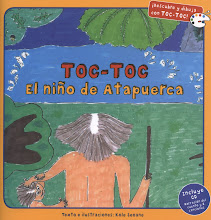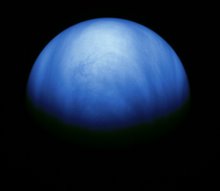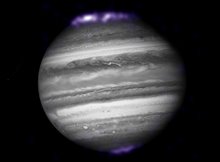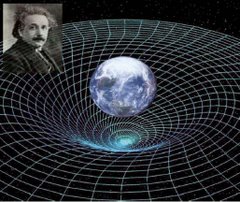El viaje había resultado pesado; el tren se movía con sacudidas laterales y tirones impidiéndome acoplar la cabeza en el rincón del asiento. No había dormido. Me sentía rota, muerta. Tiré de las maletas arrastrándolas por el suelo hasta la escalinata de la estación, donde esperaban los taxis con los motores en marcha, espiando las intenciones de los viajeros para abrir sus puertas y tragárselos con rumbo a sus destinos; cuanto más lejanos mejor. Me instalé en uno, pero en cuanto pronuncié el nombre de la calle a la que me dirigía, el taxista me buscó los ojos por el retrovisor y me miró como se mira a una idiota. Dijo que ésa calle estaba muy cerca y que no le interesaba perder una carrera más larga. Con acento de Atocha. Ni siquiera había bajado la bandera. No articulé palabra. Bajé del coche, arranqué las maletas del asiento, las dejé en el suelo y me senté encima. Encendí un cigarrillo mientras medía mentalmente la distancia, la cuesta, mis músculos, el mal humor y la impotencia hasta el portal de la pensión en la que me iba a hospedar por recomendación de Gabi. Acumulé la rabia suficiente como para poder acarrearlo todo, el cansancio, las maletas y el hervidero de tacos que iba deglutiendo y que me iban acercando a un estado cercano a la desesperación. No sé cuanto tardé en subir la cuesta. Tuve que parar muchas veces a descansar porque el corazón me galopaba en el pecho con la furia de un caballo desbocado. La maleta de los libros pesaba como si llevase piedras. Cuando llegué a lo alto me paré y miré hacia atrás; me pareció una proeza. La cuesta parecía más pronunciada desde la cima que en el comienzo. El alivio que había sentido al llegar arriba se convirtió en un abismo. Tenía que recorrer, todavía, el largo de una calle estrecha, aunque ésta, gracias al cielo, estaba en llano. Hacía rato que lloviznaba y no me había dado cuenta, hasta que alcancé el portal de la casa, de que estaba hecha una sopa. Era de esas lluvias imperceptibles que bañan hasta los huesos. El portal estaba negro y la luz no funcionaba. Escondí los bultos en el hueco de la escalera y subí hasta el segundo piso: PENSION SILA. El mismo letrero que había visto en el balcón desde la calle, las mismas letras. La inquietud me impacientaba o la impaciencia me inquietaba, no lograba distinguir la diferencia. No abrían y había pulsado el timbre nada más ver el letrero. Dejé caer mi peso sobre el botón nuevamente. No abrían. ¡No abrían! La escalera era tétrica. La lucera del techo esparcía una luz raquítica y agonizante que no alcanzaba más que a salpicar los peldaños por el lado de la barandilla. Volví a llamar por tercera vez. Enseguida escuché ruidos; parecían pasos; inmediatamente oí una voz en la lejanía, que canturreaba. La voz, cada vez más cercana, entonaba como los ángeles, provenía de una garganta prodigiosa. La puerta se abrió y enmudeció la voz, seguramente para escuchar. Tras la puerta apareció una vieja pintarrajeada, con el pelo muy largo y muy abundante, la melena ahuecada y enmarañada, vestida con un batín de boatiné color granate. El rumbo que tomaba mi impaciencia -la vieja no hablaba, sólo me miraba con desconfianza-, el plantón de la escalera y el agotamiento apenas me permitían articular una palabra. Me aclaré la voz y pregunté tartamudeando si tenían una habitación libre para ocuparla todo el año y que me mandaba Gabi. Parecía una tonta allí plantada, frente a la vieja que debía de estar trastornada porque me miraba y no contestaba y luchando con los nervios para que me saliera un hilo de voz claro que fuera comprensible. La vieja dijo, "Gabi", y luego algo que no entendí en portugués. Repetí la pregunta sacando la voz de la cabeza, con amabilidad e intentando sonreír, y mi sorpresa fue mayúscula cuando la loca dijo, ¡nao! y cerró la puerta.
No reaccioné. Tampoco volví a llamar. Bajé por la escalera despacio, tanteando la pared y el pasamanos a la vez y con la moral en ruinas. La idea de volver a coger las maletas y arrastrarlas por otra calle en busca de otra pensión -cuando encontrara alguna- fulminaba la ilusión de dormir en la hora siguiente.
No pude continuar bajando. En el rellano de la primera planta me senté con las piernas estiradas y encendí un cigarrillo. Había que pensar con calma, estaba en el principio del principio y no podía desesperarme. Tenía hambre y sueño y me dolía hasta la raíz del pelo. Peor no podía estar.
Oí abrirse una puerta y unos pasos que retumbaban pesados bajando por la escalera. La vibración del suelo repercutía en mi cuerpo por simpatía, porque a pesar de la situación me sentía cómoda.
-¿Está usté ahí entavía?
-¡Aquí! –dije, secamente.
La mujer esperaba una respuesta desde el portal y se asustó cuando me oyó tan cerca. Localizando la brasa del cigarrillo descendió hasta el rellano donde me encontró completamente desparramada.
-¿Ha preguntao pruna bitación? Sí cla tenemos. Mi tía está un poco ía y noye casi ná. No ha dibío entendel-la.
La voz de la mujer parecía de agua, fluía con una claridad casi celestial: era el ángel que cantaba en la pensión. Me levanté apoyándome en todas las partes de mi cuerpo intentando encontrar alguna que no me doliera, con lentitud, como si deseara llevarme el suelo pegado, como un gusano que precisa de cualquier superficie para avanzar. La mujer, que era muy joven, adivinó mi plomo y me ayudó a incorporarme. Me levantó como a un pelo, sin ningún esfuerzo. Era voluminosa y fuerte, aunque muy ágil. Me preguntó por el equipaje a la vez que señalaba el portal, apuntando con los ojos hacia abajo. Bajó rápida, con los movimientos parecidos a los de un oso; con los saltos rítmicos de los niños y las carnes descompasadas bailando a un lado y a otro. Desde abajo, preguntó:
-¿Ener güeco?...
Y, antes de que yo pudiera encontrar mi voz para decir “sí”, ya subía con las maletas como si nada. La dejé pasar delante y la seguí; no hubiera podido soportar el interrogatorio afónico de la vieja una vez más. Entró directa hasta una habitación, a la izquierda de la entrada: un cuarto inundado por la luz, que se abría a la calle con dos hermosos balcones.
La mujer era joven y se llamaba Celia; la vieja Sila. Si en la escalera me había parecido gorda era por la oscuridad, que escondía más de la cuenta. Celia era deforme. La carne se le repartía por el cuerpo de un modo despiadado y grosero. Solo había visto algo parecido en reportajes americanos sobre la obesidad. Su cara se prolongaba hasta el escote con una papada que se dividía en un canal oscuro donde se intuía el nacimiento del pecho. Los brazos y las piernas estaban estrangulados en las articulaciones, como las morcillas. Sentí lástima porque estaba sucia. A pesar de lo grotesco de la figura, Celia tenía los rasgos agradables. Lo más especial de su cara de luna, dos ojos diminutos y escondidos que emanaban tranquilidad y ternura. La voz maravillosa, en un aparte lejano, como una prótesis divina.
No dejaba de hablar y de explicarme cosas. Me decía que no hiciera caso de Sila, que bebía y que con la vejez eso se nota mucho. Mientras me hablaba empecé a notar un calorcillo que me subía por los pies y ascendía por el cuerpo hasta la cara. No la escuchaba con atención. Logré alcanzar alguna frase suelta que a duras penas repercutía en mi mente gaseosa. Pero me tranquilizaba escucharla. Me acunaba con su voz. Y con los ojos abiertos, dormía.
-Escanse, quendiluego hablaremos más calmás y lapuntaré en el libro de güéspedes.
Me entregó la llave de la habitación y salió cerrando la puerta.
Me tendí en la cama vestida, sin quitarme el abrigo siquiera. Recorrí la habitación con los ojos empezando por el techo; buscando los vértices bajaba por una esquina dando metros a la altura. Esta casa tiene los techos altos, debe ser difícil calentarla... Me quede dormida.
Sonó el timbre de la casa. Lo oí entre nubes. De un salto pasé de la última imagen de un sueño a mi cabeza. Me costaba moverme y me quedé quieta, en la misma postura, sin abrir los ojos. Volvió a sonar el timbre. Pasos, movimiento, voces y la puerta que se cierra. Regateaba con la pereza; ¿quién vencería antes, el sueño de nuevo o cambiar de lado?
El colchón se adaptaba al cuerpo, recogía mi forma y me acomodaba en él como en una vida nueva de la que no podría regresar, donde todo es tan irreal que no afecta, donde nada duele demasiado.
La primera imagen que me vino a la cabeza fue la de mi hija, que me arrancó las alas de cuajo y la realidad me cayó como un fardo desde el cerebro hasta el pecho. Toda mi historia se condensó en un segundo; apareció apretada desde el principio hasta el final como una proyección para un solo espectador; las secuencias pasaron sin piedad para pedirme explicaciones sobre mi pereza. No estaba ahí para dormir; la niña me esperaba.
Abrí los ojos: una habitación fría, entre las agonías del atardecer, con las paredes desnudas. Empecé a recordar. Estaba anocheciendo. Cuando entré por primera vez en la habitación el sol se colaba hasta el último rincón y la visión de una cama donde descansar me hizo creer que el cuarto era confortable. La noche urdía su traición; la oscuridad iba avanzando y me fue trayendo las nostalgias y las dudas. Aquellas cuatro paredes mudas eran una caja amarillenta con una cama, una silla y un armario destartalado y sin puertas. Tan sólo mis maletas significaban algo, porque reflejaban algún color. Desde el balcón entraban los destellos del letrero luminoso. Pensión Sila, SILA, la vieja endemoniada que me cerró la puerta. Si mis padres la vieran se desintegrarían. Bueno, ¡qué digo! si vieran todo; la gorda, la escalera, la habitación... Me volvieron a desfilar las imágenes de antes, pero esta vez se detenían: el piso en el que vivía con mis padres y mis hermanos, el colegio. Tantos años de educación... estudiando... para qué, para nada; una familia rota, una farsa; todo una mentira. Nada de esto volvería. Pero todo estaba retenido en mi memoria, en mis modales, en todas las fibras de mi organismo. Ahora es diferente, me decía constantemente; me alejaba de la comodidad, de la confianza con la que observamos las mismas cosas un día tras otro, sin que llamen nuestra atención; de esas mismas cosas ante las que pasamos desde siempre, sin preguntarnos por qué están ahí o quién las ha puesto que a mí nadie me ha preguntado dónde las prefiero.
-Ahora soy distinta -me dije en voz alta-, por eso todo va a resultar diferente.
Comprendí que, llegado este punto, nunca volverían a ser las cosas como antes, era ya imposible. Y, mientras hablaba al vacío, buscando el coraje necesario para no desfallecer, regresaron las imágenes de las habitaciones de mi casa en Rusiente, con los dormitorios enmoquetados y pintados; me parecían exquisiteces, abundancias al lado de las paredes ciegas que me rodeaban.
La miseria de la habitación me mostró el futuro que me esperaba. Noté un golpe en el pecho, un brinco del corazón, y sentí abrirse la brecha entre los dos mundos.
Antes de precipiatarme al vacío me instalé en la realidad enemiga: una angustia atroz.
Regresar a casa y someterme a la voluntad de mi familia: la idea me aliviaba y la angustia cedió.
Sonaron unos golpes en la puerta: era Celia. Me levanté, abrí la puerta y me lancé al abismo.
18 ene 2007
Pensión Sila
Etiquetas:
camarero,
Celia,
habitación,
maletas,
Pensión Sila,
taxi
12 ene 2007
Marina
La última vez que había visto a Marina todavía ocupaba la buhardilla de la calle del Pez. Gracias a un amigo común, que la encontró un día por casualidad, pude dar con su paradero. Llevaba buscándola varios meses sin ningún éxito. Me presenté sin previo aviso, para darle una sorpresa. El día que caí por sorpresa en su “palomar”, la encontré metida en un lío del que pudo salir de la única manera que le fue posible, aplicando una buena dosis de ingenuidad que, en aquella época de su vida, en la que todo empezaba, constituía lo más valioso de su personalidad.
Marina era una mera observadora de acontecimientos, y los dejaba entrar en su vida porque nunca los había tenido. Decía que la vida circulaba y no bastaba con verla pasar, que era bueno no apartarse demasiado y permitir que nos rozara. Pero no siempre era ella quien buscaba a los problemas, sino que éstos, muchas veces, la involucraban, como a todos los mortales, y no hacía demasiado por esquivarlos. Así alimentaba su curiosidad por todo cuanto acontecía. Cualquier cosa, por insignificante que fuese, le resultaba una experiencia, aunque sólo fuese para elaborar con ella una pequeña idea que pudiera incorporar a su vida.
Me iba acercando en el taxi, ya veía el letrero con el nombre de la calle. Durante el trayecto, los recuerdos me hacían sonreír. Me sentí viejo acordándome de cada aventura con su desenlace.
-¡Pare aquí! -dije distraído.
Marina esperaba en la acera, con la velocidad de la impaciencia en la mirada. No había cambiado nada. Seguía estando delgada, como cuando me deleitaba pintándola en Boal; todavía guardaba un estado de candor, aunque percibí que se consumiría pronto pues en su cara había un brillo nuevo que desterraba aquella expresión de ingenuidad casi infantil, la que me cautivó porque era tan dulce y le llenaba levemente los ojos de melancolía.
El problema, me contó, surgió en el bar donde trabajaba; un bar con escenario, en el que tanto se representaba una obrita de teatro, como tenía lugar un concierto de jazz, con los músicos inflándose de cerveza en plena actuación, o como se escuchaba con fervor a un poeta que recitaba su poesía. Allí se daban cita, famosos, intelectuales y artistas de todas las categorías, sin que la fama o la ausencia de ella creasen un ambiente inaccesible para los que debutaban por primera vez. No había jerarquía ni preferencias, todos eran artistas sin ninguna diferencia. El dueño, Carlos, era escritor, y los miércoles se reunían escritores que trabajaban desde la marginación. El arte circulaba por las mesas sin demasiada compostura; podía encontrarse a un grupo discutiendo sobre los apuntes de cualquiera de ellos, o a un personaje durmiendo la mona en un sofá, tras una importante borrachera de horas tempranas.
Me encontré a Marina toda llena de agobios porque unos días antes habían entrado en el bar para robar y se habían llevado el valioso equipo de música. Sólo quedaron los altavoces, que también eran caros, pero que estaban colgados del techo y arrancarlos hubiera complicado el trabajo de los ladrones.
Como es normal, Marina fue la principal sospechosa; aunque, a ella no se le había pasado por la cabeza que nadie pudiera pensarlo. Vino un policía que la sometió a un interrogatorio de más de media hora. Cuando entró en el bar para empezar su jornada habitual, Marina advirtió el gesto que la dueña hacía al policía indicándole que era ella a quien estaban esperando. Carlos cerró la puerta del local y corrió las cortinas dando la vuelta al cartel de "cerrado". Marina saludó y obedeció las indicaciones que le hacían de que tomara asiento en una silla concreta, de una mesa concreta. Todo estaba estudiado de antemano, como en el escenario, pero Marina no se dio cuenta. El matrimonio se situó detrás de la barra, con intención de escuchar, y el policía se sentó antes que Marina adoptando la actitud de escudriñar el semblante de la sospechosa. Se fijaba sobre todo en sus manos, seguro de hallar algún temblor que delatara la turbación del culpable. Marina se quitó el abrigo sin apresurarse y lo colocó cuidadosamente en el respaldo de su silla; lo mismo hizo con el bolso y se decidió a sentarse. Estaba tranquila, aunque asustada por la severidad del hombre. El peso del respaldo hizo que la silla se venciera hacia atrás, al mismo tiempo que la sospechosa se sentaba de golpe en el suelo. Instintivamente se agarró a la mesa, que se tambaleó y puso en peligro al integridad de ambos, pero el hombre, todo reflejos, la sujetó sin mirar a ninguna otra parte más que a la cara de ella. No se inmutó ni la ayudó a levantarse. Esperó pacientemente a que se incorporara, sin abrir la boca. Marina se puso como la grana. Trasladó el equipaje a otra mesa y consiguió sentarse por fin. Presintió que achacarían el desastre a su nerviosismo; esta sensación junto con la desconfianza que se respiraba en el aire terminaron por desatarle los nervios.
Después del interrogatorio, el policía se marchó. En principio no mostró mucho interés por la culpabilidad de Marina, "aunque el asunto quedaba pendiente de estudio". Esto pudo escucharlo a pesar del tono confidencial que había usado el agente y le infundió alguna tranquilidad. Pero los dueños no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Cuando Marina creyó que todo había terminado e iba a comenzar la jornada de trabajo, Carlos le informó de que el local iba a quedar cerrado por unos días: “si no te importa, acompáñanos a dar una vuelta de relax, que se respira mucha tensión por todo lo sucedido”. Ella aceptó con un cierto grado de desconfianza. La propuesta le pareció inocente, aunque intuyó algo que a lo que no pudo dar consistencia.
La perspicacia de Marina vagaba todavía lejos de los malos pensamientos. Por este motivo y por otros muchos detalles resultaba tan ingenua como una niña. La invitación de la pareja le incomodaba porque no le permitía quedarse sola para pensar sobre el asunto. Marina no podía adivinar que ellos le achacaban el robo y creyó que lo que en realidad querían era preguntarle si había observado algo raro la noche anterior, o si había visto a alguien merodeando por la barra, justo en la zona de los discos.
Subieron al coche y dieron vueltas por ciudad durante cinco minutos, en el más complicado silencio. La tensión hacía denso el aire. Mi amiga no comprendía de dónde demonios salía tanta tensión; suponía que de la pareja, cosa bastante comprensible teniendo en cuenta lo sucedido. La mujer de Carlos cortó el clima, con una acusación afilada. Entonces Marina comprendió que el interrogatorio había sido algo más que un simple trámite. "Sabemos que has sido tú; así que empieza a cantar y no compliques las cosas. Dinos dónde has metido el equipo". Marina cayó de golpe y una sensación de frío la invadió por completo. Cuando pudo hablar temblaba de pies a cabeza. Marina respondió: "en ninguna parte".
-¡Vamos! Mira, si nos lo devuelves se acaba el asunto, quitamos la denuncia y todo queda como estaba -dijo Carlos, pausadamente e intentando infundir tranquilidad paternal.
-Pero, es que yo no os puedo devolver el equipo de música, porque no lo he robado.
¿Y tus amigos?¿Gregorio, Manuel...?
-Tampoco. Son estudiantes, no rateros -respondió, Marina, molesta-. Viven con sus padres y tienen dinero de sobra. No necesitan robar un equipo para nada porque ya tienen uno que vale más que el que os han robado, y además viven mejor que vosotros.
-Vamos a sus casas -dijo la mujer enérgicamente-; quiero comprobarlo.
Marina se indignó.
-¡Ni lo sueñes! Yo no voy. Hacedlo vosotros, si queréis. Os presentáis y contáis vuestro problema, pero yo no involucro a mis amigos, porque sé que no han sido ellos.
-¿Sabes que has perdido tu trabajo?- dijo Carlos.
-Ya lo supongo -contestó Marina con amargura-, pero casi lo prefiero. No es cómodo trabajar para alguien que desconfía de ti. De todos modos siento mucho no poder ayudaros, estáis perdiendo el tiempo, no he robado el equipo. Hubiera sido poco inteligente por mi parte ya que, como así ha sucedido, yo iba a ser la principal sospechosa.
-No te creo -dijo la mujer.
Marina se impacientó.
-Pues peor para ti. ¿Qué queréis que haga, que diga que he sido yo? Si no queréis pensar otra cosa y estáis tan seguros, ¿por qué no se lo habéis dicho a la policía? Puede que sea culpable y esté aquí representando una comedia de inocencia. ¿Os deja tranquilos que lo diga? Pues vamos a la comisaría y lo digo: "estos señores quieren que diga que yo he robado su equipo de música". Pero no os lo va a devolver porque no lo tengo, no lo he cogido. Encuentro lógico que desconfiéis de mí, pero pensad que por el local pasa mucha gente entre clientes, amigos vuestros y actores. Para mí esto es un problema. Pierdo el trabajo y tal y como están las cosas prefiero comer a escuchar música. No entra dentro de mis cálculos ir por el mundo robando. Estoy preparando una oposición para conseguir un sueldo y poder recuperar a mi hija. Os lo dije el primer día; he sido sincera con vosotros. Creo que robando me lo pongo un poco más difícil de lo que ya lo tengo. Es curioso; si desde el principio os hubiera contado que yo era un ama de casa aburrida, que lo único que quería era buscar un entretenimiento, pero que en realidad tenía mi vida solucionada, ¿qué hubiera pasado? ¿Me hubierais culpado?
-¡Pues claro! -concluyó la mujer-, no hay ninguna diferencia.
-Pues perdona que te contradiga, pero no lo creo. Cuando tienes dificultades económicas, las sospechas recaen sobre ti inevitablemente cuando pasan cosas de este tipo. Pero iré más lejos, cuando tienes dificultades de cualquier clase o atraviesas por un mal trance, nadie quiere saber nada, porque nadie quiere complicarse escuchando o atendiendo los problemas de otra persona. No soy un ama de casa aburrida con ganas de moverse, soy una mujer separada, sin un duro en el bolsillo que se busca la vida sin pedir nada a nadie. Si sois un poco inteligentes, o medianamente intuitivos, os daréis cuenta de que no encajo dentro del mundo en el que me estáis recluyendo injustamente con vuestra acusación. No soy una vulgar choriza. Y no estáis sospechando, en realidad me estáis acusando. Estoy empezando a darme cuenta de que debería estar ofendida y en realidad lo que me pasa es que no salgo de mi asombro; no se qué hago aquí escuchándoos y aguantando semejante humillación.
Carlos y su mujer enmudecieron. Hacía rato que se había hecho de noche y continuaban dando vueltas y vueltas por las calles. Marina tenía la garganta seca y una desagradable presión en la boca del estómago. La mujer se giró y se sentó apoyada en la puerta, con intención de decir algo. Sin embargo no dijo nada y se dedicó a estudiar a Marina. Ante un gesto de Carlos para acabar con el infernal paseo por el laberinto de calles, que se iba llenado de gente y había que andar esquivando, su mujer se apresuró a decir:"vamos a tu casa, quiero mirar allí".
Carlos se volvió a mirarla sorprendido, como con sensación de estar extralimitándose.
-¿Tienes inconveniente, Marina? -dijo, derrotado por la mirada severa de su compañera.
Marina, con un tono suave y desprovisto de rencor, respondió:
-No, no tengo ningún inconveniente.
Carlos se lo agradeció con los ojos, por el retrovisor.
Marina no creyó que enseñar su cuarto fuera suficiente para calmar a aquella mujer, pero consideró que si no tenía nada que ocultar no tenía por qué negarse. Además el orgullo había dejado de escocerle hacía rato, cuando cayó la noche y cuando descargó su cabeza diciéndoles lo que pensaba.
El recorrido hasta la casa de Marina transcurrió en silencio. La mujer de Carlos se había acomodado en el asiento; y quizá iba pensando que esta última decisión era la que tenía que haber tomado desde un principio. Su sonrisa la delataba. Tenía el presentimiento de que Marina estaba "cazada" y de que en su casa encontraría el equipo. A Carlos, por el contrario, se le notaba afectado porque estaban rozando los límites de la paciencia de cualquiera. Habían sometido a mi amiga al interrogatorio del policía, a sus acusaciones y a un denso silencio mientras escudriñaban sus gestos, sus ojos, todos sus movimientos y cualquier cosa que hiciera evidente su sospecha. En definitiva, la mansedumbre de Marina le había convencido de su inocencia casi por completo, y todo lo que él hiciera de ahora en adelante, promovido por la obstinación de su mujer, le parecía mal y le hacía sentir como un canalla.
Cuando Marina abrió la puerta del cuarto, Carlos preguntó la hora, pero nadie respondió. Era una pregunta rompehielos; era, además, una pregunta que debía recaer sobre su mujer para que terminara cuanto antes con aquél absurdo ajuste de sucesos y sospechas.
Todo estaba en desorden. El armario, destartalado y sin puertas, vomitaba ropa y libros de texto, cada cosa en sus estantes, pero abarrotado por lo pequeño y la cantidad que contenía. La cama era un colchón estrecho depositado sobre el suelo, con un saco de dormir, color verde. El resto de la pieza estaba invadido por más libros que Carlos se apresuró a ojear. Detrás de la puerta (se vio al cerrarla) apareció un cajón de madera cubierto por una tela de cretona verde. Marina observó que la mujer lo miraba con insistencia. Se acercó, lo destapó y extrajo de él una botella de leche y unas magdalenas.
-¿Queréis comer algo? -dijo-, con las emociones se nos ha olvidado cenar.
Se expresó con tal naturalidad, que disipó por completo la intención que la había llevado a mostrar lo que contenía el cajón, cuando la mirada acusadora de la mujer había clavado su vista en él. Este detalle la desarmó e hizo que Carlos y Marina se miraran con un destello de complicidad, mientras se sentaban en el suelo tranquilamente. La mujer se irguió y dijo secamente:
-¡Venga!¡Empieza a buscar!
Marina sonrió, diciendo:
-no soy yo quien tiene que buscar nada, porque sé que el equipo no está aquí. Sois vosotros quienes tenéis dudas; podéis buscar con toda libertad.
La mujer se sentó vencida e incapaz de moverse. Pidió una magdalena, mientras la cogía directamente del cajón y sin esperar consentimiento. Carlos permaneció en silencio, con los ojos clavados en libro que había escogido. Por fin, él empezó a hablar. Preguntó a Marina por sus preferencias en literatura. Aunque conseguía hacerse una idea por lo que veía, necesitaba hablar de algo que despistara el tema principal de la rara reunión en aquél cuarto. Le preguntó también por detalles de su vida y reconoció que quizá debía de haber mostrado algún interés desde el principio; porque, si se hubiera preocupado un poco por saber algo acerca de ella, de cómo vivía y de lo que la había llevado hasta allí, probablemente no se habrían atrevido a tanto aquella tarde.
Cerca de las cuatro de la madrugada, Carlos decidió que era hora de marcharse, aunque no quiso irse sin antes disculparse con Marina.
-Ha sido una conversación interesante, ¿sabes? Soy escritor y me fascinan las historias de todo el mundo. Lo que tú haces, Marina, es "humanear". Yo lo llamo así; y para mí tiene mucha importancia, porque estoy convencido de que hace que la gente deje de ser normal para volverse interesante. Lo que más me ha gustado de esta tarde es que te has portado con nosotros con mucha paciencia; además, has sido generosa, nos has invitado a cenar magdalenas con leche, mientras nosotros sólo pensábamos en nuestro dichoso equipo, sin preocuparnos por si te esperaba alguien o habías comido. Te hemos llevado de acá para allá, te hemos insultado y nos hemos metido en tu casa; has permitido que éstas horas tan desagradables rueden contigo. Pareces buena chica. Yo ya no tengo dudas. Además, si me lo permites, me voy a meter un poco en tu vida. Creo que lo estás haciendo bien, que te has salido por completo de tu ambiente para iniciar una nueva vida. Yo hice algo parecido y estoy satisfecho con mi vida y con lo que he hecho con ella; la única forma que tenía de percibir mis diferencias, de aprender a valorar las cosas por mí mismo, era lanzándome de cabeza en el desorden, en el caos. Me enredé en él, me perdí, pude percibir sus efectos. También me quedé solo, pero fue mejor.
Marina estaba emocionada pero no lo dejó traslucir porque vio que la mujer seguía aferrada a su intención de encontrarla culpable. Respondió a Carlos con sinceridad, pese a la incomodidad del esfuerzo que tenía que hacer para no soltarse a llorar.
-He pensado que razonando mi inocencia, que era lo único que podía hacer, estaríais pensando que se trataba de una estrategia para quitaros la idea de la cabeza. Por eso os lo he dicho, porque quería entrar en todas las posibilidades cuanto antes. He supuesto que si lo hubiera robado me hubiera puesto nerviosa, pero también he pensado que eso no debía importarme demasiado. He notado que todos me observabais, estudiabais mis nervios. Tanto si lo hubiera hecho como si no, yo hubiera seguido manteniendo mi inocencia. Es lógico, ¿no? De manera que tendréis que conformaros con lo que os deje más tranquilos; y os digo sinceramente que no lo he robado. Si no me podéis creer, lo aceptaré; en caso contrario me alegraré, porque no estaréis enfadados conmigo y tendré un bar al que podré ir de vez en cuando a oír música.
-Reconozco que tu seguridad me ha desarmado un poco al principio -dijo Carlos-; y es verdad que he pensado que podías estar representando una comedia de inocencia. Pero eres educada, no nos has atacado, has sido correcta. Y la gente educada tenemos puntos muy vulnerables, nos volvemos más débiles. Además, todo lo adquirido a través de este método tiene fisuras por las que se escapa la intuición y nos permite ver el grado de naturalidad con el que se desenvuelven los demás. Este punto es clave para descubrir muchas cosas, y yo hoy he descubierto que estabas siendo sincera, que no estabas fingiendo. Te has defendido con lógica y nos has hablado de tu oposición, de tu hija, no sé, en fin he visto algo. Bueno, el bar estará abierto el viernes, ¿querrías venir a tomar una copa con nosotros? Es una lástima que tengan que pasar estas cosas para conocer de verdad a la gente.
-Sí, es una pena -concluyó, Marina.
Carlos pareció querer añadir algo, pero como su mujer se impacientaba sólo dijo que seguirían hablando el viernes y que la conversación quedaba pendiente. Marina prometió ir y enseguida se marcharon.
En la cabeza de Marina resonaba como un eco lo que les había dicho: "tendréis que conformaros con lo que os deje más tranquilos". Pero si alguien tenía que buscar pensamientos que le infundieran tranquilidad era ella porque en realidad, cada día, no hacía otra cosa que atraerse ideas que la mantuviesen serena; un buen sistema era justificar el comportamiento de los demás con el fin de justificarse a sí misma. Quería desprenderse de todo lo que la hacía sufrir "innecesariamente", y la vida se le hacía una carga muy pesada con solo pensar que vivir también era sufrir.
Cuando Carlos y su mujer se marcharon, la actitud de él le había parecido la lógica. Al verse absuelta se había conmovido, como cuando era pequeña y la acusaban injustamente de algo, y una vez que habían reconocido su inocencia lloraba la angustia y el miedo acumulados. Pero la actitud de la mujer tampoco le había sorprendido porque, tras una sospecha, aunque después se disipe, muchas veces la desconfianza queda en el aire y el motivo que lleva a desconfiar de alguien permanece inevitablemente. Muy en el fondo, todos las personas nos sentimos culpables por algo, aunque ese algo no se cuaje con una forma concreta.
Marina contuvo las lágrimas, quedando pendiente la angustia de las horas que había pasado, y prefirió pensar que en la mujer no había maldad, sino que era desconfiada por algo que venía determinado por una antigua cicatriz, como le pasaba a ella misma muchas veces.
Me despedí de Marina con pesar, lamentando no tener el instrumental para retratar sus nuevas emociones. En estas pocas horas comprendí que durante este tiempo había amado y odiado, había descargado una parte de su ignorancia y había encontrado las primeras respuestas a todas aquellas preguntas que se hacía cuando la conocí.
Mucho tiempo después, Marina me contó que el asunto terminó como era de esperar. El viernes fue al bar y el lunes siguiente ya estaba otra vez detrás de la barra, porque Carlos, a pesar de las protestas de su mujer, la volvió a contratar. Al cabo de un mes descubrieron a los culpables intentando vender el equipo de música en El Rastro; una cuadrilla de actores que había actuado una noche en el bar. Pero la dueña nunca dejó de mirarla con recelo; y, aunque la relación se suavizó con el tiempo, jamás se disculpó con ella.
Madrid, 1982.
Marina era una mera observadora de acontecimientos, y los dejaba entrar en su vida porque nunca los había tenido. Decía que la vida circulaba y no bastaba con verla pasar, que era bueno no apartarse demasiado y permitir que nos rozara. Pero no siempre era ella quien buscaba a los problemas, sino que éstos, muchas veces, la involucraban, como a todos los mortales, y no hacía demasiado por esquivarlos. Así alimentaba su curiosidad por todo cuanto acontecía. Cualquier cosa, por insignificante que fuese, le resultaba una experiencia, aunque sólo fuese para elaborar con ella una pequeña idea que pudiera incorporar a su vida.
Me iba acercando en el taxi, ya veía el letrero con el nombre de la calle. Durante el trayecto, los recuerdos me hacían sonreír. Me sentí viejo acordándome de cada aventura con su desenlace.
-¡Pare aquí! -dije distraído.
Marina esperaba en la acera, con la velocidad de la impaciencia en la mirada. No había cambiado nada. Seguía estando delgada, como cuando me deleitaba pintándola en Boal; todavía guardaba un estado de candor, aunque percibí que se consumiría pronto pues en su cara había un brillo nuevo que desterraba aquella expresión de ingenuidad casi infantil, la que me cautivó porque era tan dulce y le llenaba levemente los ojos de melancolía.
El problema, me contó, surgió en el bar donde trabajaba; un bar con escenario, en el que tanto se representaba una obrita de teatro, como tenía lugar un concierto de jazz, con los músicos inflándose de cerveza en plena actuación, o como se escuchaba con fervor a un poeta que recitaba su poesía. Allí se daban cita, famosos, intelectuales y artistas de todas las categorías, sin que la fama o la ausencia de ella creasen un ambiente inaccesible para los que debutaban por primera vez. No había jerarquía ni preferencias, todos eran artistas sin ninguna diferencia. El dueño, Carlos, era escritor, y los miércoles se reunían escritores que trabajaban desde la marginación. El arte circulaba por las mesas sin demasiada compostura; podía encontrarse a un grupo discutiendo sobre los apuntes de cualquiera de ellos, o a un personaje durmiendo la mona en un sofá, tras una importante borrachera de horas tempranas.
Me encontré a Marina toda llena de agobios porque unos días antes habían entrado en el bar para robar y se habían llevado el valioso equipo de música. Sólo quedaron los altavoces, que también eran caros, pero que estaban colgados del techo y arrancarlos hubiera complicado el trabajo de los ladrones.
Como es normal, Marina fue la principal sospechosa; aunque, a ella no se le había pasado por la cabeza que nadie pudiera pensarlo. Vino un policía que la sometió a un interrogatorio de más de media hora. Cuando entró en el bar para empezar su jornada habitual, Marina advirtió el gesto que la dueña hacía al policía indicándole que era ella a quien estaban esperando. Carlos cerró la puerta del local y corrió las cortinas dando la vuelta al cartel de "cerrado". Marina saludó y obedeció las indicaciones que le hacían de que tomara asiento en una silla concreta, de una mesa concreta. Todo estaba estudiado de antemano, como en el escenario, pero Marina no se dio cuenta. El matrimonio se situó detrás de la barra, con intención de escuchar, y el policía se sentó antes que Marina adoptando la actitud de escudriñar el semblante de la sospechosa. Se fijaba sobre todo en sus manos, seguro de hallar algún temblor que delatara la turbación del culpable. Marina se quitó el abrigo sin apresurarse y lo colocó cuidadosamente en el respaldo de su silla; lo mismo hizo con el bolso y se decidió a sentarse. Estaba tranquila, aunque asustada por la severidad del hombre. El peso del respaldo hizo que la silla se venciera hacia atrás, al mismo tiempo que la sospechosa se sentaba de golpe en el suelo. Instintivamente se agarró a la mesa, que se tambaleó y puso en peligro al integridad de ambos, pero el hombre, todo reflejos, la sujetó sin mirar a ninguna otra parte más que a la cara de ella. No se inmutó ni la ayudó a levantarse. Esperó pacientemente a que se incorporara, sin abrir la boca. Marina se puso como la grana. Trasladó el equipaje a otra mesa y consiguió sentarse por fin. Presintió que achacarían el desastre a su nerviosismo; esta sensación junto con la desconfianza que se respiraba en el aire terminaron por desatarle los nervios.
Después del interrogatorio, el policía se marchó. En principio no mostró mucho interés por la culpabilidad de Marina, "aunque el asunto quedaba pendiente de estudio". Esto pudo escucharlo a pesar del tono confidencial que había usado el agente y le infundió alguna tranquilidad. Pero los dueños no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Cuando Marina creyó que todo había terminado e iba a comenzar la jornada de trabajo, Carlos le informó de que el local iba a quedar cerrado por unos días: “si no te importa, acompáñanos a dar una vuelta de relax, que se respira mucha tensión por todo lo sucedido”. Ella aceptó con un cierto grado de desconfianza. La propuesta le pareció inocente, aunque intuyó algo que a lo que no pudo dar consistencia.
La perspicacia de Marina vagaba todavía lejos de los malos pensamientos. Por este motivo y por otros muchos detalles resultaba tan ingenua como una niña. La invitación de la pareja le incomodaba porque no le permitía quedarse sola para pensar sobre el asunto. Marina no podía adivinar que ellos le achacaban el robo y creyó que lo que en realidad querían era preguntarle si había observado algo raro la noche anterior, o si había visto a alguien merodeando por la barra, justo en la zona de los discos.
Subieron al coche y dieron vueltas por ciudad durante cinco minutos, en el más complicado silencio. La tensión hacía denso el aire. Mi amiga no comprendía de dónde demonios salía tanta tensión; suponía que de la pareja, cosa bastante comprensible teniendo en cuenta lo sucedido. La mujer de Carlos cortó el clima, con una acusación afilada. Entonces Marina comprendió que el interrogatorio había sido algo más que un simple trámite. "Sabemos que has sido tú; así que empieza a cantar y no compliques las cosas. Dinos dónde has metido el equipo". Marina cayó de golpe y una sensación de frío la invadió por completo. Cuando pudo hablar temblaba de pies a cabeza. Marina respondió: "en ninguna parte".
-¡Vamos! Mira, si nos lo devuelves se acaba el asunto, quitamos la denuncia y todo queda como estaba -dijo Carlos, pausadamente e intentando infundir tranquilidad paternal.
-Pero, es que yo no os puedo devolver el equipo de música, porque no lo he robado.
¿Y tus amigos?¿Gregorio, Manuel...?
-Tampoco. Son estudiantes, no rateros -respondió, Marina, molesta-. Viven con sus padres y tienen dinero de sobra. No necesitan robar un equipo para nada porque ya tienen uno que vale más que el que os han robado, y además viven mejor que vosotros.
-Vamos a sus casas -dijo la mujer enérgicamente-; quiero comprobarlo.
Marina se indignó.
-¡Ni lo sueñes! Yo no voy. Hacedlo vosotros, si queréis. Os presentáis y contáis vuestro problema, pero yo no involucro a mis amigos, porque sé que no han sido ellos.
-¿Sabes que has perdido tu trabajo?- dijo Carlos.
-Ya lo supongo -contestó Marina con amargura-, pero casi lo prefiero. No es cómodo trabajar para alguien que desconfía de ti. De todos modos siento mucho no poder ayudaros, estáis perdiendo el tiempo, no he robado el equipo. Hubiera sido poco inteligente por mi parte ya que, como así ha sucedido, yo iba a ser la principal sospechosa.
-No te creo -dijo la mujer.
Marina se impacientó.
-Pues peor para ti. ¿Qué queréis que haga, que diga que he sido yo? Si no queréis pensar otra cosa y estáis tan seguros, ¿por qué no se lo habéis dicho a la policía? Puede que sea culpable y esté aquí representando una comedia de inocencia. ¿Os deja tranquilos que lo diga? Pues vamos a la comisaría y lo digo: "estos señores quieren que diga que yo he robado su equipo de música". Pero no os lo va a devolver porque no lo tengo, no lo he cogido. Encuentro lógico que desconfiéis de mí, pero pensad que por el local pasa mucha gente entre clientes, amigos vuestros y actores. Para mí esto es un problema. Pierdo el trabajo y tal y como están las cosas prefiero comer a escuchar música. No entra dentro de mis cálculos ir por el mundo robando. Estoy preparando una oposición para conseguir un sueldo y poder recuperar a mi hija. Os lo dije el primer día; he sido sincera con vosotros. Creo que robando me lo pongo un poco más difícil de lo que ya lo tengo. Es curioso; si desde el principio os hubiera contado que yo era un ama de casa aburrida, que lo único que quería era buscar un entretenimiento, pero que en realidad tenía mi vida solucionada, ¿qué hubiera pasado? ¿Me hubierais culpado?
-¡Pues claro! -concluyó la mujer-, no hay ninguna diferencia.
-Pues perdona que te contradiga, pero no lo creo. Cuando tienes dificultades económicas, las sospechas recaen sobre ti inevitablemente cuando pasan cosas de este tipo. Pero iré más lejos, cuando tienes dificultades de cualquier clase o atraviesas por un mal trance, nadie quiere saber nada, porque nadie quiere complicarse escuchando o atendiendo los problemas de otra persona. No soy un ama de casa aburrida con ganas de moverse, soy una mujer separada, sin un duro en el bolsillo que se busca la vida sin pedir nada a nadie. Si sois un poco inteligentes, o medianamente intuitivos, os daréis cuenta de que no encajo dentro del mundo en el que me estáis recluyendo injustamente con vuestra acusación. No soy una vulgar choriza. Y no estáis sospechando, en realidad me estáis acusando. Estoy empezando a darme cuenta de que debería estar ofendida y en realidad lo que me pasa es que no salgo de mi asombro; no se qué hago aquí escuchándoos y aguantando semejante humillación.
Carlos y su mujer enmudecieron. Hacía rato que se había hecho de noche y continuaban dando vueltas y vueltas por las calles. Marina tenía la garganta seca y una desagradable presión en la boca del estómago. La mujer se giró y se sentó apoyada en la puerta, con intención de decir algo. Sin embargo no dijo nada y se dedicó a estudiar a Marina. Ante un gesto de Carlos para acabar con el infernal paseo por el laberinto de calles, que se iba llenado de gente y había que andar esquivando, su mujer se apresuró a decir:"vamos a tu casa, quiero mirar allí".
Carlos se volvió a mirarla sorprendido, como con sensación de estar extralimitándose.
-¿Tienes inconveniente, Marina? -dijo, derrotado por la mirada severa de su compañera.
Marina, con un tono suave y desprovisto de rencor, respondió:
-No, no tengo ningún inconveniente.
Carlos se lo agradeció con los ojos, por el retrovisor.
Marina no creyó que enseñar su cuarto fuera suficiente para calmar a aquella mujer, pero consideró que si no tenía nada que ocultar no tenía por qué negarse. Además el orgullo había dejado de escocerle hacía rato, cuando cayó la noche y cuando descargó su cabeza diciéndoles lo que pensaba.
El recorrido hasta la casa de Marina transcurrió en silencio. La mujer de Carlos se había acomodado en el asiento; y quizá iba pensando que esta última decisión era la que tenía que haber tomado desde un principio. Su sonrisa la delataba. Tenía el presentimiento de que Marina estaba "cazada" y de que en su casa encontraría el equipo. A Carlos, por el contrario, se le notaba afectado porque estaban rozando los límites de la paciencia de cualquiera. Habían sometido a mi amiga al interrogatorio del policía, a sus acusaciones y a un denso silencio mientras escudriñaban sus gestos, sus ojos, todos sus movimientos y cualquier cosa que hiciera evidente su sospecha. En definitiva, la mansedumbre de Marina le había convencido de su inocencia casi por completo, y todo lo que él hiciera de ahora en adelante, promovido por la obstinación de su mujer, le parecía mal y le hacía sentir como un canalla.
Cuando Marina abrió la puerta del cuarto, Carlos preguntó la hora, pero nadie respondió. Era una pregunta rompehielos; era, además, una pregunta que debía recaer sobre su mujer para que terminara cuanto antes con aquél absurdo ajuste de sucesos y sospechas.
Todo estaba en desorden. El armario, destartalado y sin puertas, vomitaba ropa y libros de texto, cada cosa en sus estantes, pero abarrotado por lo pequeño y la cantidad que contenía. La cama era un colchón estrecho depositado sobre el suelo, con un saco de dormir, color verde. El resto de la pieza estaba invadido por más libros que Carlos se apresuró a ojear. Detrás de la puerta (se vio al cerrarla) apareció un cajón de madera cubierto por una tela de cretona verde. Marina observó que la mujer lo miraba con insistencia. Se acercó, lo destapó y extrajo de él una botella de leche y unas magdalenas.
-¿Queréis comer algo? -dijo-, con las emociones se nos ha olvidado cenar.
Se expresó con tal naturalidad, que disipó por completo la intención que la había llevado a mostrar lo que contenía el cajón, cuando la mirada acusadora de la mujer había clavado su vista en él. Este detalle la desarmó e hizo que Carlos y Marina se miraran con un destello de complicidad, mientras se sentaban en el suelo tranquilamente. La mujer se irguió y dijo secamente:
-¡Venga!¡Empieza a buscar!
Marina sonrió, diciendo:
-no soy yo quien tiene que buscar nada, porque sé que el equipo no está aquí. Sois vosotros quienes tenéis dudas; podéis buscar con toda libertad.
La mujer se sentó vencida e incapaz de moverse. Pidió una magdalena, mientras la cogía directamente del cajón y sin esperar consentimiento. Carlos permaneció en silencio, con los ojos clavados en libro que había escogido. Por fin, él empezó a hablar. Preguntó a Marina por sus preferencias en literatura. Aunque conseguía hacerse una idea por lo que veía, necesitaba hablar de algo que despistara el tema principal de la rara reunión en aquél cuarto. Le preguntó también por detalles de su vida y reconoció que quizá debía de haber mostrado algún interés desde el principio; porque, si se hubiera preocupado un poco por saber algo acerca de ella, de cómo vivía y de lo que la había llevado hasta allí, probablemente no se habrían atrevido a tanto aquella tarde.
Cerca de las cuatro de la madrugada, Carlos decidió que era hora de marcharse, aunque no quiso irse sin antes disculparse con Marina.
-Ha sido una conversación interesante, ¿sabes? Soy escritor y me fascinan las historias de todo el mundo. Lo que tú haces, Marina, es "humanear". Yo lo llamo así; y para mí tiene mucha importancia, porque estoy convencido de que hace que la gente deje de ser normal para volverse interesante. Lo que más me ha gustado de esta tarde es que te has portado con nosotros con mucha paciencia; además, has sido generosa, nos has invitado a cenar magdalenas con leche, mientras nosotros sólo pensábamos en nuestro dichoso equipo, sin preocuparnos por si te esperaba alguien o habías comido. Te hemos llevado de acá para allá, te hemos insultado y nos hemos metido en tu casa; has permitido que éstas horas tan desagradables rueden contigo. Pareces buena chica. Yo ya no tengo dudas. Además, si me lo permites, me voy a meter un poco en tu vida. Creo que lo estás haciendo bien, que te has salido por completo de tu ambiente para iniciar una nueva vida. Yo hice algo parecido y estoy satisfecho con mi vida y con lo que he hecho con ella; la única forma que tenía de percibir mis diferencias, de aprender a valorar las cosas por mí mismo, era lanzándome de cabeza en el desorden, en el caos. Me enredé en él, me perdí, pude percibir sus efectos. También me quedé solo, pero fue mejor.
Marina estaba emocionada pero no lo dejó traslucir porque vio que la mujer seguía aferrada a su intención de encontrarla culpable. Respondió a Carlos con sinceridad, pese a la incomodidad del esfuerzo que tenía que hacer para no soltarse a llorar.
-He pensado que razonando mi inocencia, que era lo único que podía hacer, estaríais pensando que se trataba de una estrategia para quitaros la idea de la cabeza. Por eso os lo he dicho, porque quería entrar en todas las posibilidades cuanto antes. He supuesto que si lo hubiera robado me hubiera puesto nerviosa, pero también he pensado que eso no debía importarme demasiado. He notado que todos me observabais, estudiabais mis nervios. Tanto si lo hubiera hecho como si no, yo hubiera seguido manteniendo mi inocencia. Es lógico, ¿no? De manera que tendréis que conformaros con lo que os deje más tranquilos; y os digo sinceramente que no lo he robado. Si no me podéis creer, lo aceptaré; en caso contrario me alegraré, porque no estaréis enfadados conmigo y tendré un bar al que podré ir de vez en cuando a oír música.
-Reconozco que tu seguridad me ha desarmado un poco al principio -dijo Carlos-; y es verdad que he pensado que podías estar representando una comedia de inocencia. Pero eres educada, no nos has atacado, has sido correcta. Y la gente educada tenemos puntos muy vulnerables, nos volvemos más débiles. Además, todo lo adquirido a través de este método tiene fisuras por las que se escapa la intuición y nos permite ver el grado de naturalidad con el que se desenvuelven los demás. Este punto es clave para descubrir muchas cosas, y yo hoy he descubierto que estabas siendo sincera, que no estabas fingiendo. Te has defendido con lógica y nos has hablado de tu oposición, de tu hija, no sé, en fin he visto algo. Bueno, el bar estará abierto el viernes, ¿querrías venir a tomar una copa con nosotros? Es una lástima que tengan que pasar estas cosas para conocer de verdad a la gente.
-Sí, es una pena -concluyó, Marina.
Carlos pareció querer añadir algo, pero como su mujer se impacientaba sólo dijo que seguirían hablando el viernes y que la conversación quedaba pendiente. Marina prometió ir y enseguida se marcharon.
En la cabeza de Marina resonaba como un eco lo que les había dicho: "tendréis que conformaros con lo que os deje más tranquilos". Pero si alguien tenía que buscar pensamientos que le infundieran tranquilidad era ella porque en realidad, cada día, no hacía otra cosa que atraerse ideas que la mantuviesen serena; un buen sistema era justificar el comportamiento de los demás con el fin de justificarse a sí misma. Quería desprenderse de todo lo que la hacía sufrir "innecesariamente", y la vida se le hacía una carga muy pesada con solo pensar que vivir también era sufrir.
Cuando Carlos y su mujer se marcharon, la actitud de él le había parecido la lógica. Al verse absuelta se había conmovido, como cuando era pequeña y la acusaban injustamente de algo, y una vez que habían reconocido su inocencia lloraba la angustia y el miedo acumulados. Pero la actitud de la mujer tampoco le había sorprendido porque, tras una sospecha, aunque después se disipe, muchas veces la desconfianza queda en el aire y el motivo que lleva a desconfiar de alguien permanece inevitablemente. Muy en el fondo, todos las personas nos sentimos culpables por algo, aunque ese algo no se cuaje con una forma concreta.
Marina contuvo las lágrimas, quedando pendiente la angustia de las horas que había pasado, y prefirió pensar que en la mujer no había maldad, sino que era desconfiada por algo que venía determinado por una antigua cicatriz, como le pasaba a ella misma muchas veces.
Me despedí de Marina con pesar, lamentando no tener el instrumental para retratar sus nuevas emociones. En estas pocas horas comprendí que durante este tiempo había amado y odiado, había descargado una parte de su ignorancia y había encontrado las primeras respuestas a todas aquellas preguntas que se hacía cuando la conocí.
Mucho tiempo después, Marina me contó que el asunto terminó como era de esperar. El viernes fue al bar y el lunes siguiente ya estaba otra vez detrás de la barra, porque Carlos, a pesar de las protestas de su mujer, la volvió a contratar. Al cabo de un mes descubrieron a los culpables intentando vender el equipo de música en El Rastro; una cuadrilla de actores que había actuado una noche en el bar. Pero la dueña nunca dejó de mirarla con recelo; y, aunque la relación se suavizó con el tiempo, jamás se disculpó con ella.
Madrid, 1982.
La órbita del tiempo
Hoy no me ajusta el cuerpo. He dormido poco, dos horas en toda la noche.
En medio de una lectura, me levanto y salgo afuera. Yo he ordenado este jardín, lo he recluido en la prisión de mis gustos, de mis deseos. Ha quedado encerrado en la visión que tuve cuando esto solo era una pradera desnuda. Cada año todo está más grande; salen los brazos leñosos entre las rejas invisibles. No quise poner rejas al campo. Ya no recuerdo la imagen. En mi cabeza estuvo ordenado una vez. Por suerte, se ha resistido a permanecer fotografiado. Me gusta. El cautiverio ha fabricado transformaciones. Tampoco puedo contenerlo; se vence hacia una rabiosa anarquía. Cada vez es más salvaje. Quiere cumplir la ley, viaja hacia el desorden: un lujo de la naturaleza, del universo. Como los humanos.
El semblante de la vegetación contamina el texto: dejo el libro, abierto, sobre la hierba.
Por el sur veo el valle. Y por el norte una cala cantábrica, violenta, animal. El mar convencido; la tierra entregada, reducida a arena, sometida por el agua y el viento.
La temperatura es tan alta este invierno que asusta. Hoy nada me convence. Vivo una negación donde fermentan nuevos gérmenes y una luz nueva vendrá a sustituir a la anterior. Así se irán construyendo otros puentes ideológicos por los que cruzará mi vida, mientras en el diario de mis células irán quedando escritas convicciones caducas y viejas resignaciones. Ellas son las lecciones aprendidas, que habré de repasar para esquivar al vacío de la madrugada, el momento angustioso de ceguera, el instante justo del cambio de luz, cuando siento que puedo caer.
Nada en medio del jardín, en este paraíso que he creado, permanece imperturbable.
Si se posa un pájaro, se vence la rama. Si sopla una brizna de aire, las hojas aplauden.
A la prisión diaria de sentirme, se une la necesidad de imaginar escenarios disparatados que disfrazan la vida por un instante. Un jardín, por definición, no tiene nada de disparatado. La mente es poderosa y hace un esfuerzo por evadirme de ciertos “estares”. Tengo bienestares y malestares. Cuando estoy en el centro, ni bueno ni malo, solo tengo estares. Este modo intermedio de ser o de no ser es un pasadizo que une dos lugares. Me detengo en medio, donde surge una idea que sustrae el presente y me arranca de mi propio lado. Un privilegio. Alejada ya de mí misma, las páginas de la novela, pese a su intensidad, pierden efecto, son inútiles. Ya no estoy en el presente ni en el pasado.
El futuro no existe. Ahora no presido el tiempo; solo vivo el instante e intento no acumular segundos. Soy pero no estoy. O, ¿es al revés? Me he perdido.
El libro continúa abierto, donde lo he dejé antes de perderme en el tiempo. Un remolino se enreda con las hojas y las arruga. Las páginas sujetas al lomo y las palabras a las páginas. Me acerco a cerrarlo y miro, por casualidad, la hierba. ¡Qué bien se siente aquí! Pero… si yo no estaba, no estoy ni bien ni mal. No puedo, pero quiero. Repetiré la frase: ¡Qué bimel se siente aquí! Bimel: ni bien ni mal. Palabra nueva. Ya tengo dos: estares y bimel. A pesar de la familiaridad de la vegetación me creo el anonimato, me convenzo de él. Ni un alma humana; acaso una voz lejana que se expresa en el lenguaje que los animales de granja comprenden. Apuro un cigarrillo, lo apago y lo piso. Observo la colilla aplastada y me pregunto qué pasará con ella. Me doy cuenta de que me estoy instalando en el tiempo: he pensado en el futuro de la colilla. No. No quiero moverme de aquí. He detenido el tiempo.
Una pequeña araña gris pasa junto a mi pie: su paso es cauteloso pero firme, no vacila. Intento averiguar dónde está su nido. Pero no me levanto para buscarlo. Con una pata toca accidentalmente la boquilla de la colilla apagada: no le gusta; quizá tenga un olor desagradable. Se aleja, pero, no; retrocede y la inspecciona detenidamente una vez y otra; así lo hace durante un minuto. Después la abandona y camina con la misma determinación de antes. Entre la hierba casi seca la pierdo. También he perdido la cuenta de un tiempo en cuya nave ya he entrado. Busco la araña, desesperadamente. ¿Cómo es posible? ¡Solo he desviado la mirada un segundo! Insisto en la búsqueda y por fin la encuentro: quieta, muy quieta, justo donde la había perdido: ¿Qué estará haciendo? De golpe recorro en tiempo, que se había acumulado. He viajado del pasado al futuro de la araña. Y al echarla de menos me he lanzado de cabeza al presente. Dentro de esta ensalada aliñada con minutos y segundos, de tréboles, margaritas, jazmines, buganvillas, parras, brezo y hierbabuena estamos metidas la Perra, la Araña y Yo: tres pesos ligeros. Ellas dos, ajenas al cínico dogma de existir sin interferir. Yo queriendo ser cualquiera de ellas, por unas horas.
Me instalo en el presente: el rugido intenso del mar me llega sólido hasta los oídos.
Y de pronto la araña gris sale de su trance y corre a toda prisa como si algo o alguien la reclamase, como si un cambio que yo no percibo la decidiese o como si repentinamente se hubiese acordado de que tiene la comida en el fuego.
¿Qué he ganado? Dos palabras nuevas y un viaje en el tiempo.
Y he repasado esta lección: cada día es una secuela del anterior.
En medio de una lectura, me levanto y salgo afuera. Yo he ordenado este jardín, lo he recluido en la prisión de mis gustos, de mis deseos. Ha quedado encerrado en la visión que tuve cuando esto solo era una pradera desnuda. Cada año todo está más grande; salen los brazos leñosos entre las rejas invisibles. No quise poner rejas al campo. Ya no recuerdo la imagen. En mi cabeza estuvo ordenado una vez. Por suerte, se ha resistido a permanecer fotografiado. Me gusta. El cautiverio ha fabricado transformaciones. Tampoco puedo contenerlo; se vence hacia una rabiosa anarquía. Cada vez es más salvaje. Quiere cumplir la ley, viaja hacia el desorden: un lujo de la naturaleza, del universo. Como los humanos.
El semblante de la vegetación contamina el texto: dejo el libro, abierto, sobre la hierba.
Por el sur veo el valle. Y por el norte una cala cantábrica, violenta, animal. El mar convencido; la tierra entregada, reducida a arena, sometida por el agua y el viento.
La temperatura es tan alta este invierno que asusta. Hoy nada me convence. Vivo una negación donde fermentan nuevos gérmenes y una luz nueva vendrá a sustituir a la anterior. Así se irán construyendo otros puentes ideológicos por los que cruzará mi vida, mientras en el diario de mis células irán quedando escritas convicciones caducas y viejas resignaciones. Ellas son las lecciones aprendidas, que habré de repasar para esquivar al vacío de la madrugada, el momento angustioso de ceguera, el instante justo del cambio de luz, cuando siento que puedo caer.
Nada en medio del jardín, en este paraíso que he creado, permanece imperturbable.
Si se posa un pájaro, se vence la rama. Si sopla una brizna de aire, las hojas aplauden.
A la prisión diaria de sentirme, se une la necesidad de imaginar escenarios disparatados que disfrazan la vida por un instante. Un jardín, por definición, no tiene nada de disparatado. La mente es poderosa y hace un esfuerzo por evadirme de ciertos “estares”. Tengo bienestares y malestares. Cuando estoy en el centro, ni bueno ni malo, solo tengo estares. Este modo intermedio de ser o de no ser es un pasadizo que une dos lugares. Me detengo en medio, donde surge una idea que sustrae el presente y me arranca de mi propio lado. Un privilegio. Alejada ya de mí misma, las páginas de la novela, pese a su intensidad, pierden efecto, son inútiles. Ya no estoy en el presente ni en el pasado.
El futuro no existe. Ahora no presido el tiempo; solo vivo el instante e intento no acumular segundos. Soy pero no estoy. O, ¿es al revés? Me he perdido.
El libro continúa abierto, donde lo he dejé antes de perderme en el tiempo. Un remolino se enreda con las hojas y las arruga. Las páginas sujetas al lomo y las palabras a las páginas. Me acerco a cerrarlo y miro, por casualidad, la hierba. ¡Qué bien se siente aquí! Pero… si yo no estaba, no estoy ni bien ni mal. No puedo, pero quiero. Repetiré la frase: ¡Qué bimel se siente aquí! Bimel: ni bien ni mal. Palabra nueva. Ya tengo dos: estares y bimel. A pesar de la familiaridad de la vegetación me creo el anonimato, me convenzo de él. Ni un alma humana; acaso una voz lejana que se expresa en el lenguaje que los animales de granja comprenden. Apuro un cigarrillo, lo apago y lo piso. Observo la colilla aplastada y me pregunto qué pasará con ella. Me doy cuenta de que me estoy instalando en el tiempo: he pensado en el futuro de la colilla. No. No quiero moverme de aquí. He detenido el tiempo.
Una pequeña araña gris pasa junto a mi pie: su paso es cauteloso pero firme, no vacila. Intento averiguar dónde está su nido. Pero no me levanto para buscarlo. Con una pata toca accidentalmente la boquilla de la colilla apagada: no le gusta; quizá tenga un olor desagradable. Se aleja, pero, no; retrocede y la inspecciona detenidamente una vez y otra; así lo hace durante un minuto. Después la abandona y camina con la misma determinación de antes. Entre la hierba casi seca la pierdo. También he perdido la cuenta de un tiempo en cuya nave ya he entrado. Busco la araña, desesperadamente. ¿Cómo es posible? ¡Solo he desviado la mirada un segundo! Insisto en la búsqueda y por fin la encuentro: quieta, muy quieta, justo donde la había perdido: ¿Qué estará haciendo? De golpe recorro en tiempo, que se había acumulado. He viajado del pasado al futuro de la araña. Y al echarla de menos me he lanzado de cabeza al presente. Dentro de esta ensalada aliñada con minutos y segundos, de tréboles, margaritas, jazmines, buganvillas, parras, brezo y hierbabuena estamos metidas la Perra, la Araña y Yo: tres pesos ligeros. Ellas dos, ajenas al cínico dogma de existir sin interferir. Yo queriendo ser cualquiera de ellas, por unas horas.
Me instalo en el presente: el rugido intenso del mar me llega sólido hasta los oídos.
Y de pronto la araña gris sale de su trance y corre a toda prisa como si algo o alguien la reclamase, como si un cambio que yo no percibo la decidiese o como si repentinamente se hubiese acordado de que tiene la comida en el fuego.
¿Qué he ganado? Dos palabras nuevas y un viaje en el tiempo.
Y he repasado esta lección: cada día es una secuela del anterior.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)