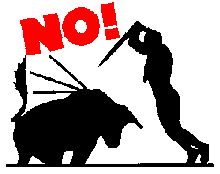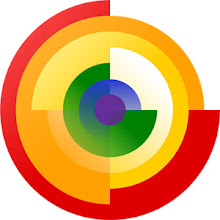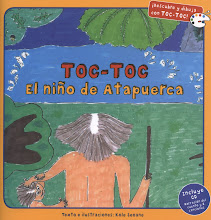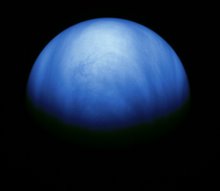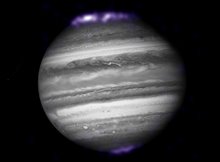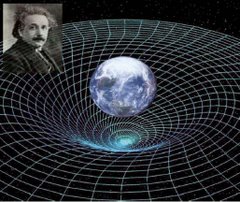No pisaba la iglesia. Aunque, después de un tiempo, me sentí obligado a reconsiderar la idea. Vivía solo y, salvo las escasas charlas con el padre Anselmo, que con el proceso de la luna se habían multiplicado, no tenía más contacto humano que el que provenía del consultorio. Era preciso mantener un punto de simpatía entre la gente, contra la que tenía que medir las palabras al milímetro; y la cantina quedaba excluida. Así que elegí la iglesia y pacté conmigo mismo la Nochebuena, Navidad y Resurrección. Todo iba sobre ruedas.
Cuando estalló la revolución de la luna, la curiosidad me hizo acudir con más frecuencia.
Los sermones de don Anselmo, al principio habían estado en la línea clásica; más tarde, con la Biblia en la mano, fueron más contundentes. Finalmente, acabó apoyándose en otros textos, de algunos convertidos. Todo fue inútil: no consiguió librar a nadie de su nueva creencia.
Yo estaba convencido de que la fe en el oficio de la luna obedecía a la necesidad del hombre por abordar un cambio. El cura no estaba de acuerdo; decía que no era posible, que no había cambios en lugares donde la gente vive atada a las tradiciones y es como la sombra de sus antepasados. Pero me valía de su argumento para llegar más al fondo:
-La luna ofrece más eternidad -le decía-; la han visto sus tatarabuelos y la verán sus tataranietos. Se traen algo del pasado, lo llevan hasta el futuro y ellos están en medio para recogerlo. Además la usan en sus cosechas, la sienten en sus nervios; pueden verla cada noche y ahora, oírla. Puedo imaginármelo: ella con su carota encendida y ellos mirándola con devoción. Resulta poético.
-Eso es lo malo -decía el cura, derrotado-, la devoción. Desde que Raúl trajo la noticia, veo devoción.
A partir del fenómeno de la luna el padre y yo hablábamos casi a diario, bien sentados en su huerto, o bien encaramados en la montaña. Mientras uno decía que la fe en la luna era un sustituto, por decepción o por aburrimiento, de aquella que se despachaba los domingos en la iglesia, el otro seguía con que era un plagio de la verdadera, porque la Fe era una, la pintasen como la pintasen. Y yo, que la ignorancia hacía mucho daño. Y el cura, que tras el conocimiento acechaba una gran tentación.
La vida en el pueblo había cambiado, sobre todo por las noches. A veces me preguntaba: ¿Qué mal hacen? ¿Les perjudica en algo? Lo cierto era que desde que tenían su luna, tenían también menos dolencias; el consultorio estaba prácticamente vacío, parecía un milagro. Cuando yo me preocupaba por su salud física, el padre Anselmo lo hacía por la salud espiritual. No era fácil ponerse de acuerdo.
Nuestras charlas transcurrían siempre por la tarde. En una de aquellas, bromeando, le dije que en tres o cuatro caminatas acabaríamos por conocer todo el uno del otro. El interés de don Anselmo por mí había crecido. Y, por mi parte, todavía, hoy, siento que mi admiración por este hombre sigue subiendo montes más altos que los de Sucre laguá.
Sobre aquellas montañas, el padre me mostraba la Obra de Dios. Me hablaba de Su enorme generosidad al hacernos herederos de la Naturaleza; de la reverencia que hace la tierra al mar, cuando se arrodilla para contener su fuerza y de cómo el océano nos acerca el color del cielo en los días azules y en los grises, para que podamos tocarlo. Decía que los tres elementos, cielo, mar y tierra parecían convivir en una armonía perfecta.
Este hombre estaba desatando mi pensamiento en todas direcciones menos en la de la religión, que ya conocía demasiado bien. Cuando él predicaba que la sabiduría crecía en la Palabra de Dios, yo aprendía que se adquiere con el uso de la vida. Cuando me decía que el hombre era el elegido, yo, que también la mosca.
Un día le dije que la sabiduría camina por delante de nosotros, y que el vacío que provocan sus pasos es la inquietud que nos asalta mientras vivimos. También le dije que esa inquietud está hecha de intuiciones prisioneras que nuestra mente vuelca en los sueños; y que por este motivo el hombre imagina y crea cosas que le permiten evolucionar. Me miró atónito y me respondió que sólo la Palabra de Dios nos conduce a la sabiduría y debemos ser humildes. Lancé la mirada kilómetros y pensé: el conocimiento se conquista con la existencia. Pero no se lo dije.
El padre Anselmo supo que no me convencería.
El silencio que siguió actuó de cortafuegos y las llamas de un lado no invadieron el otro. Y el cura, que no descuidaba la tensión que provoca el silencio prolongado, habló de la historia de Sucre laguá. Antes de regresar, me dijo:
-doctor, necesito tomar esta conversación como una confesión; así que le voy a dar la absolución.
En mi cara se debió pintar una mueca cercana a la estupefacción, porque tras el ego te absolvo in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, continuó diciendo que no estaba seguro de si lo que había oído contravenía las leyes del Señor, y que debía tratarlo como una confesión:
-así, esta noche –dijo-, podré dormir tranquilo y también ganaré un poco de tiempo para explicarme con El.
A partir de entonces, cada vez que hablábamos me daba la absolución.
12 dic 2006
Ego Te Absolvo.
Etiquetas:
antapasados,
consultorio,
cosechas,
cura,
ignorancia,
La luna,
montaña,
Navidad,
nueva creencia,
tatarabuelos,
tentación
6 dic 2006
A propósito del amor
Hace unos días encontré un artículo sobre el enigma del amor. El autor hacía una llamada a la opinión -no era la única- en un intento por buscar definiciones. Citaba a Ortega y a Spinoza, entre otros.
Investigar sobre el amor es una empresa difícil, donde las opiniones se encuentran divididas. Por más que se quiera hablar, cada opinión incluye el riesgo de estropear el sabor que se desea conseguir del guiso lingüístico sobre el amor. Puede adornarse como se quiera; podrían añadirse todos los ingredientes oracionales que se encuentren; la receta nunca quedará completa, siempre faltarán elementos: palabras. Además, habrá que revolver entre las ideas para encontrar una que se acerque, a duras penas, a lo que se intuye.
Al aproximarnos al amor encontramos una nube inquieta que no se puede apresar, porque cambia constantemente de forma y solo conseguiremos que nos envuelva y nos invada.
El objeto de tan insistente búsqueda se encuentra en el interior del ser humano: sufre de "ansia" por tener el dominio sobre la realidad que le rodea y, cómo no, también ansía tenerlo sobre al amor.
El dominio sobre cualquier asunto de la realidad, parece alcanzarse cuando alguien encuentra una idea que coincide consigo mismo. Y entiendo que el articulista necesita esto: una idea sobre la realidad del amor que coincida con lo que intuye.
El amor es subyugante: aparece de pronto, cambia en el tiempo y, más tarde, se desvanece dejando atrás un rastro más o menos doloroso. Es un sentimiento que surge, aumenta, domina y nos deja a merced de la felicidad y el dolor. La voluntad no puede hacer mucho al respecto. Frente al amor solo podemos proteger nuestra vulnerabilidad; podemos abandonarnos a la ciega necesidad que nos empuja hacia él, a la disposición que presentamos los seres humanos o, por el contrario, protegernos, no sin dificultad, para evitar que nos infecte.
Para investigar la naturaleza del amor quizá habría que acudir a su origen, tal y como se hace con cualquier otro aspecto de la realidad. Por lo tanto, sería lógico indagar a fondo hasta dar con un origen claro, irrefutable. En toda exploración, además, es preciso encontrar un razonamiento deductivo que conduzca a un final satisfactorio, redondo, también irrefutable. No en vano se afirma que para analizar las cosas en profundidad hay que acudir a su origen. De poco sirve tratar los síntomas de una enfermedad sino no conocemos la causa que la produce. El amor no debería recibir un trato diferente.
El autor del artículo se apoya en los criterios de profetas, teólogos y filósofos. Incluye, además, su propia opinión, que resulta difusa porque, entre una definición y otra, intercala una duda que arrastra por cada una de las líneas de su exposición. Produce definiciones, las enlaza y las enmarca dentro de un gran interrogante, su propia duda. Pero no bucea en los orígenes del amor; tampoco menciona cómo ha ido aumentando la bola de nieve, a medida que el ser humano se volvía más y más complejo. Tan solo hace un gran esfuerzo con la idea general del amor y, en concreto, se centra en la idea del amor de la pareja en el seno del matrimonio.
El origen parece claro; el amor contribuyó favorablemente en el mantenimiento de la especie. Es el amor rudimentario, animal, estacional, efímero. Todos sabemos que el ser humano ha cambiado las cosas, aunque no su naturaleza; o por lo menos, no del todo. Con su forma especial de residir en el mundo, ha creado “hábitos”; entre esos hábitos se encuentran los “hábitos sentimentales”. No es “natural” –salvo raras excepciones en la naturaleza- que las parejas permanezcan unidas durante toda la vida. Entre los monos, desde luego, no lo es. Y el hombre no es otra cosa que un mono alterado genéticamente, una especie evolucionada capaz de analizar la realidad y de vincularla a sí mismo; es una cuestión de pura necesidad, de supervivencia. Y el amor, en todas sus manifestaciones, para el ser humano es una necesidad como otra cualquiera. No podía ser de otra manera.
Con la civilización han ido surgiendo los hábitos sentimentales, como han surgido otros muchos hábitos necesarios, que al hombre le son ya fundamentales para vivir.
El autor del artículo da un nombre a una clase de amor y habla del “amor entrañado”. Sobre él afirma que es un amor integrado en las entrañas, que crece en el seno del matrimonio. Sinceramente, creo que al amor entrañado no se le puede atribuir una pureza original porque, tal como lo veo yo, es una “clase de amor habitual” que se vierte sobre una necesidad social humana, la de las seguridades. El matrimonio es una creación cultural del hombre, que obliga a una convivencia y ofrece seguridad a la prole. Es un amor “forzado”, cautivo en una circunstancia artificial. Pese a tratarse de un amor “civilizado” no es menos bello ni menos intenso, aunque pasa a engrosar la larga lista de hábitos sentimentales y habría que analizarlo dentro de éstos.
Esta palabra, “seguridades”, es ya un eje importante de la vida del ser humano de hoy, porque necesita estar (o sentirse) “seguro” entre muchas cosas. Unos se conforman durante toda su vida con lo que han alcanzado a comprender y con todo aquello que han obtenido en un primer estadio. Otros, sin embargo, no estarán conformes y dudarán mucho, seguirán haciendo preguntas a la realidad que nos rodea, una y otra vez. Pero el factor común a ambos, es que todos necesitan algún tipo de seguridad, con respecto a cualquier cosa; todos necesitamos atrapar “algo”, para sentir que la vida merece la pena. En torno a ese algo construimos una creencia y así lo hacemos nuestro. Es una cuestión de “seguridades”. Necesitamos sentirnos seguros, al menos en una cosa, para poder seguir haciendo lo que nos viene en gana. Resulta paradójico que precisemos de una atadura para poder pensar o sentir que somos libres. Y el amor no está excluido; el hombre ha construido con él castillos inmensos, verdaderos mundos aparte: dogmas de fe, responsabilidades, esperanzas, cárceles… y, por supuesto, la necesidad y la seguridad… en fin, grandes obras. Parece ser que sin amor, el mundo actual perdería toda su cohesión.
Volviendo al artículo, el autor sitúa el “amor entrañado” dentro de una escena de infidelidad. Es de suponer que lo hace así para crear un contraste; describe una escena donde uno de sus personajes –ella- intenta describir a su amante el amor que siente por su marido. Esto induce a establecer una comparación con el amor que siente por su amante, quien no parece entender las explicaciones de ella.
Creo que no hace falta recurrir a una escena tan corriente. El amor “entrañado” en el matrimonio, bajo mi punto de vista, se compone de elementos que interaccionan entre sí, como la complicidad, necesidad, comodidad, seguridad, fatiga, aburrimiento, costumbre, apego, tranquilidad, cariño, dependencia… etc. El amor entrañado que se pretende descifrar, solo puede mantenerse satisfactoriamente si ambos miembros de la pareja tienen capacidad para sorprenderse mutuamente, con cierta asiduidad; es decir, cada uno conserva su individualidad (crecen con independencia) y se reúnen muy a menudo para compartir sus hallazgos.
Es cierto que estamos sujetos a requerimientos biológicos que pueden alterar “por encantamiento” el orden de cosas que se establece dentro del matrimonio. Estoy convencida de que esta clase de amor es prácticamente inmune a esas infecciones, no necesita de otras experiencias, porque mantiene muy atareada a la pareja con las que ya comparten mutuamente. La clave del éxito podría estar en esta frase: “no he encontrado nunca a nadie que me guste más que tú”. Y cuando esto sucede, no quiere decir que se haya dejado de explorar el mundo y solo “estás tú”, sino que quiere decir que, “tras muchos años compartidos, todavía eres inaccesible, aún tengo que luchar para que permanezcas a mi lado, tienes algún misterio guardado…y me tienes aquí, atado a ti”. Creo que lo dice todo.
El amor, en definitiva, es un sentimiento que cambia con el hombre, que evoluciona con él. Y por ello, no se puede apresar, no se puede comprimir con palabras; lo producimos, simplemente.
El amor tuvo un origen, surgió en bruto; y con el tiempo, en el interior humano, se ha ido puliendo y tallando como una preciosa gema, cuya complejidad le otorga un valor incalculable. Y por ello seguiremos derramando hermosas frases.
Aunque, nunca estaremos seguros de si se trata o no de un engaño, porque, a veces, acecha la sensación de que las múltiples caras del amor son disfraces que nuestra mente crea, para poder seguir reconciliándonos con las nuevas situaciones que nos prepara la existencia, y con los nuevos sentimientos que florecen al caminar a través de ella.
Investigar sobre el amor es una empresa difícil, donde las opiniones se encuentran divididas. Por más que se quiera hablar, cada opinión incluye el riesgo de estropear el sabor que se desea conseguir del guiso lingüístico sobre el amor. Puede adornarse como se quiera; podrían añadirse todos los ingredientes oracionales que se encuentren; la receta nunca quedará completa, siempre faltarán elementos: palabras. Además, habrá que revolver entre las ideas para encontrar una que se acerque, a duras penas, a lo que se intuye.
Al aproximarnos al amor encontramos una nube inquieta que no se puede apresar, porque cambia constantemente de forma y solo conseguiremos que nos envuelva y nos invada.
El objeto de tan insistente búsqueda se encuentra en el interior del ser humano: sufre de "ansia" por tener el dominio sobre la realidad que le rodea y, cómo no, también ansía tenerlo sobre al amor.
El dominio sobre cualquier asunto de la realidad, parece alcanzarse cuando alguien encuentra una idea que coincide consigo mismo. Y entiendo que el articulista necesita esto: una idea sobre la realidad del amor que coincida con lo que intuye.
El amor es subyugante: aparece de pronto, cambia en el tiempo y, más tarde, se desvanece dejando atrás un rastro más o menos doloroso. Es un sentimiento que surge, aumenta, domina y nos deja a merced de la felicidad y el dolor. La voluntad no puede hacer mucho al respecto. Frente al amor solo podemos proteger nuestra vulnerabilidad; podemos abandonarnos a la ciega necesidad que nos empuja hacia él, a la disposición que presentamos los seres humanos o, por el contrario, protegernos, no sin dificultad, para evitar que nos infecte.
Para investigar la naturaleza del amor quizá habría que acudir a su origen, tal y como se hace con cualquier otro aspecto de la realidad. Por lo tanto, sería lógico indagar a fondo hasta dar con un origen claro, irrefutable. En toda exploración, además, es preciso encontrar un razonamiento deductivo que conduzca a un final satisfactorio, redondo, también irrefutable. No en vano se afirma que para analizar las cosas en profundidad hay que acudir a su origen. De poco sirve tratar los síntomas de una enfermedad sino no conocemos la causa que la produce. El amor no debería recibir un trato diferente.
El autor del artículo se apoya en los criterios de profetas, teólogos y filósofos. Incluye, además, su propia opinión, que resulta difusa porque, entre una definición y otra, intercala una duda que arrastra por cada una de las líneas de su exposición. Produce definiciones, las enlaza y las enmarca dentro de un gran interrogante, su propia duda. Pero no bucea en los orígenes del amor; tampoco menciona cómo ha ido aumentando la bola de nieve, a medida que el ser humano se volvía más y más complejo. Tan solo hace un gran esfuerzo con la idea general del amor y, en concreto, se centra en la idea del amor de la pareja en el seno del matrimonio.
El origen parece claro; el amor contribuyó favorablemente en el mantenimiento de la especie. Es el amor rudimentario, animal, estacional, efímero. Todos sabemos que el ser humano ha cambiado las cosas, aunque no su naturaleza; o por lo menos, no del todo. Con su forma especial de residir en el mundo, ha creado “hábitos”; entre esos hábitos se encuentran los “hábitos sentimentales”. No es “natural” –salvo raras excepciones en la naturaleza- que las parejas permanezcan unidas durante toda la vida. Entre los monos, desde luego, no lo es. Y el hombre no es otra cosa que un mono alterado genéticamente, una especie evolucionada capaz de analizar la realidad y de vincularla a sí mismo; es una cuestión de pura necesidad, de supervivencia. Y el amor, en todas sus manifestaciones, para el ser humano es una necesidad como otra cualquiera. No podía ser de otra manera.
Con la civilización han ido surgiendo los hábitos sentimentales, como han surgido otros muchos hábitos necesarios, que al hombre le son ya fundamentales para vivir.
El autor del artículo da un nombre a una clase de amor y habla del “amor entrañado”. Sobre él afirma que es un amor integrado en las entrañas, que crece en el seno del matrimonio. Sinceramente, creo que al amor entrañado no se le puede atribuir una pureza original porque, tal como lo veo yo, es una “clase de amor habitual” que se vierte sobre una necesidad social humana, la de las seguridades. El matrimonio es una creación cultural del hombre, que obliga a una convivencia y ofrece seguridad a la prole. Es un amor “forzado”, cautivo en una circunstancia artificial. Pese a tratarse de un amor “civilizado” no es menos bello ni menos intenso, aunque pasa a engrosar la larga lista de hábitos sentimentales y habría que analizarlo dentro de éstos.
Esta palabra, “seguridades”, es ya un eje importante de la vida del ser humano de hoy, porque necesita estar (o sentirse) “seguro” entre muchas cosas. Unos se conforman durante toda su vida con lo que han alcanzado a comprender y con todo aquello que han obtenido en un primer estadio. Otros, sin embargo, no estarán conformes y dudarán mucho, seguirán haciendo preguntas a la realidad que nos rodea, una y otra vez. Pero el factor común a ambos, es que todos necesitan algún tipo de seguridad, con respecto a cualquier cosa; todos necesitamos atrapar “algo”, para sentir que la vida merece la pena. En torno a ese algo construimos una creencia y así lo hacemos nuestro. Es una cuestión de “seguridades”. Necesitamos sentirnos seguros, al menos en una cosa, para poder seguir haciendo lo que nos viene en gana. Resulta paradójico que precisemos de una atadura para poder pensar o sentir que somos libres. Y el amor no está excluido; el hombre ha construido con él castillos inmensos, verdaderos mundos aparte: dogmas de fe, responsabilidades, esperanzas, cárceles… y, por supuesto, la necesidad y la seguridad… en fin, grandes obras. Parece ser que sin amor, el mundo actual perdería toda su cohesión.
Volviendo al artículo, el autor sitúa el “amor entrañado” dentro de una escena de infidelidad. Es de suponer que lo hace así para crear un contraste; describe una escena donde uno de sus personajes –ella- intenta describir a su amante el amor que siente por su marido. Esto induce a establecer una comparación con el amor que siente por su amante, quien no parece entender las explicaciones de ella.
Creo que no hace falta recurrir a una escena tan corriente. El amor “entrañado” en el matrimonio, bajo mi punto de vista, se compone de elementos que interaccionan entre sí, como la complicidad, necesidad, comodidad, seguridad, fatiga, aburrimiento, costumbre, apego, tranquilidad, cariño, dependencia… etc. El amor entrañado que se pretende descifrar, solo puede mantenerse satisfactoriamente si ambos miembros de la pareja tienen capacidad para sorprenderse mutuamente, con cierta asiduidad; es decir, cada uno conserva su individualidad (crecen con independencia) y se reúnen muy a menudo para compartir sus hallazgos.
Es cierto que estamos sujetos a requerimientos biológicos que pueden alterar “por encantamiento” el orden de cosas que se establece dentro del matrimonio. Estoy convencida de que esta clase de amor es prácticamente inmune a esas infecciones, no necesita de otras experiencias, porque mantiene muy atareada a la pareja con las que ya comparten mutuamente. La clave del éxito podría estar en esta frase: “no he encontrado nunca a nadie que me guste más que tú”. Y cuando esto sucede, no quiere decir que se haya dejado de explorar el mundo y solo “estás tú”, sino que quiere decir que, “tras muchos años compartidos, todavía eres inaccesible, aún tengo que luchar para que permanezcas a mi lado, tienes algún misterio guardado…y me tienes aquí, atado a ti”. Creo que lo dice todo.
El amor, en definitiva, es un sentimiento que cambia con el hombre, que evoluciona con él. Y por ello, no se puede apresar, no se puede comprimir con palabras; lo producimos, simplemente.
El amor tuvo un origen, surgió en bruto; y con el tiempo, en el interior humano, se ha ido puliendo y tallando como una preciosa gema, cuya complejidad le otorga un valor incalculable. Y por ello seguiremos derramando hermosas frases.
Aunque, nunca estaremos seguros de si se trata o no de un engaño, porque, a veces, acecha la sensación de que las múltiples caras del amor son disfraces que nuestra mente crea, para poder seguir reconciliándonos con las nuevas situaciones que nos prepara la existencia, y con los nuevos sentimientos que florecen al caminar a través de ella.
Etiquetas:
amor,
amor entrañado,
artículo,
existencia,
monos,
naturaleza,
realidad
4 dic 2006
El Huerto y el Cura
La cancela del jardín de la sacristía estaba abierta. Quizá el padre Anselmo, o su hermana, se olvidaron de cerrarla por la noche. Entré con sigilo, y me escondí bajo el macizo de buganvillas para observar al cura cuando entrara.
Todavía era temprano. El sol radiografió las hojas de los cerezos y las dejó al desnudo. Sentí un deslumbramiento, como cuando se observa algo que deleita en exceso.
Una forma de esperanza emergió torpemente del caudal de sensaciones en el que me encontraba inmerso; y la potencialidad de la vida se me fue acercando con la tibieza de la luz errante, justo cuando se quebraba el silencio: un roce de aromáticas, una esperanza en el lecho de la ignorancia.
El padre Anselmo era bastante joven para jubilarse; sin embargo, saltaba a la vista que se sentía acabado. Seguramente, no había encontrado dónde depositar el sentimiento de culpa que nos acechaba a ambos; en mí, que estaba convencido de tenerla, o sobre sí mismo porque le había flaqueado la fe.
Pocas veces había tenido el cura la sensación de haberse equivocado. Aunque su espíritu había acumulado suficientes contradicciones, y en pocos días se habían materializando en su rostro y en su cuerpo. Puede que fueran la vanidad y el orgullo del pecado original, porque creyó que la Palabra de Dios no era suficiente. Sus palabras habían liberado un residuo de su corazón que debió haber sido estampado contra la pared oscura de una noche cualquiera. Su voz se distrajo, se perdió entre la espesura de un bosque humano que no quiso renunciar a un sueño.
La puerta de cristales de la sacristía se abrió; y mientras el padre salía, su hermana le volcó un susurro en el hombro:
-no quiero comer nada -dijo,- quiero estar solo.
El movimiento por el huerto atrajo un zumbido de abejas desde la higuera y el cura empezó a sacudir los brazos alrededor de la cabeza, quizá sin saber exactamente a quién debía espantar. Luego investigó en sus manos, como esperando encontrar en ellas el rastro de los años perdidos.
-Quiero estar solo-, repitió en voz baja, mientras fue hundiéndose en la espesura y las sombras, donde la luz trazaba líneas con las partículas brillantes del aire.
Se detuvo junto a la higuera. El sonido de abejas se redujo a un sonido monótono que el sacerdote asumió como un salmo: canturreaba como un demente perdido en el espacio de un recuerdo.
Por fin se sentó bajo el árbol, abrió un libro imaginario entre las manos y empezó a leer. La voz se sofocaba, se estaba consumiendo. Una fotografía, eso era; una instantánea a contraluz de la impotencia que arde en el alma de un hombre.
El padre todavía no me había visto. Me quedé observándolo un buen rato, temiendo que mi presencia añadiría ascuas a su hoguera. Tuve la tentación de huir. Entonces sentí la vida enhebrando mi cuerpo; y volvió el roce de la esperanza que me empujaba suave pero firmemente, hacia el hueco de existencia que intentaba abrirse en el tiempo.
Sonaron las diez en el reloj del ayuntamiento. Salí de entre las buganvillas y me coloqué muy cerca, bajo un cordón de luz. El reflejo del rayo sobre mi americana blanca chocaba contra su sotana y la iluminaba, pero él no se inmutó.
-Padre -le dije,- si le parece bien, puedo hacerle compañía.
Ni siquiera me miró. Cerró el libro juntando las palmas:
-¡Amén!-dijo-. Después arrastró la mirada por el suelo y se dirigió a mí:
-eres un buen muchacho, doctor, hace días que no charlamos.
Era la primera vez que me tuteaba. Por un momento creí que desvariaba. Permanecí callado unos instantes; esperaba algo más. La situación me intranquilizaba. Al fin contesté, ejerciendo de niño, en aparente desigualdad e incapaz para hacer daño.
-Padre -le dije-, cuando mira el cielo por las noches, ¿no tiene la impresión de que ahí fuera vive alguien más?
Al instante me arrepentí de mis palabras.
Pensé que la atracción de la ilusión sobre el desengaño era muy fuerte, que ambas se encontraban a poca distancia y tendían a reunirse pronto. Era preciso reconstruir el momento para evitar que la realidad estallase. Pero mi destino dependía ya de su voz.
El padre Anselmo me clavó sus ojos húmedos. Me respondió que un rayo de lucidez había herido su conciencia y que bajo la ampolla había encontrado una piel nueva.
Luego me examinó con sed, pero no me atreví a decir nada. Y, entonces, hallé en su rostro una inteligencia extraordinaria.
Me preguntó:
-¿sabes por qué leía en mis manos?
Y sin apenas respirar, respondió:
-porque ya no son las mismas.
El hervor de insectos aumentó cuando empezamos a pasear por el jardín. De pronto, igual que había hecho antes, se detuvo ante la única morera, que llegaba hasta el suelo. Abrió la densa cortina de hojas y observó las entrañas, diciendo:
-cuando nos asimos a la Naturaleza escuchamos el corazón de todos sus hijos, nos alimentamos unos de otros, compartimos un alma.
Luego, con la mano sobre la frente, continuó:
-el secreto de todo está aquí, doctor; entre los pliegues de esos pensamientos tuyos he encontrado una Fe que parece más auténtica que la anterior.
No supe qué decir; no conocía ningún remedio que aliviara el dolor del hombre, en cuyo corazón crece la necesidad de reunir el misterio del mundo con su propia mente. Porque la verdad de su espíritu, sujeta antes a la voluntad de Dios, estaba echando raíces en torno a esta nueva concepción.
Todavía era temprano. El sol radiografió las hojas de los cerezos y las dejó al desnudo. Sentí un deslumbramiento, como cuando se observa algo que deleita en exceso.
Una forma de esperanza emergió torpemente del caudal de sensaciones en el que me encontraba inmerso; y la potencialidad de la vida se me fue acercando con la tibieza de la luz errante, justo cuando se quebraba el silencio: un roce de aromáticas, una esperanza en el lecho de la ignorancia.
El padre Anselmo era bastante joven para jubilarse; sin embargo, saltaba a la vista que se sentía acabado. Seguramente, no había encontrado dónde depositar el sentimiento de culpa que nos acechaba a ambos; en mí, que estaba convencido de tenerla, o sobre sí mismo porque le había flaqueado la fe.
Pocas veces había tenido el cura la sensación de haberse equivocado. Aunque su espíritu había acumulado suficientes contradicciones, y en pocos días se habían materializando en su rostro y en su cuerpo. Puede que fueran la vanidad y el orgullo del pecado original, porque creyó que la Palabra de Dios no era suficiente. Sus palabras habían liberado un residuo de su corazón que debió haber sido estampado contra la pared oscura de una noche cualquiera. Su voz se distrajo, se perdió entre la espesura de un bosque humano que no quiso renunciar a un sueño.
La puerta de cristales de la sacristía se abrió; y mientras el padre salía, su hermana le volcó un susurro en el hombro:
-no quiero comer nada -dijo,- quiero estar solo.
El movimiento por el huerto atrajo un zumbido de abejas desde la higuera y el cura empezó a sacudir los brazos alrededor de la cabeza, quizá sin saber exactamente a quién debía espantar. Luego investigó en sus manos, como esperando encontrar en ellas el rastro de los años perdidos.
-Quiero estar solo-, repitió en voz baja, mientras fue hundiéndose en la espesura y las sombras, donde la luz trazaba líneas con las partículas brillantes del aire.
Se detuvo junto a la higuera. El sonido de abejas se redujo a un sonido monótono que el sacerdote asumió como un salmo: canturreaba como un demente perdido en el espacio de un recuerdo.
Por fin se sentó bajo el árbol, abrió un libro imaginario entre las manos y empezó a leer. La voz se sofocaba, se estaba consumiendo. Una fotografía, eso era; una instantánea a contraluz de la impotencia que arde en el alma de un hombre.
El padre todavía no me había visto. Me quedé observándolo un buen rato, temiendo que mi presencia añadiría ascuas a su hoguera. Tuve la tentación de huir. Entonces sentí la vida enhebrando mi cuerpo; y volvió el roce de la esperanza que me empujaba suave pero firmemente, hacia el hueco de existencia que intentaba abrirse en el tiempo.
Sonaron las diez en el reloj del ayuntamiento. Salí de entre las buganvillas y me coloqué muy cerca, bajo un cordón de luz. El reflejo del rayo sobre mi americana blanca chocaba contra su sotana y la iluminaba, pero él no se inmutó.
-Padre -le dije,- si le parece bien, puedo hacerle compañía.
Ni siquiera me miró. Cerró el libro juntando las palmas:
-¡Amén!-dijo-. Después arrastró la mirada por el suelo y se dirigió a mí:
-eres un buen muchacho, doctor, hace días que no charlamos.
Era la primera vez que me tuteaba. Por un momento creí que desvariaba. Permanecí callado unos instantes; esperaba algo más. La situación me intranquilizaba. Al fin contesté, ejerciendo de niño, en aparente desigualdad e incapaz para hacer daño.
-Padre -le dije-, cuando mira el cielo por las noches, ¿no tiene la impresión de que ahí fuera vive alguien más?
Al instante me arrepentí de mis palabras.
Pensé que la atracción de la ilusión sobre el desengaño era muy fuerte, que ambas se encontraban a poca distancia y tendían a reunirse pronto. Era preciso reconstruir el momento para evitar que la realidad estallase. Pero mi destino dependía ya de su voz.
El padre Anselmo me clavó sus ojos húmedos. Me respondió que un rayo de lucidez había herido su conciencia y que bajo la ampolla había encontrado una piel nueva.
Luego me examinó con sed, pero no me atreví a decir nada. Y, entonces, hallé en su rostro una inteligencia extraordinaria.
Me preguntó:
-¿sabes por qué leía en mis manos?
Y sin apenas respirar, respondió:
-porque ya no son las mismas.
El hervor de insectos aumentó cuando empezamos a pasear por el jardín. De pronto, igual que había hecho antes, se detuvo ante la única morera, que llegaba hasta el suelo. Abrió la densa cortina de hojas y observó las entrañas, diciendo:
-cuando nos asimos a la Naturaleza escuchamos el corazón de todos sus hijos, nos alimentamos unos de otros, compartimos un alma.
Luego, con la mano sobre la frente, continuó:
-el secreto de todo está aquí, doctor; entre los pliegues de esos pensamientos tuyos he encontrado una Fe que parece más auténtica que la anterior.
No supe qué decir; no conocía ningún remedio que aliviara el dolor del hombre, en cuyo corazón crece la necesidad de reunir el misterio del mundo con su propia mente. Porque la verdad de su espíritu, sujeta antes a la voluntad de Dios, estaba echando raíces en torno a esta nueva concepción.
Etiquetas:
buganvillas,
cancela,
crezos,
cura,
huerto,
jardín,
naturaleza
2 dic 2006
María
Pasear por el puerto la tranquilizaba. Comenzaba por la zona de los yates para terminar en el espigón. Llegaba hasta la baliza y bajaba por las rocas. Después se sentaba a contemplar el movimiento del agua. De vez en cuando alguna ola le salpicaba la ropa; entonces pensaba que el mar se sentía molesto, perdiendo intimidad. Aquella salpicadura era su protesta, y comprendía que la ola que le mojaba era una ola desesperada y el mar, a su modo, también suplicaba.
Bajó la cuesta empinada de una calle muy estrecha. A media altura vislumbró los mástiles de los yates que se balanceaban como los elefantes cuando están parados. Recorrió el paseo de las palmeras hasta la playa y se detuvo ante la corpulencia de la arena. Con los ojos entreabiertos, los montículos que había esculpido el viento sugerían el desierto de las fotografías. Y permaneció unos instantes, sobre la línea de la ilusión, evocando el perfil de unas dunas y caminando hacia un oasis de Coca-Cola que temblaba bajo los efectos ópticos del calor. No había un alma, solo ella y el mar que respiraba sosegadamente. El aliento tibio olía a salitre y a brea. Ante la imagen de aquella playa, nacida hace casi una eternidad, Ella rastreaba el fondo de una existencia sin final. El sonido del mar la atrajo. Hundió los pies en la arena; el calor concentrado los envolvió. A medida que se iba acercando empezó a creer que ahí estaba el último superviviente, poniendo a secar las olas al sol de la orilla. En el cielo, el sello redondo de la luna, una huella calcinada de lo que unas horas antes había sido. La brisa húmeda y templada que recorría la playa se deslizaba entre las hebras de su pelo; las mechas tamborileaban en su espalda como dedos impacientes. Ella imaginó una cabeza con dedos que le palpaban las ideas. Y pensó que la mente se nutre de vaguedades que se hornean Dios sabe dónde. Aplanó la arena con las manos y dibujó una cabeza humana plagada de dedos; durante unos instantes la observó como esperando la clave de algún secreto. Percibió un punto alejado en su espíritu que le atormentaba desde hacía tiempo.
Siempre le había sorprendido de los ancianos, que sus recuerdos más lejanos se descomprimieran como por arte de magia, para convertirse en los únicos vigilantes de sus adormecidas mentes; por esto creía que los secretos que guarda el alma, tal vez atravesarán un día la memoria para acompañarnos hasta la antesala de la muerte.
Caminó levantando la cara, recibiendo la caricia de la brisa y dejando a las olas que se le enredaran en los tobillos. La espuma del mar plagaba la orilla de destellos y se imaginó pisando nidos de estrellas. Al llegar al final vaciló un instante; en las rocas, la erosión había esculpido pequeños cráteres y otras formas puntiagudas que podían cortarle en los pies. Tanteó los filos con las manos y avanzó despacio. Se sentó muy cerca del agua, que estaba cristalina. Percibió los cambios de color del fondo; la arena ondulada, unas zonas más claras y otras más oscuras. El sol empezaba a quemar. Un cangrejo flotaba, yendo y viniendo, empujado por una ola. Por fin alcanzó la roca; se abrió paso cómodamente por el relieve. Un punto brillante de sol borraba temporalmente las manchas de su caparazón. El animal se movía entre los cráteres y las gotas aplastadas de alquitrán. De pronto se detenía en un hoyuelo inundado y, tras unos instantes, proseguía su búsqueda.
-¡Infeliz! - dijo -Mientras tú rastreas por la roca yo lo hago en el horizonte. Al oírse comprendió que nunca había sido libre. Había una ley natural, además de las nuestras, que llevamos tatuada en alguna parte. ¿Cuántas veces había dicho, “ley de vida?” Mil veces; a lo largo de la carrera, en su trabajo: es un comentario familiar; vale al nacer y al morir. Se cumple en todo.
Unos meses atrás leyó una novela que le había dejado vivamente impresionada. El recuerdo de ésta le llevó tras la imagen de un hombre que se aísla en el corazón de la selva y observa el cielo que allí encuentra, lo contempla en silencio. Entonces ve nacer en el cielo unas raíces que se extienden hacia la Tierra, que la sujetan y la mantienen unida al Universo. Pero, inmediatamente, el cielo comprende que nada se asemeja ya al origen, que es puro artificio; que el hombre domina y mata por una idea y por placer; que se proclama rey de las especies, las manipula y las transforma; que el poder que ejerce destruye cuanto le rodea. Entonces, estas raíces, se retiran dejando a la Tierra flotando sola en el Universo, en una deriva de destrucción. La historia más lúcida que había encontrado en letra impresa: la soberbia consuela nuestra insignificancia; intentando superar la perfección de la Naturaleza hemos destruido la belleza natural y creado otras artificiales, a nuestra imagen y semejanza.
Empezó a pensar que existe una traición en el ser humano, y es la contradicción de sentirse “hombre”; por ello ha quebrantado la única ley natural que se le impuso: ser humano, ser fiel a sí mismo. Y llegó a la conclusión de que entre todos los seres de la creación, el hombre era el único que se había vuelto loco.
Bajó la cuesta empinada de una calle muy estrecha. A media altura vislumbró los mástiles de los yates que se balanceaban como los elefantes cuando están parados. Recorrió el paseo de las palmeras hasta la playa y se detuvo ante la corpulencia de la arena. Con los ojos entreabiertos, los montículos que había esculpido el viento sugerían el desierto de las fotografías. Y permaneció unos instantes, sobre la línea de la ilusión, evocando el perfil de unas dunas y caminando hacia un oasis de Coca-Cola que temblaba bajo los efectos ópticos del calor. No había un alma, solo ella y el mar que respiraba sosegadamente. El aliento tibio olía a salitre y a brea. Ante la imagen de aquella playa, nacida hace casi una eternidad, Ella rastreaba el fondo de una existencia sin final. El sonido del mar la atrajo. Hundió los pies en la arena; el calor concentrado los envolvió. A medida que se iba acercando empezó a creer que ahí estaba el último superviviente, poniendo a secar las olas al sol de la orilla. En el cielo, el sello redondo de la luna, una huella calcinada de lo que unas horas antes había sido. La brisa húmeda y templada que recorría la playa se deslizaba entre las hebras de su pelo; las mechas tamborileaban en su espalda como dedos impacientes. Ella imaginó una cabeza con dedos que le palpaban las ideas. Y pensó que la mente se nutre de vaguedades que se hornean Dios sabe dónde. Aplanó la arena con las manos y dibujó una cabeza humana plagada de dedos; durante unos instantes la observó como esperando la clave de algún secreto. Percibió un punto alejado en su espíritu que le atormentaba desde hacía tiempo.
Siempre le había sorprendido de los ancianos, que sus recuerdos más lejanos se descomprimieran como por arte de magia, para convertirse en los únicos vigilantes de sus adormecidas mentes; por esto creía que los secretos que guarda el alma, tal vez atravesarán un día la memoria para acompañarnos hasta la antesala de la muerte.
Caminó levantando la cara, recibiendo la caricia de la brisa y dejando a las olas que se le enredaran en los tobillos. La espuma del mar plagaba la orilla de destellos y se imaginó pisando nidos de estrellas. Al llegar al final vaciló un instante; en las rocas, la erosión había esculpido pequeños cráteres y otras formas puntiagudas que podían cortarle en los pies. Tanteó los filos con las manos y avanzó despacio. Se sentó muy cerca del agua, que estaba cristalina. Percibió los cambios de color del fondo; la arena ondulada, unas zonas más claras y otras más oscuras. El sol empezaba a quemar. Un cangrejo flotaba, yendo y viniendo, empujado por una ola. Por fin alcanzó la roca; se abrió paso cómodamente por el relieve. Un punto brillante de sol borraba temporalmente las manchas de su caparazón. El animal se movía entre los cráteres y las gotas aplastadas de alquitrán. De pronto se detenía en un hoyuelo inundado y, tras unos instantes, proseguía su búsqueda.
-¡Infeliz! - dijo -Mientras tú rastreas por la roca yo lo hago en el horizonte. Al oírse comprendió que nunca había sido libre. Había una ley natural, además de las nuestras, que llevamos tatuada en alguna parte. ¿Cuántas veces había dicho, “ley de vida?” Mil veces; a lo largo de la carrera, en su trabajo: es un comentario familiar; vale al nacer y al morir. Se cumple en todo.
Unos meses atrás leyó una novela que le había dejado vivamente impresionada. El recuerdo de ésta le llevó tras la imagen de un hombre que se aísla en el corazón de la selva y observa el cielo que allí encuentra, lo contempla en silencio. Entonces ve nacer en el cielo unas raíces que se extienden hacia la Tierra, que la sujetan y la mantienen unida al Universo. Pero, inmediatamente, el cielo comprende que nada se asemeja ya al origen, que es puro artificio; que el hombre domina y mata por una idea y por placer; que se proclama rey de las especies, las manipula y las transforma; que el poder que ejerce destruye cuanto le rodea. Entonces, estas raíces, se retiran dejando a la Tierra flotando sola en el Universo, en una deriva de destrucción. La historia más lúcida que había encontrado en letra impresa: la soberbia consuela nuestra insignificancia; intentando superar la perfección de la Naturaleza hemos destruido la belleza natural y creado otras artificiales, a nuestra imagen y semejanza.
Empezó a pensar que existe una traición en el ser humano, y es la contradicción de sentirse “hombre”; por ello ha quebrantado la única ley natural que se le impuso: ser humano, ser fiel a sí mismo. Y llegó a la conclusión de que entre todos los seres de la creación, el hombre era el único que se había vuelto loco.
La Rama Rota
El frío se transformó en algo casi doloroso. En el portal se palpó los bolsillos de la chaqueta y las llaves sonaron al chocar con el dinero: “no se me olvida nada. Hoy tengo el día cruzado”.
En la calle identificó los sonidos que la habían despertado. Suspiró atrapando una bocanada de aire fresco, ansiando llenarse de algo más inmaterial que el puño que le apretaba la boca del estómago. Las paredes de los edificios adivinaban su estado de ánimo, percibía su presión. Caminar le aliviaba y la brisa se aceleraba con su paso; Mercedes la sintió colarse por las mangas de la chaqueta, rodearle la cabeza y cerrarse a su paso en busca de otro cuerpo en el que templarse.
La avenida estaba todavía poco concurrida: un ama de casa arrastrando el carro de la compra; un empleado barriendo la acera de un comercio, taxis vacíos... "Nada se detiene, todo es como siempre". Se preguntó si tanto movimiento y tanta laboriosidad conducían a alguna parte o si todo era como el ascensor de casa, tirado por unos cables, haciendo siempre el mismo trayecto. En todas las calles del mundo estaría sucediendo lo mismo; el pulso y la voz que tienen todas las ciudades; el suelo de todas partes, un aire común que traslada sueños sin identidad de un lugar a otro. Levantó los ojos al cielo dudando de que todo aquello fuera de verdad la vida y encontró una parcela inactiva de azul: un testigo, con carné de poeta y aliado del Universo del que escapamos una vez, quizá en un descuido. Anduvo un buen trecho trazando el rumbo con los pensamientos. Todo resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Percibía las cosas bajo la impresión de un primer encuentro, como si le estuvieran devolviendo una promesa de libertad. Imaginó el planeta atestado de esclavos, miles de millones de esclavos, que se afanan en misiones cotidianas.
Desde que se había levantado le perseguía la sensación de que se estaba adueñando de algo diferente. En otras ocasiones soportaba la soledad como un vacío, como la ausencia de alguien. Esto era distinto, era una soledad sin rostro, una soledad intensa. Vagaba entre las calles dejándose arrastrar por un estado involuntario, pensando que las vidas fluyen de diferentes manantiales. Se preguntó si, como les sucede a las plantas, cuando morimos nos queda un estado de belleza apreciable; y dedujo que, probablemente, la muerte sea algo necesario porque permite devolver todo lo que la vida nos ha prestado.
Entró en una cafetería y se sentó junto a la ventana. La angustia había desaparecido, pero empezó a sentir que lo familiar y lo extraño intentaban unirse. A través de la cristalera observó los enseres urbanos. Los pensamientos empezaron a girar en torno a la angustia: “se extravía pero después vuelve”. Imaginó la angustia como un virus de culpa que nos ataca y se desvanece, para reforzarse más tarde y volver a atacar. Viene a cobrar una cuenta pendiente, una deuda emocional que, cuando satura el espacio del alma en que habita, se abre un hueco y se instala en la realidad dormida de una pertinaz costumbre: “Lo peor de todo es que se trata de un acreedor cruel, porque casi siempre viene a nosotros sin revelarse, sin mostrar su verdadera naturaleza”.
Una botella de cerveza taconeó en la mesa. La mano del camarero intentaba abrirla.
- No, perdón. He pedido un café.
“Ya no sé lo que estaba pensando; no me acuerdo. Era sobre la angustia”. Se acordó de la rama que había roto esa misma mañana. Para ser sincera tendría que reconocer que lo de la rama había sido una tontería, que no era para tanto. Se había levantado “rara”, como muchos días. El problema era que “esos días” cada vez eran más frecuentes. El ¡chac! de la rama había crujido en su interior hacía mucho tiempo. El hábito de hacer cosas normales le había llevado a tener un trabajo, un piso, independencia. Y alguna que otra relación sentimental; aunque, en este aspecto, en realidad, había tenido relaciones migratorias, ya que parecían depender más de la estación que del interés; eran más bien el fruto de la vida ordenada. Cuando has sido buena chica, el premio es un poco de amor. Pensó que si todo esto era el resultado de su vida, acabaría echando el ancla en un fondo de necesidades absurdas. Le alegró pensar que la rama se regeneraría. Quizá la angustia fuera también eso, zonas del espíritu que se quiebran y después se regeneran, que necesitan morir para devolvernos un brote nuevo de nuestra vida.
La taza de café estaba abandonada sobre la mesa; no se había dado cuenta, no había oído nada. En la barra, la espalda de un anciano se inclinaba sobre su taza. Tuvo pena de aquél cuello frágil y surcado de pliegues, expuesto a su curiosidad y su compasión, moviéndose torpemente al encuentro de unas migajas de vida; entonces comprendió que la vejez encierra los restos de un naufragio.
En la calle identificó los sonidos que la habían despertado. Suspiró atrapando una bocanada de aire fresco, ansiando llenarse de algo más inmaterial que el puño que le apretaba la boca del estómago. Las paredes de los edificios adivinaban su estado de ánimo, percibía su presión. Caminar le aliviaba y la brisa se aceleraba con su paso; Mercedes la sintió colarse por las mangas de la chaqueta, rodearle la cabeza y cerrarse a su paso en busca de otro cuerpo en el que templarse.
La avenida estaba todavía poco concurrida: un ama de casa arrastrando el carro de la compra; un empleado barriendo la acera de un comercio, taxis vacíos... "Nada se detiene, todo es como siempre". Se preguntó si tanto movimiento y tanta laboriosidad conducían a alguna parte o si todo era como el ascensor de casa, tirado por unos cables, haciendo siempre el mismo trayecto. En todas las calles del mundo estaría sucediendo lo mismo; el pulso y la voz que tienen todas las ciudades; el suelo de todas partes, un aire común que traslada sueños sin identidad de un lugar a otro. Levantó los ojos al cielo dudando de que todo aquello fuera de verdad la vida y encontró una parcela inactiva de azul: un testigo, con carné de poeta y aliado del Universo del que escapamos una vez, quizá en un descuido. Anduvo un buen trecho trazando el rumbo con los pensamientos. Todo resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Percibía las cosas bajo la impresión de un primer encuentro, como si le estuvieran devolviendo una promesa de libertad. Imaginó el planeta atestado de esclavos, miles de millones de esclavos, que se afanan en misiones cotidianas.
Desde que se había levantado le perseguía la sensación de que se estaba adueñando de algo diferente. En otras ocasiones soportaba la soledad como un vacío, como la ausencia de alguien. Esto era distinto, era una soledad sin rostro, una soledad intensa. Vagaba entre las calles dejándose arrastrar por un estado involuntario, pensando que las vidas fluyen de diferentes manantiales. Se preguntó si, como les sucede a las plantas, cuando morimos nos queda un estado de belleza apreciable; y dedujo que, probablemente, la muerte sea algo necesario porque permite devolver todo lo que la vida nos ha prestado.
Entró en una cafetería y se sentó junto a la ventana. La angustia había desaparecido, pero empezó a sentir que lo familiar y lo extraño intentaban unirse. A través de la cristalera observó los enseres urbanos. Los pensamientos empezaron a girar en torno a la angustia: “se extravía pero después vuelve”. Imaginó la angustia como un virus de culpa que nos ataca y se desvanece, para reforzarse más tarde y volver a atacar. Viene a cobrar una cuenta pendiente, una deuda emocional que, cuando satura el espacio del alma en que habita, se abre un hueco y se instala en la realidad dormida de una pertinaz costumbre: “Lo peor de todo es que se trata de un acreedor cruel, porque casi siempre viene a nosotros sin revelarse, sin mostrar su verdadera naturaleza”.
Una botella de cerveza taconeó en la mesa. La mano del camarero intentaba abrirla.
- No, perdón. He pedido un café.
“Ya no sé lo que estaba pensando; no me acuerdo. Era sobre la angustia”. Se acordó de la rama que había roto esa misma mañana. Para ser sincera tendría que reconocer que lo de la rama había sido una tontería, que no era para tanto. Se había levantado “rara”, como muchos días. El problema era que “esos días” cada vez eran más frecuentes. El ¡chac! de la rama había crujido en su interior hacía mucho tiempo. El hábito de hacer cosas normales le había llevado a tener un trabajo, un piso, independencia. Y alguna que otra relación sentimental; aunque, en este aspecto, en realidad, había tenido relaciones migratorias, ya que parecían depender más de la estación que del interés; eran más bien el fruto de la vida ordenada. Cuando has sido buena chica, el premio es un poco de amor. Pensó que si todo esto era el resultado de su vida, acabaría echando el ancla en un fondo de necesidades absurdas. Le alegró pensar que la rama se regeneraría. Quizá la angustia fuera también eso, zonas del espíritu que se quiebran y después se regeneran, que necesitan morir para devolvernos un brote nuevo de nuestra vida.
La taza de café estaba abandonada sobre la mesa; no se había dado cuenta, no había oído nada. En la barra, la espalda de un anciano se inclinaba sobre su taza. Tuvo pena de aquél cuello frágil y surcado de pliegues, expuesto a su curiosidad y su compasión, moviéndose torpemente al encuentro de unas migajas de vida; entonces comprendió que la vejez encierra los restos de un naufragio.
La Luna
Hace algunos años, descubrí el afán conquistador del hombre. Parece inevitable que ante un nuevo mundo intentemos domesticarlo, someterlo, incluso por la fuerza. En aquél momento, me dije: mi reino no es de este mundo. Y no he cambiado. Yo no era un hombre desesperado, no. En realidad me pasaba la vida inaugurando sueños. Pero si dentro de nuestra naturaleza existe algo diferente, ni mejor ni peor, tan solo diferente, comprendí que debía encontrarlo. Así, que me trajo a la aldea la idea de que el campo me entregaría lo que se oculta bajo la envoltura humana. Fue un golpe de intuición: quizá una de las pocas cosas que nos conducen a alguna parte.
El único coche de la aldea era el mío; y lo integré en mi familia del pueblo poniéndole un nombre: Luisito. Ahora, las cosas ya han cambiado. Pero en la época de la que hablo, la comunicación con el exterior entraba con el autobús local, que hacía de enlace con otro que llegaba hasta la ciudad, y recalaba en la plaza dos veces por semana. De este modo entraba el correo, la prensa y los medicamentos.
El pueblo siempre ha gozado de un espíritu tranquilo, porque el sol permanente garantiza los buenos resultados en las cosechas. La vida discurre como el río, atravesando la plaza infinitas veces. Pero una mañana, desde muy temprano, el cielo engordó excesivamente y se cubrió con una capa gris, nada habitual en el valle. Hacía calor; era una mañana unida a las otras, pero inmersa en un auténtico disfraz de invierno. A medio día, las nubes se disolvieron sin soltar una gota. Fue un día raro, lleno de coincidencias, nada más. Raúl llegó en el último autobús de la semana y corrió hasta la cantina:
-¡he oído que la luna es un satélite! ¡Una radio que usan los americanos!
La partida de cartas se interrumpió de inmediato. El silencio cercenó el ambiente del tugurio, y la alteración se repartió tan rápido como la soledad invade el aire tras la tempestad. El instante paralizó el instante siguiente, y los minutos pasaron inadvertidos, como si no hubieran existido. La pausa sucumbió al fin y los hombres se acercaron a la barra a por más vino.
-Pero, ¿acaso no es una roca enorme? –preguntó uno.
-Eso creíamos todos, dijo Raúl; ahora, resulta, que hay un secreto, lo he oído hoy en la ciudad. ¡Es una radio! Ponme un vino, Tomás, que vengo seco.
Tomás, atónito, repartió vasos y los fue llenando sin reparar donde caía el vino. Los hombres bebieron uno detrás de otro, a la vez que sus voces remontaban unas sobre otras. El ambiente bullía en medio de una nube de perplejidad, sudor y vino.
Y la noticia entró en cada casa igual que el alimento llega a cada nido.
Cuando de madrugada la aldea empezó a cobrar su vida, una multitud de ojos se prendió, a través de las ventanas, de una delgada luna, la de siempre, la de toda la vida.
El tumulto me despertó muy temprano.
-¡Don Eugenio! ¡Don Eugenio! ¡Abra!
Me puse la americana sobre el pijama, encendí un cigarrillo y abrí la puerta: ¿dónde está la urgencia?
Los gritos de Raúl sobresalían:
-¡estábamos engañados, don Eugenio! ¡La luna es una radio!
-¿Pero, de qué demonios estáis hablando? Oléis a vino que tiráis de espaldas... Hace frío, entrad hasta la cocina y prepararé café. ¿Qué ha pasado? ¡De uno en uno, caramba, que no entiendo nada! ¿Cómo que la luna es una radio? ¡Que tontería es ésa, Raúl!
-Que sí, don Eugenio, que lo oí ayer en la ciudad. No hemos pegado ojo en toda la noche. Hemos estado esperando, por si se oía algo, pero como no está llena quizá no llegue bien la emisión.
Me di una palmada en la frente para despertarme. No tardaron en llegar otros que se agolparon ante la puerta del consultorio. Las mujeres; algunas llorando y otras diciendo que era obra del maligno.
La sala de espera se abarrotó. Lamenté no tener un lanzallamas que escupiera gas sedante a diestro y siniestro.
-¡No hemos dejado salir a los niños de casa, don Eugenio! ¡Puede ser peligroso!
No estaba soñando. Pedí calma a gritos mientras sacaba a todo el mundo a la calle.
-Tenéis que marcharos ahora, -protesté-, necesito consultar algunas cosas.
Yo siempre había pensado que en el regazo de la noche duerme el secreto que inunda a veces el corazón del hombre. Al amparo de los ecos de otras luces más lejanas nos volvemos algo poetas, más soñadores.
Y, esto, se había saltado todos los límites.
La fiebre de la luna se extendió por el pueblo con una rapidez devastadora. Los meses empezaron a medirse por lunas llenas. La plaza se llenó de sillas y sillones que los vecinos habían ido llevando. Por las noches se sentaba cada uno en la suya y esperaban pacientemente, preparados para oír lo que la luna tenía que decir. No importaba que no estuviese llena del todo; aunque se viera un gajo, salían a la plaza a escucharla.
El asunto me habría resultado más gracioso de no haber sido porque me compadecí del pobre sacerdote, que se lo había tomado muy en serio. Aunque, me resultó chocante que el suceso viniera a corroborar alguna de mis teorías. Siempre he pensado que la curiosidad que sentimos por el firmamento es una necesidad que surge ajena a lo sobrenatural. Y para mí, Dios había quedado reducido a uno entre nosotros, útil, sin embargo para aquellos que precisan de respuestas inmediatas a un sin fin de preguntas.
Pero Don Anselmo no lo veía de la misma forma; y más de una noche irrumpió en la plaza intentando descomponer el desvarío en aquellas mentes.
-¡La fe no la encontraréis en las cosas -les decía-, sino en vuestro espíritu -les decía-; a Dios no se le puede ver, ni tocar...
Su voz ardía con el fragor del vocerío, y sólo destacaban escasas palabras que saltaban como chispas en la hoguera de San Juan: providencia, sombras, alma y adoración.
Confieso que la única esperanza que yo conservaba era la del fracaso. Sin embargo, la dedicación de este hombre y su fe ciega en la Verdad Sobrenatural, me sacudían hasta el punto de hacerme dudar sobre cuál era mi verdadero soporte. Me veía obligado a negociar los sentimientos con la razón. Su convencimiento y el mío podían ser dos puntos distantes, dos puntos extremos de la misma necesidad de creer. Su fe surgía con Dios y la mía se alimentaba de escepticismo. Uno y otro, incluidos los de la luna, necesitábamos creer para permanecer tranquilos en la existencia; quizá sea este el motivo por el que cada uno de nosotros pone en marcha un universo, y ha de elaborar un sentido propio que le permita creer en él.
Al fin tuve que reconocer que mi razón zozobraba, era inexplicable. A veces tenía la tentación de seguir a este hombre, de ceder a su infinita inocencia, de arrodillarme ante su paciencia, de agradecerle su bondad. Y, también, porque su voz me afectaba a mí, mientras se perdía allá por donde aparecía la luna.
El único coche de la aldea era el mío; y lo integré en mi familia del pueblo poniéndole un nombre: Luisito. Ahora, las cosas ya han cambiado. Pero en la época de la que hablo, la comunicación con el exterior entraba con el autobús local, que hacía de enlace con otro que llegaba hasta la ciudad, y recalaba en la plaza dos veces por semana. De este modo entraba el correo, la prensa y los medicamentos.
El pueblo siempre ha gozado de un espíritu tranquilo, porque el sol permanente garantiza los buenos resultados en las cosechas. La vida discurre como el río, atravesando la plaza infinitas veces. Pero una mañana, desde muy temprano, el cielo engordó excesivamente y se cubrió con una capa gris, nada habitual en el valle. Hacía calor; era una mañana unida a las otras, pero inmersa en un auténtico disfraz de invierno. A medio día, las nubes se disolvieron sin soltar una gota. Fue un día raro, lleno de coincidencias, nada más. Raúl llegó en el último autobús de la semana y corrió hasta la cantina:
-¡he oído que la luna es un satélite! ¡Una radio que usan los americanos!
La partida de cartas se interrumpió de inmediato. El silencio cercenó el ambiente del tugurio, y la alteración se repartió tan rápido como la soledad invade el aire tras la tempestad. El instante paralizó el instante siguiente, y los minutos pasaron inadvertidos, como si no hubieran existido. La pausa sucumbió al fin y los hombres se acercaron a la barra a por más vino.
-Pero, ¿acaso no es una roca enorme? –preguntó uno.
-Eso creíamos todos, dijo Raúl; ahora, resulta, que hay un secreto, lo he oído hoy en la ciudad. ¡Es una radio! Ponme un vino, Tomás, que vengo seco.
Tomás, atónito, repartió vasos y los fue llenando sin reparar donde caía el vino. Los hombres bebieron uno detrás de otro, a la vez que sus voces remontaban unas sobre otras. El ambiente bullía en medio de una nube de perplejidad, sudor y vino.
Y la noticia entró en cada casa igual que el alimento llega a cada nido.
Cuando de madrugada la aldea empezó a cobrar su vida, una multitud de ojos se prendió, a través de las ventanas, de una delgada luna, la de siempre, la de toda la vida.
El tumulto me despertó muy temprano.
-¡Don Eugenio! ¡Don Eugenio! ¡Abra!
Me puse la americana sobre el pijama, encendí un cigarrillo y abrí la puerta: ¿dónde está la urgencia?
Los gritos de Raúl sobresalían:
-¡estábamos engañados, don Eugenio! ¡La luna es una radio!
-¿Pero, de qué demonios estáis hablando? Oléis a vino que tiráis de espaldas... Hace frío, entrad hasta la cocina y prepararé café. ¿Qué ha pasado? ¡De uno en uno, caramba, que no entiendo nada! ¿Cómo que la luna es una radio? ¡Que tontería es ésa, Raúl!
-Que sí, don Eugenio, que lo oí ayer en la ciudad. No hemos pegado ojo en toda la noche. Hemos estado esperando, por si se oía algo, pero como no está llena quizá no llegue bien la emisión.
Me di una palmada en la frente para despertarme. No tardaron en llegar otros que se agolparon ante la puerta del consultorio. Las mujeres; algunas llorando y otras diciendo que era obra del maligno.
La sala de espera se abarrotó. Lamenté no tener un lanzallamas que escupiera gas sedante a diestro y siniestro.
-¡No hemos dejado salir a los niños de casa, don Eugenio! ¡Puede ser peligroso!
No estaba soñando. Pedí calma a gritos mientras sacaba a todo el mundo a la calle.
-Tenéis que marcharos ahora, -protesté-, necesito consultar algunas cosas.
Yo siempre había pensado que en el regazo de la noche duerme el secreto que inunda a veces el corazón del hombre. Al amparo de los ecos de otras luces más lejanas nos volvemos algo poetas, más soñadores.
Y, esto, se había saltado todos los límites.
La fiebre de la luna se extendió por el pueblo con una rapidez devastadora. Los meses empezaron a medirse por lunas llenas. La plaza se llenó de sillas y sillones que los vecinos habían ido llevando. Por las noches se sentaba cada uno en la suya y esperaban pacientemente, preparados para oír lo que la luna tenía que decir. No importaba que no estuviese llena del todo; aunque se viera un gajo, salían a la plaza a escucharla.
El asunto me habría resultado más gracioso de no haber sido porque me compadecí del pobre sacerdote, que se lo había tomado muy en serio. Aunque, me resultó chocante que el suceso viniera a corroborar alguna de mis teorías. Siempre he pensado que la curiosidad que sentimos por el firmamento es una necesidad que surge ajena a lo sobrenatural. Y para mí, Dios había quedado reducido a uno entre nosotros, útil, sin embargo para aquellos que precisan de respuestas inmediatas a un sin fin de preguntas.
Pero Don Anselmo no lo veía de la misma forma; y más de una noche irrumpió en la plaza intentando descomponer el desvarío en aquellas mentes.
-¡La fe no la encontraréis en las cosas -les decía-, sino en vuestro espíritu -les decía-; a Dios no se le puede ver, ni tocar...
Su voz ardía con el fragor del vocerío, y sólo destacaban escasas palabras que saltaban como chispas en la hoguera de San Juan: providencia, sombras, alma y adoración.
Confieso que la única esperanza que yo conservaba era la del fracaso. Sin embargo, la dedicación de este hombre y su fe ciega en la Verdad Sobrenatural, me sacudían hasta el punto de hacerme dudar sobre cuál era mi verdadero soporte. Me veía obligado a negociar los sentimientos con la razón. Su convencimiento y el mío podían ser dos puntos distantes, dos puntos extremos de la misma necesidad de creer. Su fe surgía con Dios y la mía se alimentaba de escepticismo. Uno y otro, incluidos los de la luna, necesitábamos creer para permanecer tranquilos en la existencia; quizá sea este el motivo por el que cada uno de nosotros pone en marcha un universo, y ha de elaborar un sentido propio que le permita creer en él.
Al fin tuve que reconocer que mi razón zozobraba, era inexplicable. A veces tenía la tentación de seguir a este hombre, de ceder a su infinita inocencia, de arrodillarme ante su paciencia, de agradecerle su bondad. Y, también, porque su voz me afectaba a mí, mientras se perdía allá por donde aparecía la luna.
La Ciudad
La ciudad, apenas escondida entre dos castillos elevados, se desliza por las laderas para acabar vertida en el mar. Ya había amanecido cuando el sol se desbordaba como un manto de lava sobre los tejados de las casas. Los árboles alineados de la avenida principal todavía eran sombras inertes.
Los sonidos surgieron de golpe: voces transportadas por el aire que apuraban el último aliento nocturno; luego, un motor impaciente esperando en el semáforo. La vibración del cristal de la ventana le rasgó la última escena del sueño. El clamor de los pájaros entraba como una marea que le inundaba los sentidos lentamente. Mercedes volvió la cabeza para consultar la hora: “cada día amanece más pronto”. Notó que el cuerpo no le acompañaba, o la mente, o ambas cosas. Envuelta en la quietud de las horas anteriores, decidió quedarse en la cama hasta que se convirtiera en un mundo incómodo que la forzase a nacer. Percibió la claridad del sol sobre la almohada blanca. Abrió los ojos: la rama que invadía el balcón desde hacía semanas se balanceaba animada por la brisa. Un tendón de luz que atravesaba las hojas, las encendía dejando los nervios dibujados como los ríos y afluentes en un mapa: una lástima, tendría que cortarla. ¿Cuántas ramas habría roto, jugando despreocupadamente con ellas, mientras charlaba con alguien? ¡Qué fácil es arrancar una hoja y tirarla al suelo, en cualquier parte, para olvidarla en el acto! Comprendió de pronto que las flores cortadas siguen siendo bonitas a pesar de que se están muriendo: ¿cómo no se había dado cuenta antes? Había cortado cientos de flores a lo largo de su vida. Parece inevitable ver una flor preciosa y arrancarla para olerla, lucirla o por el simple deseo de tenerla cerca: en cuando se marchitan van a la basura. Era la primera vez que pensaba en la crueldad aplicada a algo tan simple. Las noticias sobre guerras, matanzas y campos de concentración estaban en el hábito diario: desde siempre había sabido que en algún lugar del mundo había guerra; si no era en un sitio, era en otro. De alguna forma, la guerra entraba en su vida; y siempre llegaba a la misma conclusión: el hombre es cruel. Pero ahora empezaba a creer que la crueldad también se encuentra en cualquiera que se nutre de lo bello mientras le sirve, como cuando aprovecha el perfume y la vistosidad de una flor para después olvidarla. Una oleada de incomodidad la forzó a destaparse hasta la cintura y darse la vuelta. En la butaca estaba arrugada la ropa que se había quitado la noche anterior. Dedujo, sobre la necesidad de cortar una flor, que obedecía al impulso de atrapar algo de ella que a nosotros nos falta: “no nos conformamos con admirar simplemente, sino que necesitamos poseer a cualquier precio”. ¿Quién puede apresar una nube arrastrada por el viento?, se dijo. Pero, ¿de dónde había sacado esto? ¿Lo había oído en alguna parte o se lo había inventado ella? Se encogió de hombros instintivamente: daba lo mismo, no cambiaba nada. Lo cierto es que sólo las cosas que se salen de lo normal nos impulsan de veras; o las inaccesibles, que nos tienen, muchas veces, en el límite de la cordura.
Sobre la butaca, colgado de la pared, un póster de un faro, con el sol al otro lado; un contraluz de un atardecer que no pudo perdonar cuando lo vio, por eso lo compró, por los sueños. Se incorporó y se sentó con la espalda apoyada en la cabecera de la cama. Era por los sueños por lo que en verano buscaba lugares desde los que contemplar las puestas de sol; porque la sencillez con la que se producen los fenómenos naturales, aquellos en los que jamás podría intervenir, le traspasaban el alma dejándola en un estado de agradecimiento casi sobrenatural. Caían instantes en los que la recompensa por el hastío era una esperanza: soñando con horas más prometedoras, o más felices, se consolaba de lo cotidiano.
Los sonidos surgieron de golpe: voces transportadas por el aire que apuraban el último aliento nocturno; luego, un motor impaciente esperando en el semáforo. La vibración del cristal de la ventana le rasgó la última escena del sueño. El clamor de los pájaros entraba como una marea que le inundaba los sentidos lentamente. Mercedes volvió la cabeza para consultar la hora: “cada día amanece más pronto”. Notó que el cuerpo no le acompañaba, o la mente, o ambas cosas. Envuelta en la quietud de las horas anteriores, decidió quedarse en la cama hasta que se convirtiera en un mundo incómodo que la forzase a nacer. Percibió la claridad del sol sobre la almohada blanca. Abrió los ojos: la rama que invadía el balcón desde hacía semanas se balanceaba animada por la brisa. Un tendón de luz que atravesaba las hojas, las encendía dejando los nervios dibujados como los ríos y afluentes en un mapa: una lástima, tendría que cortarla. ¿Cuántas ramas habría roto, jugando despreocupadamente con ellas, mientras charlaba con alguien? ¡Qué fácil es arrancar una hoja y tirarla al suelo, en cualquier parte, para olvidarla en el acto! Comprendió de pronto que las flores cortadas siguen siendo bonitas a pesar de que se están muriendo: ¿cómo no se había dado cuenta antes? Había cortado cientos de flores a lo largo de su vida. Parece inevitable ver una flor preciosa y arrancarla para olerla, lucirla o por el simple deseo de tenerla cerca: en cuando se marchitan van a la basura. Era la primera vez que pensaba en la crueldad aplicada a algo tan simple. Las noticias sobre guerras, matanzas y campos de concentración estaban en el hábito diario: desde siempre había sabido que en algún lugar del mundo había guerra; si no era en un sitio, era en otro. De alguna forma, la guerra entraba en su vida; y siempre llegaba a la misma conclusión: el hombre es cruel. Pero ahora empezaba a creer que la crueldad también se encuentra en cualquiera que se nutre de lo bello mientras le sirve, como cuando aprovecha el perfume y la vistosidad de una flor para después olvidarla. Una oleada de incomodidad la forzó a destaparse hasta la cintura y darse la vuelta. En la butaca estaba arrugada la ropa que se había quitado la noche anterior. Dedujo, sobre la necesidad de cortar una flor, que obedecía al impulso de atrapar algo de ella que a nosotros nos falta: “no nos conformamos con admirar simplemente, sino que necesitamos poseer a cualquier precio”. ¿Quién puede apresar una nube arrastrada por el viento?, se dijo. Pero, ¿de dónde había sacado esto? ¿Lo había oído en alguna parte o se lo había inventado ella? Se encogió de hombros instintivamente: daba lo mismo, no cambiaba nada. Lo cierto es que sólo las cosas que se salen de lo normal nos impulsan de veras; o las inaccesibles, que nos tienen, muchas veces, en el límite de la cordura.
Sobre la butaca, colgado de la pared, un póster de un faro, con el sol al otro lado; un contraluz de un atardecer que no pudo perdonar cuando lo vio, por eso lo compró, por los sueños. Se incorporó y se sentó con la espalda apoyada en la cabecera de la cama. Era por los sueños por lo que en verano buscaba lugares desde los que contemplar las puestas de sol; porque la sencillez con la que se producen los fenómenos naturales, aquellos en los que jamás podría intervenir, le traspasaban el alma dejándola en un estado de agradecimiento casi sobrenatural. Caían instantes en los que la recompensa por el hastío era una esperanza: soñando con horas más prometedoras, o más felices, se consolaba de lo cotidiano.
El Cortocircuito
Llegué a la consulta un cuarto de hora antes, por aquello de recobrar el aliento y que el psicoterapeuta no se figurase “cosas raras”. La sala de espera era lamentable. En la puerta había un cartel metálico, torcido: terapia en grupo. Ya dentro, en el techo, sobrevivía un triste plafón del que pendía una bombilla que lucía en amarillo impreciso. Doce sillas solteras, todas de pana gruesa y negra, separadas dos palmos cada una, dispuestas perimetralmente. Y, pegada a una esquina, la ventana, dando a un tétrico patio de luces. En el centro, nada. Suelo, puro suelo, de madera gastada, justo delante de las sillas. Paredes desnudas, como mi alma en ese instante. Si traía alguna imagen, desde luego, aquí se había desvanecido. Estaba en blanco. Me di cuenta: tenía miedo. Tampoco había una miserable revista. Hacía frío. O quizá no lo hacía y lo sentía porque lo disparaban mis nervios. Siempre llevo un libro encima. De pequeño tamaño y delgado, para que no pese demasiado. Lo abrí y comprobé lo inútil de su presencia. Con la escasa luz me lloraban los ojos. Mal asunto; podría llevar al profesional del alma a una conclusión errónea sobre mi presencia allí. Esta terapia era un disparate. Nunca he confiado en la psicología, como disciplina. Además, no estaba ante un problema de distorsión de la realidad ni de opacidad mental. Todo lo contrario. Cada día era capaz de encontrar por mí misma una solución “verdadera” a mi problema. Después de todo, qué es la verdad. Según dice Ortega es “encontrar una idea que coincida con uno mismo”. No resulta difícil; un problema inicia las preguntas. Y las respuestas vienen solas, ansiosas por ver la luz. ¡Hay que ver lo que se aprende con los problemas! Lo malo: cuando los problemas son siempre iguales. Aunque, he comprobado que, muchas veces, viejos problemas alumbran viejas ideas que, ahora, se muestran más extensas y profundas.
El psicólogo fue puntual. Al clavarse las agujas en las seis, se abrió la puerta. Un torrente de luz natural, procedente del pasillo, dilató bruscamente la estancia. Las paredes eran color gris militar. Antes no lo había notado, todo me había parecido amarillento. Su despacho era pequeño, más o menos como la sala de terapia, pero dando a la calle. Las paredes, también vacías, alardeando del mismo gris. En el techo, una lámpara de brazos dorados dispuestos a sujetar el techo. No, no era de araña, era una pesadilla. En un extremo, junto a la ventana, una mesa inglesa –qué lujo- con tres sillas coloniales, dispuestas una contra dos. Y encima una lamparita verde, estilo banquero, encendida y con la luz concentrada solo en un área pequeña de la mesa. El terapeuta se acercó a la puerta, la cerró y apagó la lámpara central, según dijo, para crear ambiente. Nos sentamos, él en su sitio y yo en el lado “paciente”. Había traído un taco de cuartillas blancas, una agenda negra y una pluma. Colocó todo sobre la mesa -la agenda a un lado, bajo el charco de luz- y ajustó los bordes de las hojas, cuidadosamente, como buscando perfección, o excusas, quién sabe.
- Bueno -empezó-, me llamo Juan Manuel y me voy a hacer cargo de tu terapia. Dime tu nombre, tu edad y tu lugar de nacimiento.
Contesté, claro. En esto no había gran dificultad. Pero tuve la impresión de que estos datos eran tres elementos valiosos que él manipularía mágicamente, después, en su templo intuitivo. Llegó el turno de la exposición del problema. Y a continuación, unos apuntes biográficos. Vaya orden tan extraño. Yo lo hubiera preguntado al revés. Pero él insistió en que antes tenía que saber qué me había traído aquí. La conversación nos llevó una hora larga. Cerca ya del final le expliqué que no tenía ningún conflicto interno. También le comenté que mis análisis de sangre eran correctos y no existía ninguna causa química que justificara mi inconformismo. Esto, por si acaso. Mientras se lo explicaba me miró fijamente a los ojos, primero a uno y luego al otro. Luego se precipitó sobre sus papeles, no sé si para anotar el dato o para calificar mi observación. Pero lo hizo con ansia, como con miedo a sentirse interrumpido por una idea más. Se despidió de mí diciéndome:
-las sesiones duran media hora, tu seguro no paga por más tiempo. ¡Ah! Y te pongo unos “deberes” (haciendo las odiosas comillas con los dedos) para el próximo día. Quiero que pienses qué esperas de mí y que me lo digas.
No me lo podía creer. ¿Acaso no era al revés? ¡Él era el profesional! ¿Qué podía saber yo de prácticas psicológicas? Aunque, no me disgustó que las sesiones fueran cortas. Esto era como ir al matadero.
En la sesión siguiente el psicoterapeuta adoptó una postura paternalista y condescendiente. La sesión se centró -no dio tiempo para más- en una especie de declaración de principios que escribí para la ocasión, con esta frase como remate final: “no soy una pieza de catálogo; lo que espero es aprender, que no se toque mi carácter y que no me duela”. Antes de que empezara a decir nada le entregué el escrito con los deberes que me había pedido, los cuales leyó muy deprisa. Seis folios. ¿Tendría un curso de lectura rápida? Se me quedó mirando fijamente, con el codo apoyado en la mesa y levantándose una ceja con un dedo. Ésta era la mirada de psicólogo que yo había imaginado siempre. Parecía estar pensando; pero no lo hacía, estoy segura. Era la pose previa a la venta de salud mental. Tras su interpretación, dijo:
-que no duela es difícil. Y lo del carácter… me temo que es lo único que puedo manipular para intentar ayudarte. Quiero que te quede claro que la terapia es personalizada. Aquí el protagonista eres tú. ¡TÚ! Y SOLO TÚ… (levantando la voz y señalándome con el dedo insistentemente. Me dio miedo). Me temo que eres un caso difícil. Espero estar a la altura.
¿Ya está? ¡No puede ser! ¿Seis folios y solo menciona el final? ¿A la altura? ¿Qué demonios significaba eso? Se encogió de hombros. No tenía nada más que decir. Así que dije, visiblemente indignada:
-pero ¿esto es así, de verdad? Me parece muy arriesgado…
Ya no recuerdo lo que dije. El psicólogo me miraba, asintiendo con la cabeza, como diciendo, “todos se resisten al principio”. Poco antes de terminar la sesión me informó:
-el trabajo que voy a hacer contigo es parecido al de suministrar un antibiótico, que eliminará los agentes de tu carácter que te llevan a tener problemas. Porque yo creo que tu rebeldía es la causante de tus problemas. Si no la corriges, enfermarás. De modo que te voy a proponer el primer ejercicio. Te voy a enseñar a “disfrutar con el odio”.Y aquí empezó una discusión violentísima. Los gritos, seguramente, llegaban hasta el portal.
-No puedes interferir en mis fantasmas –protestaba yo-, son mi forma de ser y…y…!
-Te pongo estos deberes para el próximo día –me cortó-. Quiero que pienses en la idea, dis-fru-tar-con-el-o-dio. Piénsalo y me cuentas. Pero, piénsalo de verdad.
Esto empezaba a ser un calvario. Y todo por una idiotez. Yo tenía que hacer un esfuerzo en el que debía sacrificar unos valores -sobre los cuales se hace mucha propaganda, por cierto- , mientras mi contrincante solo esperaba mi rápida claudicación. Muy bonito. Unos argumentos –los míos- poco “prácticos”, contra una solución –la de ellos- muy “cómoda”. Así funcionan las instituciones. Así va el mundo. Magnífico.
Tercer día de terapia. El profesional me devolvió los seis folios, con párrafos tachados y con múltiples anotaciones al margen que rezaban, “demagogia”. En mayúsculas. Entre múltiples signos de admiración. Interrogaciones. Y en rojo: ¡NO! ¡Mentira…! ¡SUEÑAS! “Demagogia” era lo que más aparecía. En fin. Este hombre no conocía el significado de la palabra o lo empleaba mal. Empecé a impacientarme. Estaba a punto de saltarle al cuello. Pero, tuve mucho cuidado al elegir mis palabras, porque la inteligencia tiene unos límites desde donde acecha la idiocia; y no habría podido soportar, en adelante, el recuerdo de mi voz, alterada por la emoción y la rabia, sosteniendo alguna estupidez. Me puse en pie y le dije, gritando, que nadie se salva de las heridas de vivir; que la psicología no era mi fuerte pero que no había imaginado que fuera tan destructiva y que su objetivo fuera hacer sufrir en vez de procurar alivio. Al no saber cómo continuar mi discurso, me marché y me regalé diez minutos fuera de su presencia. Bajé las escaleras llorando y con hipos. Creí, porque dudé un instante, que me acababa de jugar algo importante. Cuando pisé la calle, me serené.
La visita siguiente, la cuarta, fue la última. Y la más corta. El psicólogo se mostraba afectado, deprimido. Tenía muy mala cara. Dijo que abandonaba mi caso, que no podía continuar. En sus muchos años de ejercicio profesional era la primera vez que le pasaba. Su informe, si alguien se lo pedía, no sería desfavorable. Salí de la consulta, confusa, un tanto angustiada. Y, como casi siempre, con sentimiento de culpa. Estaba segura de haberle provocado un cortocircuito.
El psicólogo fue puntual. Al clavarse las agujas en las seis, se abrió la puerta. Un torrente de luz natural, procedente del pasillo, dilató bruscamente la estancia. Las paredes eran color gris militar. Antes no lo había notado, todo me había parecido amarillento. Su despacho era pequeño, más o menos como la sala de terapia, pero dando a la calle. Las paredes, también vacías, alardeando del mismo gris. En el techo, una lámpara de brazos dorados dispuestos a sujetar el techo. No, no era de araña, era una pesadilla. En un extremo, junto a la ventana, una mesa inglesa –qué lujo- con tres sillas coloniales, dispuestas una contra dos. Y encima una lamparita verde, estilo banquero, encendida y con la luz concentrada solo en un área pequeña de la mesa. El terapeuta se acercó a la puerta, la cerró y apagó la lámpara central, según dijo, para crear ambiente. Nos sentamos, él en su sitio y yo en el lado “paciente”. Había traído un taco de cuartillas blancas, una agenda negra y una pluma. Colocó todo sobre la mesa -la agenda a un lado, bajo el charco de luz- y ajustó los bordes de las hojas, cuidadosamente, como buscando perfección, o excusas, quién sabe.
- Bueno -empezó-, me llamo Juan Manuel y me voy a hacer cargo de tu terapia. Dime tu nombre, tu edad y tu lugar de nacimiento.
Contesté, claro. En esto no había gran dificultad. Pero tuve la impresión de que estos datos eran tres elementos valiosos que él manipularía mágicamente, después, en su templo intuitivo. Llegó el turno de la exposición del problema. Y a continuación, unos apuntes biográficos. Vaya orden tan extraño. Yo lo hubiera preguntado al revés. Pero él insistió en que antes tenía que saber qué me había traído aquí. La conversación nos llevó una hora larga. Cerca ya del final le expliqué que no tenía ningún conflicto interno. También le comenté que mis análisis de sangre eran correctos y no existía ninguna causa química que justificara mi inconformismo. Esto, por si acaso. Mientras se lo explicaba me miró fijamente a los ojos, primero a uno y luego al otro. Luego se precipitó sobre sus papeles, no sé si para anotar el dato o para calificar mi observación. Pero lo hizo con ansia, como con miedo a sentirse interrumpido por una idea más. Se despidió de mí diciéndome:
-las sesiones duran media hora, tu seguro no paga por más tiempo. ¡Ah! Y te pongo unos “deberes” (haciendo las odiosas comillas con los dedos) para el próximo día. Quiero que pienses qué esperas de mí y que me lo digas.
No me lo podía creer. ¿Acaso no era al revés? ¡Él era el profesional! ¿Qué podía saber yo de prácticas psicológicas? Aunque, no me disgustó que las sesiones fueran cortas. Esto era como ir al matadero.
En la sesión siguiente el psicoterapeuta adoptó una postura paternalista y condescendiente. La sesión se centró -no dio tiempo para más- en una especie de declaración de principios que escribí para la ocasión, con esta frase como remate final: “no soy una pieza de catálogo; lo que espero es aprender, que no se toque mi carácter y que no me duela”. Antes de que empezara a decir nada le entregué el escrito con los deberes que me había pedido, los cuales leyó muy deprisa. Seis folios. ¿Tendría un curso de lectura rápida? Se me quedó mirando fijamente, con el codo apoyado en la mesa y levantándose una ceja con un dedo. Ésta era la mirada de psicólogo que yo había imaginado siempre. Parecía estar pensando; pero no lo hacía, estoy segura. Era la pose previa a la venta de salud mental. Tras su interpretación, dijo:
-que no duela es difícil. Y lo del carácter… me temo que es lo único que puedo manipular para intentar ayudarte. Quiero que te quede claro que la terapia es personalizada. Aquí el protagonista eres tú. ¡TÚ! Y SOLO TÚ… (levantando la voz y señalándome con el dedo insistentemente. Me dio miedo). Me temo que eres un caso difícil. Espero estar a la altura.
¿Ya está? ¡No puede ser! ¿Seis folios y solo menciona el final? ¿A la altura? ¿Qué demonios significaba eso? Se encogió de hombros. No tenía nada más que decir. Así que dije, visiblemente indignada:
-pero ¿esto es así, de verdad? Me parece muy arriesgado…
Ya no recuerdo lo que dije. El psicólogo me miraba, asintiendo con la cabeza, como diciendo, “todos se resisten al principio”. Poco antes de terminar la sesión me informó:
-el trabajo que voy a hacer contigo es parecido al de suministrar un antibiótico, que eliminará los agentes de tu carácter que te llevan a tener problemas. Porque yo creo que tu rebeldía es la causante de tus problemas. Si no la corriges, enfermarás. De modo que te voy a proponer el primer ejercicio. Te voy a enseñar a “disfrutar con el odio”.Y aquí empezó una discusión violentísima. Los gritos, seguramente, llegaban hasta el portal.
-No puedes interferir en mis fantasmas –protestaba yo-, son mi forma de ser y…y…!
-Te pongo estos deberes para el próximo día –me cortó-. Quiero que pienses en la idea, dis-fru-tar-con-el-o-dio. Piénsalo y me cuentas. Pero, piénsalo de verdad.
Esto empezaba a ser un calvario. Y todo por una idiotez. Yo tenía que hacer un esfuerzo en el que debía sacrificar unos valores -sobre los cuales se hace mucha propaganda, por cierto- , mientras mi contrincante solo esperaba mi rápida claudicación. Muy bonito. Unos argumentos –los míos- poco “prácticos”, contra una solución –la de ellos- muy “cómoda”. Así funcionan las instituciones. Así va el mundo. Magnífico.
Tercer día de terapia. El profesional me devolvió los seis folios, con párrafos tachados y con múltiples anotaciones al margen que rezaban, “demagogia”. En mayúsculas. Entre múltiples signos de admiración. Interrogaciones. Y en rojo: ¡NO! ¡Mentira…! ¡SUEÑAS! “Demagogia” era lo que más aparecía. En fin. Este hombre no conocía el significado de la palabra o lo empleaba mal. Empecé a impacientarme. Estaba a punto de saltarle al cuello. Pero, tuve mucho cuidado al elegir mis palabras, porque la inteligencia tiene unos límites desde donde acecha la idiocia; y no habría podido soportar, en adelante, el recuerdo de mi voz, alterada por la emoción y la rabia, sosteniendo alguna estupidez. Me puse en pie y le dije, gritando, que nadie se salva de las heridas de vivir; que la psicología no era mi fuerte pero que no había imaginado que fuera tan destructiva y que su objetivo fuera hacer sufrir en vez de procurar alivio. Al no saber cómo continuar mi discurso, me marché y me regalé diez minutos fuera de su presencia. Bajé las escaleras llorando y con hipos. Creí, porque dudé un instante, que me acababa de jugar algo importante. Cuando pisé la calle, me serené.
La visita siguiente, la cuarta, fue la última. Y la más corta. El psicólogo se mostraba afectado, deprimido. Tenía muy mala cara. Dijo que abandonaba mi caso, que no podía continuar. En sus muchos años de ejercicio profesional era la primera vez que le pasaba. Su informe, si alguien se lo pedía, no sería desfavorable. Salí de la consulta, confusa, un tanto angustiada. Y, como casi siempre, con sentimiento de culpa. Estaba segura de haberle provocado un cortocircuito.
Cosas de la Evolución
Existen profesiones, cuyas actividades intentan reformar la conducta humana. Y La palabra “reforma”, re-formar, volver a formar, implica otra: víctimas.
Pondré un ejemplo ilustrativo de lo que es una víctima.
Imaginemos una cremallera abierta y, en medio, un sujeto que contempla sus dientes a derecha e izquierda. En uno de los lados se encuentra “lo que se espera de él” y en el otro “aquello en lo que se va a convertir”. Al cerrar la cremallera, el sujeto quedará entre dos futuros, perfectamente aprisionado e integrado entre sus dientes.
Así descrito, es como para salir corriendo. Puede que haya más lecturas y que, incluso, estas disciplinas sean el soporte de muchos para poder resistir este mundo hostil en el que nos encontramos inmersos.
Bajo mi punto de vista, - hablo por experiencia; una vez, uno de estos profesionales intentó enseñarme a disfrutar con el odio- la psicología actual expide una serie de recetas tipo, que solo son uniformes morales, abominables –muchas veces- y mecánicos patrones de comportamiento, sin parentesco con la ética.
Para afinar. En lo que al catálogo de soluciones de bienestar se refiere, con mucha frecuencia encontramos esto: “lo que muestra el catálogo es esto; y lo que usted pide no se fabrica, no existe”.
Y, habría que puntualizar: “todavía” no existe en “ese” catálogo, porque yo “lo” tengo desde hace tiempo. Esto último es la individualidad; otra facultad excepcional del ser humano que, además, nos hace únicos dentro de nuestra especie.
Por desgracia, los adelantados de pensamiento, en su tiempo, siempre han estado y están muy solos.
La única vez que he acudido a un psicólogo -la del disfrute con el odio-, no me pasaba nada extraño. Pero de alguna forma se me obligó a elegir: si acudía a la terapia, conservaría los privilegios de mi puesto de trabajo.
El “presunto problema” que me llevaba a estar en una terapia radicaba en cómo conciliar el conjunto de mis íntimas ideas con la enorme inercia de lo que tan alegremente se viene llamando “sentido común”. En pocas palabras: cómo conciliar lo que somos con lo que tenemos que hacer.
Víctor Hugo, en el siglo XIX, ya planteó este dilema en Los Miserables: el recto comisario Jarvert, al no poder conciliar las honestas inclinaciones su espíritu con la justicia institucionalizada a la que representaba, se quitó la vida.
Esto del Sentido Común, lejos de ser algo “bueno”, en realidad consiste en un “ajuste” que nos pone en sintonía con lo “conveniente”, con lo que está convenido. Por eso, siempre he sido muy precavida con las costumbres y con las cosas que decido creerme. Y al hablar de lo Conveniente, la siguiente pregunta que me hago es, “para quién”. Porque lo conveniente parece ya un concierto institucional, por qué no decirlo, cada vez más cercano al folklore, que se aleja de las íntimas aspiraciones de cada individuo.
Al cumplir lo conveniente se nos asegura un “aprobado general” que, en mi modesta opinión, nos instala en la mediocridad.
Dicho con palabras de Ortega: “el hombre ha heredado un sistema cultural y ha aprendido a usar unos modos mentales que no han nacido en el fondo de su propia autenticidad. El que recibe una idea tiende a ahorrarse la fatiga de repensarla y recrearla en sí mismo; esta recepción, que ahorra el esfuerzo de la creación, tiene la desventaja de invitar a una inercia vital”.
En la Historia queda patente el gran esfuerzo que el ser humano ha hecho y sigue haciendo para crear “uniformidades”: uniformidad religiosa, cultural y moral… es decir, de creencia, pensamiento y obra. Pero, la naturaleza (casi nadie cuenta con ella) sobrevive gracias el empeño que tiene la evolución en perseguir la diversidad, en continuar creando “nuevas formas” para permitir a la vida seguir abriendo caminos (materiales y abstractos).
Estoy convencida de que lo único que nos arrebata “el genio” que llevamos dentro es la educación uniformada, que nos ofrece una vida cómoda, más o menos sabrosa y en conserva, una vida embotellada con una fecha de caducidad tan lejana que se adentra ya en la frontera de la ciencia ficción.
Creo que los enunciados de la vida están expresados en un lenguaje que no siempre entendemos y tenemos que transformarlo en un lenguaje propio que nos permita comprenderlos.
Muchas veces me pregunto, qué valor encontró la Evolución en el pensamiento, para permitir progresar a la mente humana en algunas direcciones tan destructivas consigo misma.
Pondré un ejemplo ilustrativo de lo que es una víctima.
Imaginemos una cremallera abierta y, en medio, un sujeto que contempla sus dientes a derecha e izquierda. En uno de los lados se encuentra “lo que se espera de él” y en el otro “aquello en lo que se va a convertir”. Al cerrar la cremallera, el sujeto quedará entre dos futuros, perfectamente aprisionado e integrado entre sus dientes.
Así descrito, es como para salir corriendo. Puede que haya más lecturas y que, incluso, estas disciplinas sean el soporte de muchos para poder resistir este mundo hostil en el que nos encontramos inmersos.
Bajo mi punto de vista, - hablo por experiencia; una vez, uno de estos profesionales intentó enseñarme a disfrutar con el odio- la psicología actual expide una serie de recetas tipo, que solo son uniformes morales, abominables –muchas veces- y mecánicos patrones de comportamiento, sin parentesco con la ética.
Para afinar. En lo que al catálogo de soluciones de bienestar se refiere, con mucha frecuencia encontramos esto: “lo que muestra el catálogo es esto; y lo que usted pide no se fabrica, no existe”.
Y, habría que puntualizar: “todavía” no existe en “ese” catálogo, porque yo “lo” tengo desde hace tiempo. Esto último es la individualidad; otra facultad excepcional del ser humano que, además, nos hace únicos dentro de nuestra especie.
Por desgracia, los adelantados de pensamiento, en su tiempo, siempre han estado y están muy solos.
La única vez que he acudido a un psicólogo -la del disfrute con el odio-, no me pasaba nada extraño. Pero de alguna forma se me obligó a elegir: si acudía a la terapia, conservaría los privilegios de mi puesto de trabajo.
El “presunto problema” que me llevaba a estar en una terapia radicaba en cómo conciliar el conjunto de mis íntimas ideas con la enorme inercia de lo que tan alegremente se viene llamando “sentido común”. En pocas palabras: cómo conciliar lo que somos con lo que tenemos que hacer.
Víctor Hugo, en el siglo XIX, ya planteó este dilema en Los Miserables: el recto comisario Jarvert, al no poder conciliar las honestas inclinaciones su espíritu con la justicia institucionalizada a la que representaba, se quitó la vida.
Esto del Sentido Común, lejos de ser algo “bueno”, en realidad consiste en un “ajuste” que nos pone en sintonía con lo “conveniente”, con lo que está convenido. Por eso, siempre he sido muy precavida con las costumbres y con las cosas que decido creerme. Y al hablar de lo Conveniente, la siguiente pregunta que me hago es, “para quién”. Porque lo conveniente parece ya un concierto institucional, por qué no decirlo, cada vez más cercano al folklore, que se aleja de las íntimas aspiraciones de cada individuo.
Al cumplir lo conveniente se nos asegura un “aprobado general” que, en mi modesta opinión, nos instala en la mediocridad.
Dicho con palabras de Ortega: “el hombre ha heredado un sistema cultural y ha aprendido a usar unos modos mentales que no han nacido en el fondo de su propia autenticidad. El que recibe una idea tiende a ahorrarse la fatiga de repensarla y recrearla en sí mismo; esta recepción, que ahorra el esfuerzo de la creación, tiene la desventaja de invitar a una inercia vital”.
En la Historia queda patente el gran esfuerzo que el ser humano ha hecho y sigue haciendo para crear “uniformidades”: uniformidad religiosa, cultural y moral… es decir, de creencia, pensamiento y obra. Pero, la naturaleza (casi nadie cuenta con ella) sobrevive gracias el empeño que tiene la evolución en perseguir la diversidad, en continuar creando “nuevas formas” para permitir a la vida seguir abriendo caminos (materiales y abstractos).
Estoy convencida de que lo único que nos arrebata “el genio” que llevamos dentro es la educación uniformada, que nos ofrece una vida cómoda, más o menos sabrosa y en conserva, una vida embotellada con una fecha de caducidad tan lejana que se adentra ya en la frontera de la ciencia ficción.
Creo que los enunciados de la vida están expresados en un lenguaje que no siempre entendemos y tenemos que transformarlo en un lenguaje propio que nos permita comprenderlos.
Muchas veces me pregunto, qué valor encontró la Evolución en el pensamiento, para permitir progresar a la mente humana en algunas direcciones tan destructivas consigo misma.
Etiquetas:
Evolución,
lenguaje,
Ortega,
psicología,
reforma
1 dic 2006
Mentalidad de Principiante
Don Anselmo era tan real como el valle.
Una tarde dimos un largo paseo. Subimos a lo alto de la montaña, desde donde se podía ver el mar que relucía igual que un iris azul intenso.
-Parece usted un perdonavidas -me dijo-, supongo que lo llevará su profesión.
No se volvió hacia mí, se quedó vagando por los montes.
Entonces recordé que una vez me había dicho que “en mi corazón se agazapaba un adolescente que al asomarse a mis ojos se encontraba un precipicio”.
En aquél momento no le respondí porque tenía razón, aunque no por lo que él había imaginado.
-Quizá sea una forma de perdonar mis debilidades -contesté.
El padre esperó callado. Le había llevado a terreno poco duro; lo percibí en un temblor de sus manos.
Luego volvió a la carga:
-su seguridad, don Eugenio, me intriga. ¿En que se fundamenta para conservarla tan limpiamente?
-En que no la tengo -dije-, no hay ningún truco. Usted me ha dicho alguna vez que escondo un adolescente, y lo que en realidad guardo es una inseguridad tremenda, una sensación de primerizo.
-No le entiendo-, replicó, fingiendo estar intrigado.
Y, empujando el aire de un suspiro, respondí:
-quiero decir, padre, que cuanto despierta mi interés, que es casi todo, lo hago o lo veo bajo una conciencia de principiante. Las cosas me sorprenden como si las viera por primera vez.
-O sea -dijo el cura-, vive la vida como un principiante, incluso en la madurez.
-Exacto -contesté.
Echamos a andar por la cima, cavilando y en silencio. El padre empezó a ponerse nervioso. Sus pasos se adelantaron de regreso a la aldea, mientras la idea trajinaba en su cabeza.
Caminamos, él delante y yo detrás, por en medio de una tregua de silencio que él mismo rompió.
Se volvió y me dijo:
-pero, para llevar a la práctica eso que usted dice, hay que estar muy seguro, ¿no?
Y yo le dije:
-no. Hay que sentir como un novato que se ha asegurado la vida.
Una tarde dimos un largo paseo. Subimos a lo alto de la montaña, desde donde se podía ver el mar que relucía igual que un iris azul intenso.
-Parece usted un perdonavidas -me dijo-, supongo que lo llevará su profesión.
No se volvió hacia mí, se quedó vagando por los montes.
Entonces recordé que una vez me había dicho que “en mi corazón se agazapaba un adolescente que al asomarse a mis ojos se encontraba un precipicio”.
En aquél momento no le respondí porque tenía razón, aunque no por lo que él había imaginado.
-Quizá sea una forma de perdonar mis debilidades -contesté.
El padre esperó callado. Le había llevado a terreno poco duro; lo percibí en un temblor de sus manos.
Luego volvió a la carga:
-su seguridad, don Eugenio, me intriga. ¿En que se fundamenta para conservarla tan limpiamente?
-En que no la tengo -dije-, no hay ningún truco. Usted me ha dicho alguna vez que escondo un adolescente, y lo que en realidad guardo es una inseguridad tremenda, una sensación de primerizo.
-No le entiendo-, replicó, fingiendo estar intrigado.
Y, empujando el aire de un suspiro, respondí:
-quiero decir, padre, que cuanto despierta mi interés, que es casi todo, lo hago o lo veo bajo una conciencia de principiante. Las cosas me sorprenden como si las viera por primera vez.
-O sea -dijo el cura-, vive la vida como un principiante, incluso en la madurez.
-Exacto -contesté.
Echamos a andar por la cima, cavilando y en silencio. El padre empezó a ponerse nervioso. Sus pasos se adelantaron de regreso a la aldea, mientras la idea trajinaba en su cabeza.
Caminamos, él delante y yo detrás, por en medio de una tregua de silencio que él mismo rompió.
Se volvió y me dijo:
-pero, para llevar a la práctica eso que usted dice, hay que estar muy seguro, ¿no?
Y yo le dije:
-no. Hay que sentir como un novato que se ha asegurado la vida.
Érase una vez...
Nunca pedimos explicaciones a la Naturaleza. Hablamos de Ella, la exploramos y la destripamos, para ver qué contiene y cómo funciona; y la ensalzamos con un lenguaje bellísimo. También la amenazamos. Con los sentimientos hacemos algo parecido; quiero hablar de ellos.
No, tranquilos, hoy no voy a tocar la Física. Bueno, quizá solo de refilón.
Gracias a las investigaciones de anatomía conocemos algo del cerebro humano; sabemos en qué lugar de él residen los sentimientos y en qué lugar lo hace el lenguaje. Y éstos son como dos balcones a los que nos asomamos para compartir nuestras ideas con los demás.
Pero conocer este dato anatómico no hace que el contenido de nuestras emociones sea trivial. Un sentimiento natural emerge apremiado por “algo” que tiene una causa natural. Aquí interviene la Naturaleza.
Y aquí va un cuento muy bonito.
Se cree, que tras una enorme explosión, hace unos trece o catorce mil millones de años, La Naturaleza se desplegó y se contorsionó, para acabar disfrazándose de todo lo que alcanzamos a conocer y a ver. Y también se convirtió en nosotros, los humanos, porque era grandiosa y presumida y quería que le devolviésemos el favor, cuidándola y admirándola.
No cabe duda: somos, Naturaleza.
Fin del cuento.
Ahora puedo decir que al observarla y mirarla, la Naturaleza se observa a sí misma. Esto nos lleva de nuevo al tema de hoy, el de los espejos. Con nuestra mirada, quizá Ella solo esté viendo, de sí misma, una nano-célula, porque es inmensamente grande; pero es un honor que lo haga, porque lo hace a través de los ojos que nos ha dado.
No obstante, yo quería hablar de sentimientos.
Ahí va otro cuento.
¿Qué pasa con el sentimiento? Pues, que son átomos y están reunidos. Y gracias a que están reunidos están formando moléculas, y éstas bailan juntas y forman tejidos, y entre estos tejidos hay uno que compone una melodía, de tan extraordinaria belleza, que hace estremecerse de mil formas a los demás tejidos. Y con esos estremecimientos surgen el amor, el miedo, la nostalgia…el pensamiento abstracto y simbólico, todos esos duendes que hacen de la Vida la mayor obra de arte que ha construido la Naturaleza.
Cuando el Universo (La Naturaleza) explotó traía escondido un misterio, el de la Vida. Y es un misterio, porque eso que vemos ahí fuera, planetas orbitando, galaxias y demás, caminan hacia el desorden; y la vida, que es obra suya, hace lo contrario, se ordena y esculpe formas materiales que trascienden de sí mismas y consiguen alzar el vuelo; de esta forma, el primer Universo da a luz un segundo universo –el Pensamiento-, para los humanos, verdadero e imperecedero.
Y colorín, colorado… este cuento se ha acabado.
No, tranquilos, hoy no voy a tocar la Física. Bueno, quizá solo de refilón.
Gracias a las investigaciones de anatomía conocemos algo del cerebro humano; sabemos en qué lugar de él residen los sentimientos y en qué lugar lo hace el lenguaje. Y éstos son como dos balcones a los que nos asomamos para compartir nuestras ideas con los demás.
Pero conocer este dato anatómico no hace que el contenido de nuestras emociones sea trivial. Un sentimiento natural emerge apremiado por “algo” que tiene una causa natural. Aquí interviene la Naturaleza.
Y aquí va un cuento muy bonito.
Se cree, que tras una enorme explosión, hace unos trece o catorce mil millones de años, La Naturaleza se desplegó y se contorsionó, para acabar disfrazándose de todo lo que alcanzamos a conocer y a ver. Y también se convirtió en nosotros, los humanos, porque era grandiosa y presumida y quería que le devolviésemos el favor, cuidándola y admirándola.
No cabe duda: somos, Naturaleza.
Fin del cuento.
Ahora puedo decir que al observarla y mirarla, la Naturaleza se observa a sí misma. Esto nos lleva de nuevo al tema de hoy, el de los espejos. Con nuestra mirada, quizá Ella solo esté viendo, de sí misma, una nano-célula, porque es inmensamente grande; pero es un honor que lo haga, porque lo hace a través de los ojos que nos ha dado.
No obstante, yo quería hablar de sentimientos.
Ahí va otro cuento.
¿Qué pasa con el sentimiento? Pues, que son átomos y están reunidos. Y gracias a que están reunidos están formando moléculas, y éstas bailan juntas y forman tejidos, y entre estos tejidos hay uno que compone una melodía, de tan extraordinaria belleza, que hace estremecerse de mil formas a los demás tejidos. Y con esos estremecimientos surgen el amor, el miedo, la nostalgia…el pensamiento abstracto y simbólico, todos esos duendes que hacen de la Vida la mayor obra de arte que ha construido la Naturaleza.
Cuando el Universo (La Naturaleza) explotó traía escondido un misterio, el de la Vida. Y es un misterio, porque eso que vemos ahí fuera, planetas orbitando, galaxias y demás, caminan hacia el desorden; y la vida, que es obra suya, hace lo contrario, se ordena y esculpe formas materiales que trascienden de sí mismas y consiguen alzar el vuelo; de esta forma, el primer Universo da a luz un segundo universo –el Pensamiento-, para los humanos, verdadero e imperecedero.
Y colorín, colorado… este cuento se ha acabado.
Y la Naturaleza me esperaba
En el fondo del valle anida una plaza: una iglesia y un jardín, pegados al cementerio. El consultorio con la botica, la escuela y la cantina. Y detrás de la iglesia languidece un río, con un puente de piedra por donde cruzan el día y la noche.
La aldea queda sostenida en brazos de tres montañas con faldas escalonadas, que forman terrazas en las se mecen cultivos de vid y algún almendro.
Mirando desde una cumbre, las casas salpican pecas de teja roja por todo el valle y se asoman desde las terrazas a mirar la plaza.
En Sucrelagua flota el tiempo, que se ausenta y crece fuera de sí mismo; la aldea, como un olvido más de la Naturaleza, se esconde bajo un inmenso lago de luz.
Hay sonidos en el valle, de insectos que vuelan entre senderos de fragancia a romero, a tomillo y a hierbabuena. Y en la brisa viaja la urgencia del universo por abrirse, como una semilla más.
La carretera estrecha desciende, adivinándose a tramos, sin ninguna prisa; como las cosas que nos va revelando el tiempo, que deben ser observadas despacio. Así que bajé la cuesta conteniendo el coche; y me detuve en cada curva como se detiene uno en cada giro que da la vida.
Esta fue la primera impresión que tuve. Y éste, el tesoro que encontré aquí, en Sucrelagua: somos una semilla que se proyecta más allá de donde alcanzan nuestros ojos.
La aldea queda sostenida en brazos de tres montañas con faldas escalonadas, que forman terrazas en las se mecen cultivos de vid y algún almendro.
Mirando desde una cumbre, las casas salpican pecas de teja roja por todo el valle y se asoman desde las terrazas a mirar la plaza.
En Sucrelagua flota el tiempo, que se ausenta y crece fuera de sí mismo; la aldea, como un olvido más de la Naturaleza, se esconde bajo un inmenso lago de luz.
Hay sonidos en el valle, de insectos que vuelan entre senderos de fragancia a romero, a tomillo y a hierbabuena. Y en la brisa viaja la urgencia del universo por abrirse, como una semilla más.
La carretera estrecha desciende, adivinándose a tramos, sin ninguna prisa; como las cosas que nos va revelando el tiempo, que deben ser observadas despacio. Así que bajé la cuesta conteniendo el coche; y me detuve en cada curva como se detiene uno en cada giro que da la vida.
Esta fue la primera impresión que tuve. Y éste, el tesoro que encontré aquí, en Sucrelagua: somos una semilla que se proyecta más allá de donde alcanzan nuestros ojos.
Etiquetas:
aldea,
fragancia,
hierbabuena,
plaza,
romero,
Sucrelagua,
terrazas,
tomillo,
Valle
Píldora de Ilusión
A veces sueño despierta y me pinto como alguien que viaja mucho y después escribe sobre lo que ha visto.
Como soy solitaria, pues me sigo pintando así; pero con una naturaleza crítica a cuestas, y teniendo licencia para utilizar el sarcasmo en un intento de cambiar algo en el mundo.
Quizá me añadiría una capa de ironía, en la que encontrase algún consuelo o fuerza para soportar lo absurdo -o lo obtuso- de los acontecimientos que se ofrecen.
Llevaré atadas las manos durante un tiempo, y cuando por fin pueda hablar ya no me quedará demasiado tiempo.
¿Tendré que dar las gracias a la modernidad?, me pregunto antes de dar una nueva pincelada. Y concluyo que la literatura de todos los tiempos ha estado, y está, impregnada por el espíritu de hombres y mujeres que hablan y denuncian con y sin sarcasmo.
Enfundo mi pincel de Historia, pues vistos los resultados –nada ha cambiado o ha cambiado poco- deduzco que la verdad se ha convertido en una pieza de museo.
Me tocaré la cabeza con un sombrero de mordacidad, para que, en ocasiones, mi personaje resulte algo cargante.
En unos años, se morirá y su pluma póstuma regará, con piezas de museo extraídas a golpe de pensamiento de la tosca realidad cotidiana, las conciencias de los lectores.
Mi personaje de ficción será una persona que vive libre, y que encuentra desahogo allí donde puede sacudir el alma alguna vez.
Y durante su vida habrá dicho muchas veces que nada cambia tan rápido como la conciencia individual humana.
Miro detenidamente el cuadro que he pintado y encuentro un mundo que se va tragando la lucidez de sus intelectuales, mientras va marcando un paso más “conveniente”: el de la estupidez. Entonces, suelto el pincel imaginario y dejo de soñarme.
Como soy solitaria, pues me sigo pintando así; pero con una naturaleza crítica a cuestas, y teniendo licencia para utilizar el sarcasmo en un intento de cambiar algo en el mundo.
Quizá me añadiría una capa de ironía, en la que encontrase algún consuelo o fuerza para soportar lo absurdo -o lo obtuso- de los acontecimientos que se ofrecen.
Llevaré atadas las manos durante un tiempo, y cuando por fin pueda hablar ya no me quedará demasiado tiempo.
¿Tendré que dar las gracias a la modernidad?, me pregunto antes de dar una nueva pincelada. Y concluyo que la literatura de todos los tiempos ha estado, y está, impregnada por el espíritu de hombres y mujeres que hablan y denuncian con y sin sarcasmo.
Enfundo mi pincel de Historia, pues vistos los resultados –nada ha cambiado o ha cambiado poco- deduzco que la verdad se ha convertido en una pieza de museo.
Me tocaré la cabeza con un sombrero de mordacidad, para que, en ocasiones, mi personaje resulte algo cargante.
En unos años, se morirá y su pluma póstuma regará, con piezas de museo extraídas a golpe de pensamiento de la tosca realidad cotidiana, las conciencias de los lectores.
Mi personaje de ficción será una persona que vive libre, y que encuentra desahogo allí donde puede sacudir el alma alguna vez.
Y durante su vida habrá dicho muchas veces que nada cambia tan rápido como la conciencia individual humana.
Miro detenidamente el cuadro que he pintado y encuentro un mundo que se va tragando la lucidez de sus intelectuales, mientras va marcando un paso más “conveniente”: el de la estupidez. Entonces, suelto el pincel imaginario y dejo de soñarme.
Llámame Rara Avis
Soy de aquélla generación que arañó la edad adulta cuando se empezaba a nombrar tímidamente al régimen político recién enterrado como “dictadura”. Hasta entonces había sido un término que paseaba en voz baja dentro de casa; en pocas palabras, que se acuñaba con temor sobre la mesa camilla.
La dictadura extendió sus raíces hasta el último rincón, donde habitaba el miedo, esclavizando con cadenas de silencio las mentes más libres, o con el exilio a los más afortunados.
De nada servía tener una familia de mentalidad política liberal si al pisar la calle nos saltaban los prejuicios como las pulgas.
El miedo que los adultos mostraban hacia el sistema político, se traducía en los niños con otro miedo que provocaban los primeros. En aquélla época los menores tenían que hacer prodigios en todo cuanto se les encomendaba; este era el enorme compromiso que adquirían al nacer. Cuando los progenitores dejaban de brillar tenían que empezar a hacerlo los vástagos, de modo que tomar el relevo de sus divisas sociales o morales era una obligación.
Ahora es distinto. Pero durante la época de la que hablo, la educación se encontraba sumergida hasta el más profundo de los fondos tradicionales. Incluido el machismo cruel y, por lo tanto, la discriminación brutal.
Nací mujer y los prodigios que debía realizar no serían de altos vuelos. Lo normal en una chica de mi posición. Ni más, ni menos.
Por fortuna, a la edad de veinte años acudió en mi auxilio una proposición de matrimonio, que no rehusé. Éste era en futuro para el que me habían guardado y al que me entregué sin discutir. En esta época, en España, el matrimonio era sagrado y no existía el divorcio.
El fracaso llegó a los pocos años, dejando un desierto con unos pocos fósiles de vida en común, y de escasa utilidad como fuente de inspiración. Mi marido, aburrido de la experiencia, me abandonó.
Por fortuna, el golpe me abrió los ojos; pero, también, me incorporaba a la proyección cinematográfica que representaba al mundo, sin butaca y desde la marginación más absoluta. Se me había abierto de pronto la puerta que me introducía en este mundo extraño y se había cerrado a mi espalda. Con toda facilidad había quedado atrapada en un lugar hostil, sin más armas que la buena educación a la antigua usanza y ser mujer. Tenía que encontrar algo que me permitiera elegir, quedarme en este lugar o salir de él.
En adelante, tuve que vivir del resultado de mi imaginación.
Pasé algún tiempo sobreviviendo simplemente. Al fin concluí que la educación me había convertido en una criatura vulnerable y portadora de un carácter “deforme”. Todo un hallazgo, desde luego, que vino a complicar más las cosas.
Pero el viejo instinto de supervivencia que nos sujeta a la vida hace prodigios porque, cuando parece que estamos en un callejón sin salida, crece una idea -o un sueño- entre los escombros y nos permite continuar.
Claro está que, como leí en alguna parte, una idea será válida solo si se tiene poder para afirmar su veracidad. Al no conocer a nadie que creyera en mí, carecía de tal poder.
Debo confesar que, pese a las dudas que me asaltaban y la inseguridad permanente en la que vivía, pude conservar cierto grado de serenidad. Dado que el único intermediario que tenía entre el mundo y yo era yo misma, mantener un estado de ánimo más o menos sereno constituía una proeza.
Estaba rodeada de múltiples motivos para arrojarme por una ventana en cualquier momento y, a la vez, era capaz de conservar la calma. Esta "cualidad" quizá se debiera a que había robado un sueño a don Miguel de Unamuno, quien afirmaba en su Diario Íntimo que la vida debía vivirse como si fuésemos a morir al día siguiente; a su criterio, esto otorgaba el don de la máxima intensidad a nuestras experiencias. Dicho de otra forma más sencilla, se trata de ir renovando el presente constantemente. Esto lo entendí perfectamente, entre otras cosas porque, en mi situación, no quedaba más alternativa.
Mis amigos, a decir verdad, se mostraban sorprendidos; unos me felicitaban por mi valentía y me regalaban una ayuda barata; mientras que otros se enojaban conmigo con el pretexto de estar prestándomela a un alto precio. Para estos últimos no pasaba de ser una persona extravagante que carecía de recursos, atribuyéndolo, quizá, (se leía en sus ojos) a una pequeña falta de talento. No me auguraban un final feliz y ellos me bautizaron con el nombre de “Rara Avis”.
La dictadura extendió sus raíces hasta el último rincón, donde habitaba el miedo, esclavizando con cadenas de silencio las mentes más libres, o con el exilio a los más afortunados.
De nada servía tener una familia de mentalidad política liberal si al pisar la calle nos saltaban los prejuicios como las pulgas.
El miedo que los adultos mostraban hacia el sistema político, se traducía en los niños con otro miedo que provocaban los primeros. En aquélla época los menores tenían que hacer prodigios en todo cuanto se les encomendaba; este era el enorme compromiso que adquirían al nacer. Cuando los progenitores dejaban de brillar tenían que empezar a hacerlo los vástagos, de modo que tomar el relevo de sus divisas sociales o morales era una obligación.
Ahora es distinto. Pero durante la época de la que hablo, la educación se encontraba sumergida hasta el más profundo de los fondos tradicionales. Incluido el machismo cruel y, por lo tanto, la discriminación brutal.
Nací mujer y los prodigios que debía realizar no serían de altos vuelos. Lo normal en una chica de mi posición. Ni más, ni menos.
Por fortuna, a la edad de veinte años acudió en mi auxilio una proposición de matrimonio, que no rehusé. Éste era en futuro para el que me habían guardado y al que me entregué sin discutir. En esta época, en España, el matrimonio era sagrado y no existía el divorcio.
El fracaso llegó a los pocos años, dejando un desierto con unos pocos fósiles de vida en común, y de escasa utilidad como fuente de inspiración. Mi marido, aburrido de la experiencia, me abandonó.
Por fortuna, el golpe me abrió los ojos; pero, también, me incorporaba a la proyección cinematográfica que representaba al mundo, sin butaca y desde la marginación más absoluta. Se me había abierto de pronto la puerta que me introducía en este mundo extraño y se había cerrado a mi espalda. Con toda facilidad había quedado atrapada en un lugar hostil, sin más armas que la buena educación a la antigua usanza y ser mujer. Tenía que encontrar algo que me permitiera elegir, quedarme en este lugar o salir de él.
En adelante, tuve que vivir del resultado de mi imaginación.
Pasé algún tiempo sobreviviendo simplemente. Al fin concluí que la educación me había convertido en una criatura vulnerable y portadora de un carácter “deforme”. Todo un hallazgo, desde luego, que vino a complicar más las cosas.
Pero el viejo instinto de supervivencia que nos sujeta a la vida hace prodigios porque, cuando parece que estamos en un callejón sin salida, crece una idea -o un sueño- entre los escombros y nos permite continuar.
Claro está que, como leí en alguna parte, una idea será válida solo si se tiene poder para afirmar su veracidad. Al no conocer a nadie que creyera en mí, carecía de tal poder.
Debo confesar que, pese a las dudas que me asaltaban y la inseguridad permanente en la que vivía, pude conservar cierto grado de serenidad. Dado que el único intermediario que tenía entre el mundo y yo era yo misma, mantener un estado de ánimo más o menos sereno constituía una proeza.
Estaba rodeada de múltiples motivos para arrojarme por una ventana en cualquier momento y, a la vez, era capaz de conservar la calma. Esta "cualidad" quizá se debiera a que había robado un sueño a don Miguel de Unamuno, quien afirmaba en su Diario Íntimo que la vida debía vivirse como si fuésemos a morir al día siguiente; a su criterio, esto otorgaba el don de la máxima intensidad a nuestras experiencias. Dicho de otra forma más sencilla, se trata de ir renovando el presente constantemente. Esto lo entendí perfectamente, entre otras cosas porque, en mi situación, no quedaba más alternativa.
Mis amigos, a decir verdad, se mostraban sorprendidos; unos me felicitaban por mi valentía y me regalaban una ayuda barata; mientras que otros se enojaban conmigo con el pretexto de estar prestándomela a un alto precio. Para estos últimos no pasaba de ser una persona extravagante que carecía de recursos, atribuyéndolo, quizá, (se leía en sus ojos) a una pequeña falta de talento. No me auguraban un final feliz y ellos me bautizaron con el nombre de “Rara Avis”.
Vivir Pensando
Sobre la indignación me habló un amigo que había pensado lo mismo que yo: el cansancio. Puede que mi amigo tenga razón y no se trate de esa idea tan común –que, por cierto, nunca me ha convencido- de que nos hacemos mayores y vamos perdiendo capacidad de aguante.
Puede que solo se trate de un cansancio abrumador, que duele hasta el aburrimiento. Porque, cuando llevamos muchos años viendo los mismos sucesos y poniendo los mismos parches sobre esos sucesos, uno se cansa y se sorprende a sí mismo ¡pensando como un extremista!; y ése es el momento de batirse en retirada y cerrar los ojos.
Bueno, quizá sí sea, este cansancio del que hablaba al principio, una pérdida de paciencia –repito, que nunca me ha convencido- cuyo enorme hueco alcanza esos límites indeseables que trae la edad; entonces, ya solo queda gruñir y murmurar en voz alta -al estilo Becker- y que los demás soporten.
No tengo nada seguro nunca, pero, haciendo un acto heroico de reconciliación con la futura vejez –bonito regalo-, me inclino a pensar que la edad hace que empleemos más tiempo en pensar y, por supuesto, que pensemos más profundamente.
Siempre he sospechado que el inconformismo nos acaba contaminando con aquello contra lo que hemos luchado toda la vida. Y es que entre los refajos de mis neuronas luce la idea de que ir contra corriente, por justa que sea o parezca la causa, es un síntoma de la misma enfermedad.
Estoy segura de que dentro de un tiempo, con más años y más datos, no me valdrá este discurso ya que encontraré otra explicación al fenómeno de la indignación.
Nunca se puede sacar una única conclusión acerca de cada fenómeno, acontecimiento o suceso que roce nuestra vida.
Bonito experimento éste, el de de vivir. De vivir pensando. Pasar la vida tiene su miga. Pero pensar la vida es otra cosa.
Puede que solo se trate de un cansancio abrumador, que duele hasta el aburrimiento. Porque, cuando llevamos muchos años viendo los mismos sucesos y poniendo los mismos parches sobre esos sucesos, uno se cansa y se sorprende a sí mismo ¡pensando como un extremista!; y ése es el momento de batirse en retirada y cerrar los ojos.
Bueno, quizá sí sea, este cansancio del que hablaba al principio, una pérdida de paciencia –repito, que nunca me ha convencido- cuyo enorme hueco alcanza esos límites indeseables que trae la edad; entonces, ya solo queda gruñir y murmurar en voz alta -al estilo Becker- y que los demás soporten.
No tengo nada seguro nunca, pero, haciendo un acto heroico de reconciliación con la futura vejez –bonito regalo-, me inclino a pensar que la edad hace que empleemos más tiempo en pensar y, por supuesto, que pensemos más profundamente.
Siempre he sospechado que el inconformismo nos acaba contaminando con aquello contra lo que hemos luchado toda la vida. Y es que entre los refajos de mis neuronas luce la idea de que ir contra corriente, por justa que sea o parezca la causa, es un síntoma de la misma enfermedad.
Estoy segura de que dentro de un tiempo, con más años y más datos, no me valdrá este discurso ya que encontraré otra explicación al fenómeno de la indignación.
Nunca se puede sacar una única conclusión acerca de cada fenómeno, acontecimiento o suceso que roce nuestra vida.
Bonito experimento éste, el de de vivir. De vivir pensando. Pasar la vida tiene su miga. Pero pensar la vida es otra cosa.
Un Regalo de Dignidad
Querida hija:
Siempre queda algo en el tintero. Cuando parece que está ya todo dicho, surge un nuevo pensamiento,un olvido quizá.
Esta mañana me he levantado pensando muchas cosas, casi todas ellas relacionadas con el modo de arrojar un poco de luz sobre tu cabeza.
Tú y yo estamos unidas por muchas cosas, por un recuerdo de afecto materno-infantil, por una amistad -que creo sincera- durante tu adolescencia y, ahora, por un afecto-dependencia-necesidad. Esto último es, probablemente, lo menos tierno, lo menos bonito de nuestra relación, pero no por ello menos sincero. Honrando esta sinceridad y apelando al espíritu de autenticidad, con los que intento dirigir mi vida, deseo hablarte un poco más. Por eso me dirijo a ti por este medio, porque mis palabras y mis ideas fluyen con más lógica, más sentimiento y, quizá, menos pasión.
No considero que tenga una gran sabiduría; sin embargo, no se me pueden negar algunas experiencias que pueden resultarte valiosas. Tampoco se puede negar que doy vueltas a las cosas. Gracias a esas vueltas, y a la experiencia que se adquiere en la vida, puede componerse cada una de las situaciones que encontramos en el camino y llegar a comprenderlas en sus medidas justas. Es un método muy científico, tú lo conoces perfectamente: curiosidad, observación, comparación, cálculos, experimentos y finalmente, teoría.
Recuerda siempre que es muy importante no esperar hasta los treinta y cinco años para darse cuenta de que tu vida ha podido ser un error. El pasado no se recupera ni se enmienda, porque no hay viajes en el tiempo; cada segundo sin control que pasa por nuestro lado puede ser un horizonte de sucesos, un punto sin retorno, no hay vuelta atrás.
Pasar por la vida sin al menos intentar conocerse es una necedad, hija mía. Y todo lo que se llega a comprender en la vida está bien.
Te voy a contar un cuento.Cuando un buen día decidí que mi vida iba a cambiar por completo –tenía veinticinco años- me propuse cargar mis deseos y mis actos con un marcado carácter trascendental, necesitaba empapar mis pensamientos de espiritualidad. Para ello, lo primero que tuve de hacer fue sentarme frente a mí y sincerarme conmigo misma. Hube que repasar y revivir los veintitantos años de vida que tenía en el almacén, todas mis experiencias, día a día, hasta las más dolorosas. Me insulté, me odié, me soporté, comprendí lo evitable que encontré. Y lo inevitable, que pesaba tanto, me lo saqué todo del alma y lo colgué al aire. Después observé con detenimiento todo lo que dieron de sí mis entendederas, durante muchos meses. Al final, concluí que estaba observando una muestra vieja de tela de la que nunca me había ocupado, un retal roto y abandonado en una esquina del mundo. Y con ese trapo hecho jirones tenía que protegerte del mundo y sus artes. Tú eras mi hija del alma, toda inocencia, capaz de mover un dedo en mi favor, porque me considerabas tu reina. Tú fuiste en aquélla época la única persona que creyó en mí, que me aceptó sin condiciones. Confiabas en mí ciegamente. Todavía no tenías cuatro años. No sabes hasta qué punto agradecí tu lealtad fiera e inconsciente. Y te agradezco que nunca me hayas reprochado tu infancia. Eras muy lista; porque en el fondo de tu pequeñez debías de saber que yo también era una víctima, que huía de no sabías qué.
Estabas encantada con el mundo mágico, de realidades transformadas en cuento y libertad, que yo iba construyendo a tu alrededor cada día. Y te defendí a capa y espada de todo avatar, como tú habías hecho conmigo siempre.
En la época durante la cual depositaste tus esperanzas en mí, cuando aún eras tan pequeña, llegué a la conclusión de que contigo a mi lado –la princesa a quien debía salvar en mi historia-, y con los veinticinco o veintiséis años que yo tenía, estaba en posición de elegir los tipos de experiencias que deseaba incluir en mi vida. Todavía estaba a tiempo de cambiar el mundo que había tenido por el que yo quisiera. Deseaba con firmeza sentirme incluida únicamente entre aquello que me fuera a reportar conocimientos sobre el ser humano, sobre ti y sobre mí, en definitiva.
Quería con todas mis fuerzas sentirme merecedora de mi existencia y, además, que esto revirtiera en ti, para que tú sintieras que yo te merecía. Así que debía recomponerme y remendarme por ti, porque me sabía responsable de haberte puesto en este mundo por la ley de la costumbre y sin pensar en ti.
Estábamos solas. Y mis únicos consejeros fueron tu naturalidad aplastante y los excelentes consejos que encontraba en los buenos libros. Ahora considero que fui muy afortunada, que elegí un buen camino.
Como odiaba tanto la superficialidad y la ausencia de pasión (y me sigue fastidiando), consideré que debía relacionarme con gente joven que tuviera ilusiones y un proyecto a largo plazo. Fueron todos estudiantes. No teníamos un proyecto común, puesto que yo no era estudiante; sin embargo, ellos tenían menos prejuicios para aceptarme en mi situación, y para mí eran de suma importancia sus sueños, su alegría y sus libros. Como verás, en esto no he cambiado; por h o por b, siempre estoy rodeada de estudiantes.
Bien, pues este trapo remendado es el que te ha educado. Siempre te he parecido diferente a las demás madres; y es porque habitábamos un sueño que en nuestra casa era posible, se hacía real.
Y es preciso que sepas que aquella labor de recomposición, que comencé con la edad que tienes tú ahora, todavía no ha concluido. Han pasado otros veintitantos años y sigo añadiendo remiendos y sueños a mi cuerpo.
Antes de que se me olvide, quiero decirte que un proyecto no es solo un aplazamiento de la existencia como propone Georges Bataille (filósofo francés, s xx) en la experiencia interior. Un proyecto, además, da forma a un fragmento de tu existencia; Y, también, es una parte de la arquitectura de tu vida que tú eliges porque te entusiasma, te apasiona y te enriquece. Un proyecto satisfactorio consolida el esqueleto espiritual de los individuos. No se cuánto tiempo tardarás en darte cuenta de esto. Tampoco se cuánto tardarás en comprender la provisionalidad de las ideas o del amor. Es importante que sepas que participamos en un proceso que cambia todo el tiempo, que estamos involucrados obligatoriamente en una evolución continua. Por este motivo, no somos los mismos siempre, estamos creciendo toda la vida.
Durante la adolescencia te fuiste despegando poco a poco; empezabas a crear tu propio mundo y luego me lo contabas. Más tarde apareció el amor y creaste tu propio marco sentimental; es la ley de la selva. Tú amor por mí cambió durante esta etapa, porque algo o alguien hizo que pasase a una órbita más alejada del núcleo, luego a otra, y de este modo fui perdiendo influencia sobre ti. Es un proceso natural y nada doloroso para los padres; aunque de pronto dejes de ser el mejor en la vida de tu hijo, o el que mejor hace las cosas en el mundo. Esto último es muy agradable, pero también es un compromiso tremendo y agotador.
Verás: apoyado en las coordenadas paternas el joven pone su primer ladrillo de libertad. Así empieza la gestación del individuo. Y así se debe trazar un proyecto de vida, con verdadera y genuina libertad. Y añado; una buena colección de buenos sentimientos.
Otra cosa. Todavía no conozco la causa por la cual los humanos necesitamos vivir rodeados de tantas seguridades. Almacenamos tantas que luego no sabemos qué hacer con ellas y no nos atrevemos a desprendernos de ninguna. Sin duda, no hay mucha gente que sea consciente del riesgo que entraña vivir con una fe ciega. Nuestro verdadero enemigo es la ignorancia. Y quiero que no olvides que el mejor camino que yo encontré para orientar y dirigir mi vida fue el conocimiento: nunca me ha defraudado.
Una cosa más; hija mía, no quiero cansarte. Cuando los padres hablamos con nuestros hijos somos conscientes de que pueden no entendernos; no obstante, lo hacemos porque nos dirigimos a ese lado de ellos que es como nosotros -el genético- que se compone todo aquello que podéis haber heredado de nosotros: el rincón donde se encuentran tu padre y tu madre, y que va a ser capaz de guardar y cuidar celosamente la información que recibís, hasta que un golpe de la vida, o la voluntad, le den sentido.
Es curioso que durante la infancia -la etapa más frágil, delicada y vulnerable del ser humano- seamos tan valientes; y es terrible comprobar cómo nos vamos deformando con los años y vamos adquiriendo temores; éstos deben de ser una buena oferta de la civilización o, quizá, están de saldo en la Naturaleza.
Creo que te quiero bien; sin embargo, no me atrevo a asegurarlo por si en ese pensamiento se agazapara algún sentimiento egoísta. Pero me gustaría que supieras que con estas palabras intento hacerte un regalo de amor verdadero y de dignidad.
Mamá
Siempre queda algo en el tintero. Cuando parece que está ya todo dicho, surge un nuevo pensamiento,un olvido quizá.
Esta mañana me he levantado pensando muchas cosas, casi todas ellas relacionadas con el modo de arrojar un poco de luz sobre tu cabeza.
Tú y yo estamos unidas por muchas cosas, por un recuerdo de afecto materno-infantil, por una amistad -que creo sincera- durante tu adolescencia y, ahora, por un afecto-dependencia-necesidad. Esto último es, probablemente, lo menos tierno, lo menos bonito de nuestra relación, pero no por ello menos sincero. Honrando esta sinceridad y apelando al espíritu de autenticidad, con los que intento dirigir mi vida, deseo hablarte un poco más. Por eso me dirijo a ti por este medio, porque mis palabras y mis ideas fluyen con más lógica, más sentimiento y, quizá, menos pasión.
No considero que tenga una gran sabiduría; sin embargo, no se me pueden negar algunas experiencias que pueden resultarte valiosas. Tampoco se puede negar que doy vueltas a las cosas. Gracias a esas vueltas, y a la experiencia que se adquiere en la vida, puede componerse cada una de las situaciones que encontramos en el camino y llegar a comprenderlas en sus medidas justas. Es un método muy científico, tú lo conoces perfectamente: curiosidad, observación, comparación, cálculos, experimentos y finalmente, teoría.
Recuerda siempre que es muy importante no esperar hasta los treinta y cinco años para darse cuenta de que tu vida ha podido ser un error. El pasado no se recupera ni se enmienda, porque no hay viajes en el tiempo; cada segundo sin control que pasa por nuestro lado puede ser un horizonte de sucesos, un punto sin retorno, no hay vuelta atrás.
Pasar por la vida sin al menos intentar conocerse es una necedad, hija mía. Y todo lo que se llega a comprender en la vida está bien.
Te voy a contar un cuento.Cuando un buen día decidí que mi vida iba a cambiar por completo –tenía veinticinco años- me propuse cargar mis deseos y mis actos con un marcado carácter trascendental, necesitaba empapar mis pensamientos de espiritualidad. Para ello, lo primero que tuve de hacer fue sentarme frente a mí y sincerarme conmigo misma. Hube que repasar y revivir los veintitantos años de vida que tenía en el almacén, todas mis experiencias, día a día, hasta las más dolorosas. Me insulté, me odié, me soporté, comprendí lo evitable que encontré. Y lo inevitable, que pesaba tanto, me lo saqué todo del alma y lo colgué al aire. Después observé con detenimiento todo lo que dieron de sí mis entendederas, durante muchos meses. Al final, concluí que estaba observando una muestra vieja de tela de la que nunca me había ocupado, un retal roto y abandonado en una esquina del mundo. Y con ese trapo hecho jirones tenía que protegerte del mundo y sus artes. Tú eras mi hija del alma, toda inocencia, capaz de mover un dedo en mi favor, porque me considerabas tu reina. Tú fuiste en aquélla época la única persona que creyó en mí, que me aceptó sin condiciones. Confiabas en mí ciegamente. Todavía no tenías cuatro años. No sabes hasta qué punto agradecí tu lealtad fiera e inconsciente. Y te agradezco que nunca me hayas reprochado tu infancia. Eras muy lista; porque en el fondo de tu pequeñez debías de saber que yo también era una víctima, que huía de no sabías qué.
Estabas encantada con el mundo mágico, de realidades transformadas en cuento y libertad, que yo iba construyendo a tu alrededor cada día. Y te defendí a capa y espada de todo avatar, como tú habías hecho conmigo siempre.
En la época durante la cual depositaste tus esperanzas en mí, cuando aún eras tan pequeña, llegué a la conclusión de que contigo a mi lado –la princesa a quien debía salvar en mi historia-, y con los veinticinco o veintiséis años que yo tenía, estaba en posición de elegir los tipos de experiencias que deseaba incluir en mi vida. Todavía estaba a tiempo de cambiar el mundo que había tenido por el que yo quisiera. Deseaba con firmeza sentirme incluida únicamente entre aquello que me fuera a reportar conocimientos sobre el ser humano, sobre ti y sobre mí, en definitiva.
Quería con todas mis fuerzas sentirme merecedora de mi existencia y, además, que esto revirtiera en ti, para que tú sintieras que yo te merecía. Así que debía recomponerme y remendarme por ti, porque me sabía responsable de haberte puesto en este mundo por la ley de la costumbre y sin pensar en ti.
Estábamos solas. Y mis únicos consejeros fueron tu naturalidad aplastante y los excelentes consejos que encontraba en los buenos libros. Ahora considero que fui muy afortunada, que elegí un buen camino.
Como odiaba tanto la superficialidad y la ausencia de pasión (y me sigue fastidiando), consideré que debía relacionarme con gente joven que tuviera ilusiones y un proyecto a largo plazo. Fueron todos estudiantes. No teníamos un proyecto común, puesto que yo no era estudiante; sin embargo, ellos tenían menos prejuicios para aceptarme en mi situación, y para mí eran de suma importancia sus sueños, su alegría y sus libros. Como verás, en esto no he cambiado; por h o por b, siempre estoy rodeada de estudiantes.
Bien, pues este trapo remendado es el que te ha educado. Siempre te he parecido diferente a las demás madres; y es porque habitábamos un sueño que en nuestra casa era posible, se hacía real.
Y es preciso que sepas que aquella labor de recomposición, que comencé con la edad que tienes tú ahora, todavía no ha concluido. Han pasado otros veintitantos años y sigo añadiendo remiendos y sueños a mi cuerpo.
Antes de que se me olvide, quiero decirte que un proyecto no es solo un aplazamiento de la existencia como propone Georges Bataille (filósofo francés, s xx) en la experiencia interior. Un proyecto, además, da forma a un fragmento de tu existencia; Y, también, es una parte de la arquitectura de tu vida que tú eliges porque te entusiasma, te apasiona y te enriquece. Un proyecto satisfactorio consolida el esqueleto espiritual de los individuos. No se cuánto tiempo tardarás en darte cuenta de esto. Tampoco se cuánto tardarás en comprender la provisionalidad de las ideas o del amor. Es importante que sepas que participamos en un proceso que cambia todo el tiempo, que estamos involucrados obligatoriamente en una evolución continua. Por este motivo, no somos los mismos siempre, estamos creciendo toda la vida.
Durante la adolescencia te fuiste despegando poco a poco; empezabas a crear tu propio mundo y luego me lo contabas. Más tarde apareció el amor y creaste tu propio marco sentimental; es la ley de la selva. Tú amor por mí cambió durante esta etapa, porque algo o alguien hizo que pasase a una órbita más alejada del núcleo, luego a otra, y de este modo fui perdiendo influencia sobre ti. Es un proceso natural y nada doloroso para los padres; aunque de pronto dejes de ser el mejor en la vida de tu hijo, o el que mejor hace las cosas en el mundo. Esto último es muy agradable, pero también es un compromiso tremendo y agotador.
Verás: apoyado en las coordenadas paternas el joven pone su primer ladrillo de libertad. Así empieza la gestación del individuo. Y así se debe trazar un proyecto de vida, con verdadera y genuina libertad. Y añado; una buena colección de buenos sentimientos.
Otra cosa. Todavía no conozco la causa por la cual los humanos necesitamos vivir rodeados de tantas seguridades. Almacenamos tantas que luego no sabemos qué hacer con ellas y no nos atrevemos a desprendernos de ninguna. Sin duda, no hay mucha gente que sea consciente del riesgo que entraña vivir con una fe ciega. Nuestro verdadero enemigo es la ignorancia. Y quiero que no olvides que el mejor camino que yo encontré para orientar y dirigir mi vida fue el conocimiento: nunca me ha defraudado.
Una cosa más; hija mía, no quiero cansarte. Cuando los padres hablamos con nuestros hijos somos conscientes de que pueden no entendernos; no obstante, lo hacemos porque nos dirigimos a ese lado de ellos que es como nosotros -el genético- que se compone todo aquello que podéis haber heredado de nosotros: el rincón donde se encuentran tu padre y tu madre, y que va a ser capaz de guardar y cuidar celosamente la información que recibís, hasta que un golpe de la vida, o la voluntad, le den sentido.
Es curioso que durante la infancia -la etapa más frágil, delicada y vulnerable del ser humano- seamos tan valientes; y es terrible comprobar cómo nos vamos deformando con los años y vamos adquiriendo temores; éstos deben de ser una buena oferta de la civilización o, quizá, están de saldo en la Naturaleza.
Creo que te quiero bien; sin embargo, no me atrevo a asegurarlo por si en ese pensamiento se agazapara algún sentimiento egoísta. Pero me gustaría que supieras que con estas palabras intento hacerte un regalo de amor verdadero y de dignidad.
Mamá
Simia Sapiens
(...) En la física moderna permanecían opuestos sólo dos campos: el campo gravitatorio y el campo electromagnético. Pero he conseguido, finalmente, demostrar que también éstos constituyen dos aspectos de una realidad única. Es mi último descubrimiento: la teoría del campo unitario.
Ahora, espacio, tiempo, materia, energía, luz, electricidad, inercia, gravitación, no son más que nombres diversos de una misma homogénea actividad.
Todas las ciencias se reducen a la física, y la física se puede ahora reducir a una sola fórmula. Esta fórmula, traducida al lenguaje vulgar, diría poco más o menos así: «Algo se mueve.»
Estas tres palabras son la síntesis última del pensamiento humano.
Einstein se debió de dar cuenta de la expresión de mi rostro, de mi estupor.
-¿Le sorprende -añadió- la aparente sencillez de este resultado supremo? ¿Millares de años de investigaciones y de teorías para llegar a una conclusión que parece un lugar común de la experiencia más vulgar? Reconozco que no está del todo equivocado. Sin embargo, el esfuerzo de síntesis de tantos genios de la ciencia lleva a esto y a nada más: «Algo se mueve.» Al principio -dice san Juan- era el Verbo. Al principio -contesta Goethe- era la Acción. Al principio y al fin -digo yo- es el Movimiento.
No podemos decir ni saber más. Si el fruto final del saber humano le parece una vulgarísima serba, la culpa no es mía. A fuerza de unificar es necesario obtener algo increíblemente sencillo.
"Gog": entrevista a Einstein. (Giovani Papini)
Ahora, espacio, tiempo, materia, energía, luz, electricidad, inercia, gravitación, no son más que nombres diversos de una misma homogénea actividad.
Todas las ciencias se reducen a la física, y la física se puede ahora reducir a una sola fórmula. Esta fórmula, traducida al lenguaje vulgar, diría poco más o menos así: «Algo se mueve.»
Estas tres palabras son la síntesis última del pensamiento humano.
Einstein se debió de dar cuenta de la expresión de mi rostro, de mi estupor.
-¿Le sorprende -añadió- la aparente sencillez de este resultado supremo? ¿Millares de años de investigaciones y de teorías para llegar a una conclusión que parece un lugar común de la experiencia más vulgar? Reconozco que no está del todo equivocado. Sin embargo, el esfuerzo de síntesis de tantos genios de la ciencia lleva a esto y a nada más: «Algo se mueve.» Al principio -dice san Juan- era el Verbo. Al principio -contesta Goethe- era la Acción. Al principio y al fin -digo yo- es el Movimiento.
No podemos decir ni saber más. Si el fruto final del saber humano le parece una vulgarísima serba, la culpa no es mía. A fuerza de unificar es necesario obtener algo increíblemente sencillo.
"Gog": entrevista a Einstein. (Giovani Papini)
Etiquetas:
Einstein,
Giovanni Papini,
Movimiento,
sapiens,
simia
El Nacimiento del Hombre
Ante sus ojos se desplegaron los fenómenos naturales y lo envolvieron como una piel de la que jamás podría desprenderse.
La forma humana de mirar arrancó las cosas de su sitio y las aisló como cosas únicas.
Todas estas cosas, al principio, se sostuvieron en su espíritu, ajenas a su voluntad.
Fue un impulso curioso, primitivo, dominador.
El ser humano experimentó para dominar con el pensamiento, porque deseaba conocer la naturaleza profunda de las cosas.
Nacía el ser humano.
La complejidad de la vida y su rápida efervescencia le llevaron a la primera intromisión en los asuntos de la naturaleza.
El primer paso fue la supervivencia, una tentación ineludible. Todos los seres necesitan alimentarse y protegerse.
Y la vida, en sus códigos más íntimos, lleva escrita una máxima: abrirse camino.
El ser humano, sobre las demás especies, intuyó esta intención de la vida y se enfrentó al protocolo de la enfermedad. En un primer paso intentó curarla; más tarde quiso prevenirla.
Pero, tras el sufrimiento del cuerpo se desperezaba un miedo que le dominaba a intervalos, un misterio que se fue haciendo constante.
Alzó su voz al cielo: ¿hay alguien superior que lo gobierna todo o es producto de esta joven inteligencia?
Gracias a sus antepasados, el hombre fue acumulado alguna sabiduría. Sin embargo, le seguía asaltando el vacío existencial, un vacío que, a menudo, se confundía con la premura de la cotidianeidad.
La intuición yacía prisionera en su mente: tan solo tenía que dar rienda suelta a sus presentimientos, volcarlos en sus sueños y empezar a darles forma.
En una palabra: imaginar.
Y el hombre esculpió un mundo nuevo, que al Universo ha sido indiferente.
La forma humana de mirar arrancó las cosas de su sitio y las aisló como cosas únicas.
Todas estas cosas, al principio, se sostuvieron en su espíritu, ajenas a su voluntad.
Fue un impulso curioso, primitivo, dominador.
El ser humano experimentó para dominar con el pensamiento, porque deseaba conocer la naturaleza profunda de las cosas.
Nacía el ser humano.
La complejidad de la vida y su rápida efervescencia le llevaron a la primera intromisión en los asuntos de la naturaleza.
El primer paso fue la supervivencia, una tentación ineludible. Todos los seres necesitan alimentarse y protegerse.
Y la vida, en sus códigos más íntimos, lleva escrita una máxima: abrirse camino.
El ser humano, sobre las demás especies, intuyó esta intención de la vida y se enfrentó al protocolo de la enfermedad. En un primer paso intentó curarla; más tarde quiso prevenirla.
Pero, tras el sufrimiento del cuerpo se desperezaba un miedo que le dominaba a intervalos, un misterio que se fue haciendo constante.
Alzó su voz al cielo: ¿hay alguien superior que lo gobierna todo o es producto de esta joven inteligencia?
Gracias a sus antepasados, el hombre fue acumulado alguna sabiduría. Sin embargo, le seguía asaltando el vacío existencial, un vacío que, a menudo, se confundía con la premura de la cotidianeidad.
La intuición yacía prisionera en su mente: tan solo tenía que dar rienda suelta a sus presentimientos, volcarlos en sus sueños y empezar a darles forma.
En una palabra: imaginar.
Y el hombre esculpió un mundo nuevo, que al Universo ha sido indiferente.
Etiquetas:
Cielo,
hombre,
humano,
nacimiento,
naturaleza
Copenhague
Hace tres años acudí a una conferencia. Diré que cuando asisto a una de ellas llevo siempre conmigo un folio y un lápiz, por lo que pudiera ocurrir. Y nunca me arrepiento. De verdad.
La conferencia en cuestión estaba impartida por un catedrático de Física Teórica. Un catedrático sin igual. Un sujeto de aspecto corriente. Un hombre extraordinario.
La charla giraba en torno a la bomba atómica. Y el buen profesor se apoyó para empezar en una obra de teatro, "Copenhage", (se representaría en el mismo local al finalizar la conferencia) para romper el hielo tras las formalidades y las presentaciones.
Aclararé que en la obra de teatro se retrata el encuentro que se produjo en Copenhague, en 1941, en plena segunda guerra mundial, entre dos físicos, el danés Niels Bohr y el alemán Werner Heisenberg.
La conferencia prometía convertirse en algo similar a una clase, y este privilegio no me lo podía perder.
Sin embargo, no fue así. No fue una clase. El profesor hablaba de Historia con entusiasmo, exponía con intensidad, con humanidad; me atrevería a decir que incluyó un tinte de romanticismo en el tema.
No piensen mal, no nos arrastró hasta sentir amor por la bomba atómica.
Habló de libros. Y ahí estaba yo, folio en mano, los oídos perfectamente sintonizados a la frecuencia de emisión, blandiendo mi lápiz afilado y amenazando con las ganas de anotar.
El pobre Werner había sido un incomprendido. Lo había dejado plasmado en un emotivo libro donde explicaba sus muy razonables y sentidos motivos.
El ejemplar estaba agotado y nunca supe dónde encontrar otro, aunque fuese en alemán o en chino. Solo para acariciarlo. Por el afecto que sentí hacia tan ilustre y, quizá injustificadamente, desprestigiado genio.
Cuando ya terminaba la conferencia, el profesor nos obsequió con otro libro. No cabía en mí de gozo. Una novela: "En busca de Klingsor", de Jorge Volpi. Este sí lo encontré. Lo compré en dos formatos, tapa dura y bolsillo para llevarlo encima siempre.
El profesor lo recomendó como un documento "muy interesante y fiel a la historia". Y así es. Correcto, muy bien documentado, entretenido y de escritura impecable.
No tiene una gran originalidad de estilo, no es un bellezón, vaya. Y, para mi gusto, le sobran un par de escenas de sexo demasiado descriptivas, que no son necesarias y que más bien parecen un recurso para atraer lectores, o para ablandar un tema que puede resultar algo duro a los que son profanos en la materia.
La conferencia en cuestión estaba impartida por un catedrático de Física Teórica. Un catedrático sin igual. Un sujeto de aspecto corriente. Un hombre extraordinario.
La charla giraba en torno a la bomba atómica. Y el buen profesor se apoyó para empezar en una obra de teatro, "Copenhage", (se representaría en el mismo local al finalizar la conferencia) para romper el hielo tras las formalidades y las presentaciones.
Aclararé que en la obra de teatro se retrata el encuentro que se produjo en Copenhague, en 1941, en plena segunda guerra mundial, entre dos físicos, el danés Niels Bohr y el alemán Werner Heisenberg.
La conferencia prometía convertirse en algo similar a una clase, y este privilegio no me lo podía perder.
Sin embargo, no fue así. No fue una clase. El profesor hablaba de Historia con entusiasmo, exponía con intensidad, con humanidad; me atrevería a decir que incluyó un tinte de romanticismo en el tema.
No piensen mal, no nos arrastró hasta sentir amor por la bomba atómica.
Habló de libros. Y ahí estaba yo, folio en mano, los oídos perfectamente sintonizados a la frecuencia de emisión, blandiendo mi lápiz afilado y amenazando con las ganas de anotar.
El pobre Werner había sido un incomprendido. Lo había dejado plasmado en un emotivo libro donde explicaba sus muy razonables y sentidos motivos.
El ejemplar estaba agotado y nunca supe dónde encontrar otro, aunque fuese en alemán o en chino. Solo para acariciarlo. Por el afecto que sentí hacia tan ilustre y, quizá injustificadamente, desprestigiado genio.
Cuando ya terminaba la conferencia, el profesor nos obsequió con otro libro. No cabía en mí de gozo. Una novela: "En busca de Klingsor", de Jorge Volpi. Este sí lo encontré. Lo compré en dos formatos, tapa dura y bolsillo para llevarlo encima siempre.
El profesor lo recomendó como un documento "muy interesante y fiel a la historia". Y así es. Correcto, muy bien documentado, entretenido y de escritura impecable.
No tiene una gran originalidad de estilo, no es un bellezón, vaya. Y, para mi gusto, le sobran un par de escenas de sexo demasiado descriptivas, que no son necesarias y que más bien parecen un recurso para atraer lectores, o para ablandar un tema que puede resultar algo duro a los que son profanos en la materia.
Aprender es un Placer
“Dicen que estamos hechos de átomos que
provienen de las estrellas; al viajar hacia ellas
pienso que estoy volviendo a casa”. (Gattaca)
En el terreno de la enseñanza, sobre el que se ha derramado tinta a raudales, todavía quedan por dar las mejores lecciones.
La educación carece de ciencia, ya que constituye una de las mayores improvisaciones dentro de la estructura social. Y al igual que la civilización se deteriora con el uso, la estructura social degenera; por esto la educación adolece de un soporte lógico y consistente en el que sustentarse.
Cuando la educación se convirtió en oficio dejó de pertenecer al arte, se ausentó la pasión por enseñar. "La tinta con sangre entra", reza el refrán; nunca peor dicho. A la educación actual le falta el alma. Y a la de antaño.
El tiempo mana de una fuente inagotable, y los sucesos, la historia en realidad, se aglutinan en gruesos volúmenes que hay que memorizar. Y es precisamente la memoria la que nos tiende la trampa: la memoria no aclara nada, no permite que veamos cómo la historia se repite una y otra vez al paso de los años.
Cuando acabé el bachiller salté de gozo; lancé los libros por los aires y dije, ¡nunca más! Se acabaron las contorsiones verbales de la Lengua, las conclusiones matemáticas que se atascaban en mi garganta como un reseco trozo de pan. Y también las cuestiones históricas, apelmazadas por años de glorias y fracasos.
Tan solo la Física y las Ciencias Naturales perfilaban un horizonte de incógnitas al que cuando me acercaba, como cualquier horizonte se iba alejando. Todo era un gran misterio: había intuición, definición; pero, afortunadamente, la conclusión no aparecía por ninguna parte. En el entorno de la Física siempre había un misterio, una gran pasión y una puerta permanente abierta.
Sin embargo, muy a mi pesar, la educación de la época me fue embalsamando, y terminaron por adherirse a mi espíritu retales de vidas pasadas. Así, la Física y las Ciencias Naturales no pasaron de ser una frágil afición de infancia, como una leve afección de la que apenas queda un agradable recuerdo.
Si entonces estudiábamos por imitación, ahora, los niños lo hacen por obligación. Antes la educación atravesaba un estrecho desfiladero por el que nos obligaron a pasar los adultos empapados de “sentido común”.
Ahora las cosas han cambiado: el desfiladero no es tal, el paso es igual de aburrido, pero bajo la tutela del Estado.
Y fui creciendo hasta que logré ponerme el disfraz de adulto; entonces el mundo prometido empezó a parecerme una comedia costumbrista sobre la clase mercantil. La vida que nos había estado esperando, el futuro inevitable hacia el que habíamos sido empujados, en realidad, se dedicaba al comercio. Y, naturalmente, como ocurre frecuentemente en los negocios, existe el fracaso. Y tras un fracaso, la tragedia se cierne sobre nosotros, para dar paso al terror a abandonar los viejos códigos de honor. Más tarde estos códigos nos abandonan, gracias a un afortunado olvido.
Y cuando ya parece que todo está perdido, porque al mirar atrás se reconoce el tiempo desperdiciado, suena una risa estruendosa que nos muestra las auténticas lecciones de nuestra vida: dentro de un mundo que se ríe de nosotros aún nos queda la dignidad. Enhorabuena, aprendiz de humano; has encontrado el “mundo promedio”.
En este punto, con imagen de adulto y un legado de ignorancia aprendido de memoria, tenemos que abrir una brecha en el tiempo en la que encaje nuestra voluntad y por ende, nuestra existencia. Nuestra existencia; un fragmento de realidades que acoplará de algún modo en la Historia del mundo.
En cuestiones de enseñanza, no puedo mostrar más que escepticismo.
El ser humano es cambiante en el tiempo, se transforma, evoluciona. Por lo tanto, es difícil (o imposible) crear una técnica adaptada que satisfaga los procesos evolutivos de cada uno de los individuos. Si hablamos de técnica (o sistema), deberemos añadir, tres horas o tres días después de crearla, el calificativo “caduca”.
El paso del tiempo hace que lo que queda de nosotros caduque sin remedio; así es la evolución.
Al abordar el instante siguiente nos zambullimos de lleno en el futuro, y nuestras células, nuestros pensamientos, han cambiado.
La vida es una continua adición de unidades capaces de transformar el resultado final.
Es importante mantener el interés. Los niños, que son los aprendices, se muestran curiosos en todo momento de su desarrollo, mucho antes de su integración en el sistema “comercial”.
Conseguir que el interés arda es lo difícil. Y en el pensamiento científico se puede encontrar un buen combustible.
Dos son los órganos imprescindibles para llevar a cabo una buena enseñanza: un excelente emisor y un simple receptor.
La educación, actualmente, establece unos parámetros intermedios que se acoplan a un grupo determinado del que se conoce estadísticamente el grado medio de atención, la inteligencia, la capacidad de adaptación, el desarrollo etc. Con arreglo a estos parámetros se actúa. De este grupo, algún individuo cuyo interés supere ese valor intermedio actuará por su cuenta, investigará y aprenderá más que los otros.
Bajo mi punto de vista la enseñanza no se orienta a potenciar el aprendizaje y la calidad de las enseñanzas, sino a evitar el fracaso.
En cualquier trabajo científico extraordinario queda plasmado que, de entre todos los que somos, solo unos pocos han ardido en el interés por la ciencia; gracias a ellos el trabajo actual progresa más rápido, porque es una prolongación del suyo.
La ciencia es fundamental porque nos ayuda a ordenar la conciencia, ella explica la Naturaleza y trata de interpretarla de un modo razonable.
La ciencia crea un lenguaje que otorga a los fenómenos naturales un modo de expresión en términos humanos.
Mi predilección por la Astronomía me lleva a resaltar el entusiasmo de los astrónomos de la antigüedad, que es verdaderamente contagioso. He observado que algunas de mis ideas acerca de la presencia de las cosas en el mundo, puedo llamarlas primeras (o primitivas) conclusiones de pensamiento, no eran nuevas; alguno de ellos ya las habían concebido en la antigüedad. Lejos de sentirme poco original o muy simple, este hecho ha venido a corroborar que el proceso de elaboración de tales ideas no ha cambiado demasiado. La verdad es que nada ha cambiado demasiado.
Mi falta de conocimientos puede asemejarse a los de la época, y el gran interés que me acerca a la Astronomía y a la Física, también. A mi favor se encuentra que entre los griegos y yo se han acumulado muchas observaciones, se ha añadido mucho y, por lo tanto, tengo acceso a los conocimientos almacenados; esto constituye una gran ventaja.
El interés despertó en mí de un modo muy parecido al que surgió en Grecia. En realidad empecé interesándome por la ecuación del mundo, centrándome en la presencia de la incógnita humana y el modo arbitrario en que parecía estar colocado todo lo demás. Yo también quise establecer un orden en el que encajaran las cosas. La filosofía se apoya en proyectos de clasificación y tiende a las conclusiones. Con arreglo a esto, imaginé una ecuación principal que se igualara a cero. El modelo parecía encajar y el cielo, emparentado con la religión, no formaba parte del mundo más que para permitir algún sueño de vez en cuando. Dado que mis ideas florecían en el mundo, porque estaban inspiradas en él, el procedimiento era de lo más razonable.
Casualmente, cayó en mis manos un antiguo libro de física, del bachiller; por supuesto, aquello era agua pasada y estancada. Ya no recordaba nada. Abrí al azar y encontré la ley de inercia de Newton. De pronto vi claro que aquello era filosofía; auténtica y pura filosofía. Había, allí, comas, puntos y comas, puntos y aparte, complementos directos, indirectos y circunstanciales; había Historia, había matemáticas, pero sobre todo, había soluciones para mi ecuación del mundo y la incógnita humana.
De repente había encontrado una de las claves que orientarían, en adelante, el interés (malformado y desperdigado) que arrastraba por las cosas desde la infancia.
Nunca me explicaron en el colegio, ni en ninguna otra parte, que el Lenguaje era necesario para la expresión y el desarrollo matemático. Ni que la Matemática es fundamental para demostrar la Física, quien a su vez explica la Naturaleza. Y tampoco, que la Filosofía es una interpretación poética (más o menos afortunada) de la Física; ni que la Historia lo memoriza todo, registrándolo con el Lenguaje.
Estudiar por parcelas fue uno de los procesos más largos y más aburridos de mi vida.
Por todo esto creo que en enseñanza es importante mostrar un objetivo, no basarse en conclusiones y permitir que los fenómenos de la vida que nos rodean se vayan adhiriendo a nuestra travesía. No importa demasiado el “para qué”; lo que importa verdaderamente es dejar al pensamiento desplegarse, sin estructuraciones elaboradas o complicadas. La inquietud es muy anárquica, tanto como el proceso de evolución.
Y ahí está esperándonos la desprestigiada ciencia. El Universo es una fábrica de sueños. Y pasear por las estrellas es recorrer la Historia de nuestro mundo.
“Allá afuera –dice Einstein- hay un gran mundo independiente de los hombres... accesible a la inspección y al pensamiento.”
Y Tales, que mide la pirámide con el pensamiento...
Dos son los órganos imprescindibles para llevar a cabo una buena enseñanza: un excelente emisor y un simple receptor.
La educación, actualmente, establece unos parámetros intermedios que se acoplan a un grupo determinado del que se conoce estadísticamente el grado medio de atención, la inteligencia, la capacidad de adaptación, el desarrollo etc. Con arreglo a estos parámetros se actúa. De este grupo, algún individuo cuyo interés supere ese valor intermedio actuará por su cuenta, investigará y aprenderá más que los otros.
Bajo mi punto de vista la enseñanza no se orienta a potenciar el aprendizaje y la calidad de las enseñanzas, sino a evitar el fracaso.
En cualquier trabajo científico extraordinario queda plasmado que, de entre todos los que somos, solo unos pocos han ardido en el interés por la ciencia; gracias a ellos el trabajo actual progresa más rápido, porque es una prolongación del suyo.
La ciencia es fundamental porque nos ayuda a ordenar la conciencia, ella explica la Naturaleza y trata de interpretarla de un modo razonable.
La ciencia crea un lenguaje que otorga a los fenómenos naturales un modo de expresión en términos humanos.
Mi predilección por la Astronomía me lleva a resaltar el entusiasmo de los astrónomos de la antigüedad, que es verdaderamente contagioso. He observado que algunas de mis ideas acerca de la presencia de las cosas en el mundo, puedo llamarlas primeras (o primitivas) conclusiones de pensamiento, no eran nuevas; alguno de ellos ya las habían concebido en la antigüedad. Lejos de sentirme poco original o muy simple, este hecho ha venido a corroborar que el proceso de elaboración de tales ideas no ha cambiado demasiado. La verdad es que nada ha cambiado demasiado.
Mi falta de conocimientos puede asemejarse a los de la época, y el gran interés que me acerca a la Astronomía y a la Física, también. A mi favor se encuentra que entre los griegos y yo se han acumulado muchas observaciones, se ha añadido mucho y, por lo tanto, tengo acceso a los conocimientos almacenados; esto constituye una gran ventaja.
El interés despertó en mí de un modo muy parecido al que surgió en Grecia. En realidad empecé interesándome por la ecuación del mundo, centrándome en la presencia de la incógnita humana y el modo arbitrario en que parecía estar colocado todo lo demás. Yo también quise establecer un orden en el que encajaran las cosas. La filosofía se apoya en proyectos de clasificación y tiende a las conclusiones. Con arreglo a esto, imaginé una ecuación principal que se igualara a cero. El modelo parecía encajar y el cielo, emparentado con la religión, no formaba parte del mundo más que para permitir algún sueño de vez en cuando. Dado que mis ideas florecían en el mundo, porque estaban inspiradas en él, el procedimiento era de lo más razonable.
Casualmente, cayó en mis manos un antiguo libro de física, del bachiller; por supuesto, aquello era agua pasada y estancada. Ya no recordaba nada. Abrí al azar y encontré la ley de inercia de Newton. De pronto vi claro que aquello era filosofía; auténtica y pura filosofía. Había, allí, comas, puntos y comas, puntos y aparte, complementos directos, indirectos y circunstanciales; había Historia, había matemáticas, pero sobre todo, había soluciones para mi ecuación del mundo y la incógnita humana.
De repente había encontrado una de las claves que orientarían, en adelante, el interés (malformado y desperdigado) que arrastraba por las cosas desde la infancia.
Nunca me explicaron en el colegio, ni en ninguna otra parte, que el Lenguaje era necesario para la expresión y el desarrollo matemático. Ni que la Matemática es fundamental para demostrar la Física, quien a su vez explica la Naturaleza. Y tampoco, que la Filosofía es una interpretación poética (más o menos afortunada) de la Física; ni que la Historia lo memoriza todo, registrándolo con el Lenguaje.
Estudiar por parcelas fue uno de los procesos más largos y más aburridos de mi vida.
Por todo esto creo que en enseñanza es importante mostrar un objetivo, no basarse en conclusiones y permitir que los fenómenos de la vida que nos rodean se vayan adhiriendo a nuestra travesía. No importa demasiado el “para qué”; lo que importa verdaderamente es dejar al pensamiento desplegarse, sin estructuraciones elaboradas o complicadas. La inquietud es muy anárquica, tanto como el proceso de evolución.
Y ahí está esperándonos la desprestigiada ciencia. El Universo es una fábrica de sueños. Y pasear por las estrellas es recorrer la Historia de nuestro mundo.
“Allá afuera –dice Einstein- hay un gran mundo independiente de los hombres... accesible a la inspección y al pensamiento.”
Y Tales, que mide la pirámide con el pensamiento...
El Alma de la Bestia
El Alma de la Bestia es una idea que no cesa, que juega al ping-pong sobre la mesa de mi ánimo y me hace tropezar en la red de la bestia humana.
Es algo que siempre está en mi cabeza, y no es de extrañar porque es el paradigma de nuestro tiempo.
Tengo la impresión de que combatimos a diario contra fantasmas históricos.
Cuando una idea hierve en el interior de nuestra cabeza, a veces sería deseable que en el hueso del cráneo hubiese una puerta por donde sacarla a pasear. Es recomendable tratar a la idea como a una ancianita casi inválida que necesita salir a tomar el aire y el sol. Para que no se mustie. Para que no enmohezca. Para que no se pudra dentro de la cabeza.
Voody Allen, en su película "Todo lo Demás" dice algo que podemos comprobar a diario: que los demás se empeñan en decirnos constantemente lo que tenemos que hacer. Y el problema se agrava cuando las relaciones con los otros son ineludibles, porque de ellas depende la supervivencia de uno.
No quisiera ser tildada de pesimista cuando digo que el ser humano no es buena gente; mi intento no es otra cosa que un ejercicio realista. Somos peor que un laxante para dinosaurios.
El proceso de evolución nos ha colocado en el punto que ocupamos actualmente. Pero si retrocedemos en el tiempo, ¿quiénes sobrevivían?; ¿los tímidos?, ¿los tranquilos?, ¿los pensadores?, ¿los curiosos? ¿los buenecitos…?
La respuesta es No.
Sobrevivían los más Violentos, los que robaban las presas a los "tímidos"; aquellos Trogloditas que sacaban a los "tranquilos" a palos de sus cuevas, para luego ocuparlas ellos; los Otros que robaban las mujeres a los "buenecitos", etc.
En definitiva, nosotros, hoy, somos los descendientes de los más Violentos. Somos los Peores, los que hemos heredado el mundo.
Pero la mente humana actual, supuestamente más evolucionada y capaz de elaborar pensamientos más complejos y profundos, se aleja de de la ley del más fuerte, y se las arregla para distinguir que aquello que en la prehistoria era bueno para asegurar la supervivencia de la especie, ahora es malo.
La realidad, sin embargo, se acerca más a que se analice y se tome nota sobre lo malo de la especie humana, pero sin combatirlo.
En cierto modo, es lógico. Sería como arrancar nuestras raíces; si cortamos con nuestros ancestros cortaríamos la cabeza a nuestra alma. Somos la bestia que ha conseguido dominar el planeta y tenemos lo que nos merecemos.
Dado que en los tiempos que corren la selección natural ha entrado en declive, pues también sobreviven los tímidos, los tranquilos, los buenecitos, los pensadores, los curiosos…; y éstos son las auténticas víctimas.
El mundo es de los malos y son los que triunfan. Así es el alma de la bestia.
Como decía Aute en una de sus canciones, “que paren el mundo, que yo me bajo”.
Es algo que siempre está en mi cabeza, y no es de extrañar porque es el paradigma de nuestro tiempo.
Tengo la impresión de que combatimos a diario contra fantasmas históricos.
Cuando una idea hierve en el interior de nuestra cabeza, a veces sería deseable que en el hueso del cráneo hubiese una puerta por donde sacarla a pasear. Es recomendable tratar a la idea como a una ancianita casi inválida que necesita salir a tomar el aire y el sol. Para que no se mustie. Para que no enmohezca. Para que no se pudra dentro de la cabeza.
Voody Allen, en su película "Todo lo Demás" dice algo que podemos comprobar a diario: que los demás se empeñan en decirnos constantemente lo que tenemos que hacer. Y el problema se agrava cuando las relaciones con los otros son ineludibles, porque de ellas depende la supervivencia de uno.
No quisiera ser tildada de pesimista cuando digo que el ser humano no es buena gente; mi intento no es otra cosa que un ejercicio realista. Somos peor que un laxante para dinosaurios.
El proceso de evolución nos ha colocado en el punto que ocupamos actualmente. Pero si retrocedemos en el tiempo, ¿quiénes sobrevivían?; ¿los tímidos?, ¿los tranquilos?, ¿los pensadores?, ¿los curiosos? ¿los buenecitos…?
La respuesta es No.
Sobrevivían los más Violentos, los que robaban las presas a los "tímidos"; aquellos Trogloditas que sacaban a los "tranquilos" a palos de sus cuevas, para luego ocuparlas ellos; los Otros que robaban las mujeres a los "buenecitos", etc.
En definitiva, nosotros, hoy, somos los descendientes de los más Violentos. Somos los Peores, los que hemos heredado el mundo.
Pero la mente humana actual, supuestamente más evolucionada y capaz de elaborar pensamientos más complejos y profundos, se aleja de de la ley del más fuerte, y se las arregla para distinguir que aquello que en la prehistoria era bueno para asegurar la supervivencia de la especie, ahora es malo.
La realidad, sin embargo, se acerca más a que se analice y se tome nota sobre lo malo de la especie humana, pero sin combatirlo.
En cierto modo, es lógico. Sería como arrancar nuestras raíces; si cortamos con nuestros ancestros cortaríamos la cabeza a nuestra alma. Somos la bestia que ha conseguido dominar el planeta y tenemos lo que nos merecemos.
Dado que en los tiempos que corren la selección natural ha entrado en declive, pues también sobreviven los tímidos, los tranquilos, los buenecitos, los pensadores, los curiosos…; y éstos son las auténticas víctimas.
El mundo es de los malos y son los que triunfan. Así es el alma de la bestia.
Como decía Aute en una de sus canciones, “que paren el mundo, que yo me bajo”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)