No recordaba haberse traído ningún sueño desde el fondo de la noche. No se levantó con la impaciencia de siempre, que le hacía saltar de la cama para dirigirse al baño, y acto seguido lanzarse por las horas que iban componiendo su vida desde hacía cuarenta y ocho años. Resultaba extraño. ¿Acaso no había soñado? ¿Qué había estado haciendo entonces? La luz se dilataba lentamente y los muebles del dormitorio iban recobrando su forma de siempre. Había amanecido y todavía no se había levantado. Tenía sueño y frío; además, presentía que si se precipitaba le entraría un humor de perros.
Gregorio Samsa era un hombre enérgico que ocupaba un puesto importante en la administración. Su talante soberbio le llevaba a hacer creer a cuantos trabajaban junto a él que le debían sus puestos o sus ascensos; en definitiva, coleccionaba deudores temerosos de su poder. Sin embargo, aquella extraña mañana, cuando retozaba entre las sábanas, intentando atrapar el desconcierto que le invadía para someterlo a su voluntad, para aniquilarlo sin más, descubrió el cuerpo de una mujer dentro de su cama. Espantado, palpó el colchón impulsado por la ansiedad de averiguar de dónde salía aquél cuerpo y hasta dónde llegaba. Encontró los pies, que eran terreno neutral, y avanzó; las piernas eran normales, la cadera había engordado un poco... empezó a sudar angustiado. Encontró una cintura redonda y delgada que no le era familiar , pero cuando llegó al pecho gritó; inmediatamente acudió al sexo: no estaba, allí no había nada, ¡había desaparecido!. Saltó de la cama y corrió en busca del espejo; en lugar de su rigurosa calva encontró una espléndida mata de pelo rubio que le llegaba hasta los hombros. Buscó entre los rasgos de su rostro alguno que le recordara a sí mismo, pero no halló nada. Los ojos tenían otro color, sus labios finos ahora eran gruesos y amables, sus pómulos se marcaban con una redondez delicadamente femenina, su narizota se había vuelto pequeña y tenía la punta fría. Se pellizcó varias veces para despertar, se abofeteó la cara, se golpeó el cuerpo; le dolió pero no despertó. No estaba volviendo de ninguna parte, estaba cautivo en otro cuerpo.
Envuelto en una extraña nebulosa, que obedecía a un profundo estado de confusión, Gregorio Samsa recorrió la casa intentando reconocerla. Entró en la cocina y encontró todo en orden. Se dirigió a la biblioteca pero, al pasar casualmente por delante de la consola del recibidor, un impulso irrefrenable le hizo retroceder para mirarse en el espejo otra vez. Se vio de cuerpo entero y entonces descubrió que la atractiva mujer que se reflejaba ante sí era Petra, su secretaria. Se miró, se estudió el rostro durante largo rato; se frotó los ojos intentando liberarlos del espejismo, pero no obtuvo ningún resultado; no daba crédito a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo iba a presentarse en la oficina de ésa guisa? De pronto oyó la puerta de entrada que se abría: era Gertrudis, el ama de llaves. Corrió a encerrarse en la biblioteca, nadie podía verle así. Gertrudis no le echaría de menos puesto que cuando ella llegaba normalmente él ya había salido; ni siquiera desayunaba en casa. Consternado e impotente se dejó caer en un sillón junto a la chimenea y hundió la cara entre las manos; así permaneció durante algo más de una hora, con la mente vacía, impasible, derrotado. Los ruidos de Gertrudis ventilando habitaciones le hicieron volver en sí. Le obsesionó la idea de que intentara entrar en la biblioteca. Se aproximó sigilosamente hacia la puerta y pegó el oído, espió los pasos: se acercaban. El ama de llaves movió la manivela para entrar y Gregorio sintió un estremecimiento cercano al terror. Notó como si un centenar de agujas de hielo se le clavaran en el pecho y alteraran el ritmo de su respiración, paralizándola. Tuvo que retroceder hasta la mesa y apoyarse para no caer. Vaciló un instante y volvió a su cuerpo; lo abultado de su pecho le impedía ver su voluminoso estómago, al que estaba tan acostumbrado; es más, aquella prominencia ya no existía. No había duda, era una mujer; la identidad, la recordó al instante. El desasosiego que sentía y la impotencia de no poder hacer nada le hicieron romper en un sollozo, que hubo de reprimir al instante para no despertar la curiosidad del ama de llaves. Ni siquiera podía abandonarse al desahogo del llanto. Todo su poder, el cual ejercitaba con sumo placer, no servía para nada. Estaba atrapado en un cuerpo que no le correspondía y nada podía hacer para remediarlo. Pero, ¿por qué? ¿Era una broma cruel? ¿Un castigo tal vez? La palabra cruel le detuvo de pronto dejándole a la espera del siguiente pensamiento. “Cruel”, repitió en alto como si se hubiera extraviado el significado. Espantado, percibió el eco de una voz femenina, de contralto, la voz de Petra.
Gregorio Samsa, en traje de dormir, comenzó a dar vueltas por la habitación. Tropezaba con los muebles pero no se percataba, éstos no alteraban el impulso incontrolable de su ansiedad. Sobre la chimenea descansaba un marco de plata repujada con una fotografía suya, en la cual posaba con actitud de triunfador. Se acercó, la miró unos instantes y de un manotazo la estrelló contra el suelo. La estampa de la foto, debajo de los cristales astillados, le sugirió la escena de alguna película de los años cincuenta. Intentó sobreponerse a la situación. Quizá podría llamar a alguien; pero, ¿a quién? ¿Quién iba a creer lo increíble? Estaba solo, completamente solo.
Por su mente empezaron a circular frases antiguas, rescatadas involuntariamente de algún lugar de la infancia, tales como: “la resurrección de los muertos” o “la vida eterna”. Sorprendido por los pensamientos y recuerdos que estas palabras le traían empezó a divagar sobre si estaba muerto y se había encarnado en otra vida con forma de Petra. Pero, para qué dos Petras idénticas en el mismo mundo... ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Abrumado por tanta pregunta sin respuesta pensó en un laberinto cuya salida se encontraba en él mismo. Si hurgaba en su memoria y revisaba los acontecimientos relacionados con su secretaria encontraría la solución con toda probabilidad. Oyó que Gertrudis recogía para marcharse. Esperó unos minutos hasta escuchar el portazo. Cuando se sintió a salvo salió de la biblioteca y se encaminó hacia la cocina; cogió un vaso y la botella de whisky, y volvió a encerrarse. Buscó papel y pluma, llenó el vaso y se sentó en la mesa. Colocó el papel y escribió:
"19.. , año en que Petra llega a la oficina.
Apareció una mañana, sin que nadie la esperara, dejándonos a todos con la boca abierta. Había solicitado el puesto una decena de veces, pero yo siempre se lo negaba;
Gregorio Samsa, ante este episodio, dejó de escribir. Recordó inmeditamente la indiferencia con que trataba a Petra las primeras semanas, no le encomendaba tareas concretas ni le daba instrucciones precisas acerca de nada. Lo más sorprendente era que Petra estaba feliz, o lo parecía; y esto aumentaba su irritación. Intimó con este recuerdo e involuntariamente dejó caer la pluma al suelo. Los sentimientos regresaban y los revivía. Acalorado, se revolvió en el sillón y, por fin, se levantó. Se despojó del batín y comenzó a dar vueltas por la habitación, perseguido por la imagen sonriente y feliz de Petra. Siempre le había parecido muy atractiva. Es más, cuando transcurridas unas semanas en que él no había dejado de contemplarla en secreto, desde la más obstinada indiferencia, le había ya asestado alguna que otra humillación pública, y todo el personal de la oficina había quedado convencido de que la detestaba profundamente, Gregorio tuvo que reconocerse que la muchacha le atraía, le gustaba.
Entre tanto, Petra observaba, y en el fondo se percataba de todo de forma intuitiva; porque alguien que se molesta tanto en crear esta clase de fastidio en realidad intenta sacudirse una molestia más grande. Para tratarse de una venganza contra H..., tres meses de humillaciones era demasiado tiempo. Sin embargo, la secretaria no tenía una sola prueba sobre la que sustentar sus sospechas; su única salida era actuar con normalidad, como si nada sucediera y por supuesto no perder los estribos mientras pudiera.
Gregorio Samsa, ajeno a las certeras impresiones de Petra, no se explicaba que ésta no reaccionara ni se defendiera. Por lo general, su estrategia siempre le había dado el resultado deseado, aunque, de cualquier forma, tratándose de una simple secretaria y siendo él un jefe provincial, la cosa estaba clara: ella quedaba por debajo de él en todos los aspectos: cultura, educación, posición social y económica. Esta reflexión le valió para convencerse de que no tenía nada que temer. Petra, tarde o temprano, se rendiría a él; solo era cuestión de deleitarse atrayéndola poco a poco, y arrancarla definitivamente de ése mundo suyo de tranquilidad sonriente, que él mismo podía ofrecerle. La empresa cada vez le resultaba más atractiva y encaminó sus deseos a conseguirla.
Un día, Gregorio decidió instalar a Petra en la antesala de su despacho. Lejos de lo que él había supuesto, la secretaria lo aceptó con absoluta normalidad, sin demostrar que se sentía honrada por el supuesto "ascenso". Trabajó en lo que se le propuso sin más. El jefe esperó durante un tiempo alguna muestra de agradecimiento o de simpatía; pero pronto cayó en la cuenta de que tal demostración no surgiría jamás, porque en el fondo sabía que no había nada que agradecer. Ese era en realidad el puesto de Petra y lo único que había hecho era tenerla relegada, encomendándole tareas anodinas.
Pasados unos meses, sin que la estrategia diera sus frutos, Gregorio se dio cuenta de que estaba obsesionado con Petra; tenía que arrancar alguna reacción, alguna señal. No podía apartarse de ella; la reñía sin motivo, por tonterías y generalmente en público. La secretaría sufría, él lo notaba, pero jamás se enfrentaba. Al fin comprendió que la amaba, que tenía que ser suya como fuese. Con unas pocas indagaciones, Gregorio se enteró de que Petra estaba casada con otro funcionario del mismo departamento. De pronto lo vio todo claro. Estaba enamorada de su marido. Pero él era el jefe, tenía más poder, más que ofrecer. Sintió un gozo infinito. No podía haber placer mayor que arrebatar de los brazos de otro hombre a una mujer enamorada. En este punto, Gregorio volvió a la mesa, donde había dejado el papel con las líneas que había escrito. Las leyó despacio. Le invadió una profunda sensación de melancolía, que venía precedida de la nostalgia que le estaban provocando los recuerdos. Sintió que su amor por Petra crecía, que la deseaba todavía más, que tenía la imperiosa necesidad de verla, de tocarla. Deseó sus ojos frágiles e inseguros, ¿cómo no se había dado cuenta? Petra era sensible. Había tenido la oportunidad de exprimir su corazón delicado con amabilidad y de extraer la sonrisa de aquél rostro que tanto le agradaba, y sólo había sido capaz de despertar en ella desdicha e indiferencia. Un día incluso la había hecho llorar; y en vez de sentir compasión se había sentido poderoso porque podía jugar con los sentimientos de ella; veía que de alguna manera podía dominar su estado de ánimo. Sin embargo, Petra había sabido protegerse de sus embestidas, consiguiendo que sus intenciones no la importunaran demasiado. De modo que, un día, decidió trasladar a su marido a la misma oficina: humillándole a él, Petra podría elegir.
De pronto, Gregorio recordó que se alojaba en el cuerpo de ella. ¡Tanto lo había deseado! Y, ahora lo tenía tan cerca... Salió de la biblioteca y corrió en busca del espejo. Cuando lo tuvo cerca se aproximó despacio temiendo que el reflejo de Petra no estuviera allí cuando se asomara. Sintió un estremecimiento, una combustión interna, un vuelco en el corazón. El deseo ardía con tal intensidad que se transformaba en angustia. De nuevo sintió las punzadas de hielo que le ahogaban. Aterrorizado, acercó las manos al pecho buscando alivio, pero no se atrevió a tocarlo. Encendió la luz para ver bien la figura. Después caminó hasta encontrarse con la ella, como por casualidad. El cuerpo de Petra se erguía dentro de un pijama de hombre, que le venía grande, aunque sus formas eran inconfundibles. Gregorio se aproximó al cristal y estudió la cara; en los ojos brillantes y febriles encontró, dilatándose, el germen del miedo. Compadecido, apoyó la mejilla sobre la imagen que chocó con la suya; cerró los ojos, buscó los labios y besó a Petra en sí mismo. El contacto frío le volvió a la realidad obligándole a separarse; la forma de los labios había quedado estampada en el aliento cuajado sobre el cristal. Pero, tenía su cuerpo. ¿Qué más podía esperar? Lo poseería sin reservas, sin resistencia. El placer que ambicionaba sobre el cuerpo tan deseado estaba al alcance de sus manos, de sus ojos, de sus sentidos, cautivo bajo la piel de Petra, que ahora era la suya. En esta prisión involuntaria hallaría cuanto ansiaba. Se alejó del espejo hasta contemplar la figura por entero. Despacio, empezó a desabrochar la chaqueta del pijama; sus ojos se arrastraban por el cuello, resbalando hacia el escote que empezaba a nacer bajo sus dedos temblorosos dispuestos a gozar. Su corazón empezó a latir, provocándole una presión intensa que ascendía hasta la garganta. Entonces tomó conciencia de la violación del cuerpo de Petra y del amor que sentía por ella. No, no tenía ningún derecho a culminar sus propósitos; no podía gozar de un cuerpo que no era suyo, que lo había encontrado prestado, traído por su obsesión, y que lo amaba profundamente; ni siquiera tenía derecho a contemplarlo. Sintió crecer la angustia de la decisión que acababa de tomar, pero esta vez le liberaba la mente. Entonces corrió a la biblioteca, cogió un sillón y lo colocó frente al espejo. Extenuado se sentó y contempló los ojos sin fondo del rostro de Petra; esperaría así a que pasara la enfermedad. De pronto sintió que su pecho se sosegaba y notó en su ánimo un pequeño brote de felicidad; no cambiaría nunca, estaba seguro, el amor es así: bueno y malo.
Al día siguiente, el ama de llaves encontró el cuerpo rígido de Gregorio Samsa, en pijama, sentado en un sillón en la biblioteca, con las manos crispadas sobre el pecho, los ojos vacíos de la muerte y un lamento esculpido en los labios. Nadie le oyó gritar. Nadie le amaba. Había sufrido un infarto fulminante.













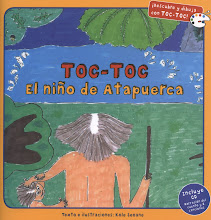





















































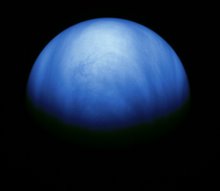




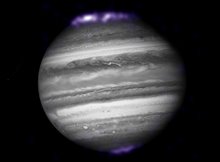






























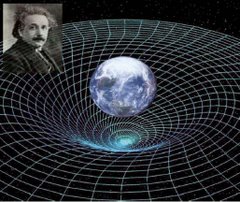





















3 comentarios:
Hipatia, cada vez, mejor.
Muy bueno! Impecable prosa, situación original, ritmo absolutamente controlado. Todo bien, excepto el final, que me parece demasiado benevolente.
Estaba pensando en lo que se merece este tipo.
No. No me atrevo a sugerirte un final, aunque me ha venido una idea como un tiro.
A casi nadie le gusta que le den alternativas a un relato.
Un saludo, sigo con mis paseos por tu blog.
.
Has acertado con el proceso natural en la cadena de metamorfosis: de cucaracha a víctima.
Impecable relato.
Joan.
Publicar un comentario