La pieza era pequeña, dos pasos por tres y medio. Suficiente para tirar un colchón en el suelo y poner dos caballetes con un tablón encima. Los libros quedarían por el suelo; no se irían a ninguna parte. La ropa, cuatro miserias mal contadas, en la mochila. Una ventana rectangular, pegada al techo; a esa distancia, un tragaluz inalcanzable.
El edificio era una maravilla, un antiguo tribunal de la Inquisición rehabilitado recientemente que olía a nuevo. Había más piezas en el ático, como la mía, pero estaban vacías. En realidad eran trasteros que los dueños de los pisos de abajo alquilaban por muy poco dinero: doce mil pesetas al mes. El baño era otro trastero modificado, pegado al mío.
Nina llegó un mes después. Una noche oí gemidos en el baño. Me despertaron. Una chica de mi estatura se estaba lavando la sangre de la boca. Se tambaleaba. Pasé su brazo izquierdo por mi cuello y la ayudé a lavarse. Nina rompió a llorar. La conduje hasta mi cuarto y le sequé la cara, el escote, los brazos; estaba empapada y seguía aturdida. Le costaba hablar. Nina era argentina.
Cuando la acompañé a su pieza, el paisaje del pasillo la traicionó de nuevo. Entre sollozos la ayudé a cambiarse de ropa. Luego la ayudé a subirse a la cama, un colchón sobre un altillo de madera rústica que llegaba hasta la ventana del techo y daba a la calle. Nina estaba dormida, cuando soñó que la perseguían; se tiró de la cama, algo a lo que se había acostumbrado en Argentina. Al cogerle un brazo para taparla, se estremeció:
-me he roto una costilla. No se puede hacer nada. Se curará sola.
La miré preocupada.
-Quedáte tranquila; estudio quinto curso de Medicina. No tengo nada por ahí dentro pinchado. Lo he visto muchas veces.
Me quedé con ella toda la noche, sentada en un sillón de director de cine.
La luz inundó la habitación y me despertó. Nina dormía.
Salí a comprar el desayuno. Cuando regresé ya estaba despierta. No se había incorporado todavía.
-¡Desayuno sueco! ¿Cómo lo has adivinado? –exclamó.
Un tanto confusa, sonreí y me encogí de hombros. Pensé que estaba delirando. Se incorporó muy despacio.
-No te muevas –le dije-; subo todo esto y lo tomamos ahí arriba.
Había comprado croasanes, jamón de york y café con leche; mi desayuno favorito, el de los domingos. En mi pieza rellené los bollos con el jamón y preparé dos vasos. La cafetera con el café ya azucarado me la había prestado Carlos, en dueño del bar de enfrente. Y, también, una bandeja de acero.
Desayuno sueco. Siempre se aprende algo.
Nina me contó que era una refugiada política. Muchos de sus amigos habían muerto o “desparecido”. Había conseguido escapar de una muerte segura en Argentina y llegó a Suecia, donde aceptaban refugiados de la dictadura, y donde se les exigía ser licenciados o estudiantes universitarios para ser admitidos en el país. Nina había tenido mucha suerte. Pero la lengua y el clima… sobre todo el clima, y la ausencia de luz en invierno…
Acabó en España. Había llegado apenas hacía una semana.
Desde aquella noche nuestra vida ya no fue la misma. Nuestra misión en el mundo dependía de muchas cosas, pero las dos habíamos encontrado una buena causa, compartir y hacernos compañía. Formamos un equipo en la miseria más absoluta, que a veces soñaba que el amor, aunque fuese de unas pocas horas, podría arreglar algo cuando todo parecía estar ya perdido.
Un día, en el comedor de beneficencia conocimos a Óscar, un chileno que, como ella, era un refugiado político. Pasamos el resto del día, juntos. A media noche Oscar nos acompañó hasta casa. Nina y él se fundieron en un abrazo interminable. Los dos lloraban. Ambos acababan de encontrar una buena causa. Era el Abrazo de los Desterrados.
(Dedicado a Nina y a Oscar; a los desaparecidos, perseguidos o refugiados por motivos humanos e ideales políticos justos. Y, también, a todos aquellos que, por la causa que fuere, se sienten castigados, desterrados o están huyendo).
8 mar 2007
El Abrazo de los Desterrados
Etiquetas:
abrazo,
desterrados,
miseria,
Nina,
Osacar,
política,
refugiados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













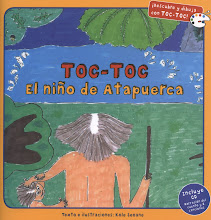





















































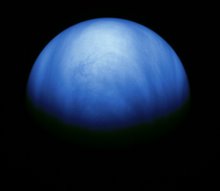




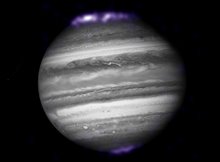






























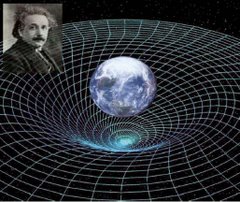





















No hay comentarios:
Publicar un comentario