Olimpie era escritora e intentaba vivir de lo que escribía. Pero el éxito no la favorecía porque era una escritora mediocre.
Su vida no era fácil; y la dificultad nacía, crecía y se volvía indignación a causa de su inteligencia. Ella luchaba por sobrevivir y por vivir con dignidad.
Era una época difícil durante la cual un hombre de talento, como era Rousseau, describía a la mujer ideal como eterna menor de edad, sin capacidad de obrar y tutelada siempre por su cónyuge.
Olimpie no lo entendía. Ella había dicho: “la mujer tiene derecho a subir al cadalso; debe tener igual derecho a subir a la tribuna”.
Unos años después, la detuvieron y la condenaron a muerte.
Ocurrió demasiado pronto. Un duro golpe, un revés que da la ilusión a la vida.
El Último día en la prisión.
El calabozo era húmedo. La sensación de frío regresaba. Se acercó a jergón y colocó su mantón de lana por encima, sin demasiado detalle. Ni siquiera se aflojó la ropa; tendida boca arriba, se tapó con el mantón hasta la garganta y cruzó las manos sobre el pecho: ”otro día difícil”, pensó.
Se encontraba sin ánimos, gastada, envejecida. Le dolía todo el cuerpo, hasta la raíz del pelo.
En sus huesos crecía una impaciencia que no podía remediar. Estaba anocheciendo: a partir de este momento el día se iría haciendo más complicado.
También le dolían los ojos. Por su cabeza cruzó la idea de una insolación. Hoy, el único día que había salido el sol. Y el patio de la prisión estaría ahora como esta mañana, desierto, pero con otra luz.
Así se sentía, adquiriendo otra luz, una luz propia. Había estado viviendo con la luz prestada de los sueños.
Se había ido incrustando en la Historia y había obtenido de ella lo más trágico: la injusticia, la ignorancia.
Ahora podría desaparecer tranquilamente.
Reparó en la postura e imaginó que estaba dispuesta a morir. La idea no le angustió en absoluto, porque encontraba la serenidad de quien ya no se resiste.
Súbitamente, se despojó de la sensación del fin. Debió ocurrir mientras estuvo suspendida de la idea de la muerte, cuando comprendió que durante ese último día había vivido una vida entera.
Una ola de esperanza rompió en su pecho:
- Mañana será otra vida -dijo.
Cuando se despertó estaba amaneciendo.
Sintió una fuerza de ánimo que se elevaba por encima de cualquier sensación experimentada hasta ahora.
Salió al patio: la luna entregaba su recuerdo a un cielo que ya se rendía a las primeras luces.
La niebla flotaba como un retal de gasa empapado por el reflejo de un triste farolillo.
Un aleteo la sacó del silencio; sólo duró un instante, no vio nada. Quizá fuesen gorriones, aunque dudó de si estarían despiertos a esas horas.
Apuntó la fecha en su mente, como para llevársela consigo.
Después la subieron al carro y se sentó en el suelo. La madera estaba húmeda.
La ausencia de frío era total.
El alba rompía despacio; se sintió amparada por la claridad que se iba posando sobre el rostro de todas las cosas. Y al cuajar la luz en el cielo creyó que había estado soñando.
Y pensó que la única prueba de la existencia son los sueños.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













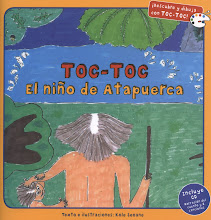





















































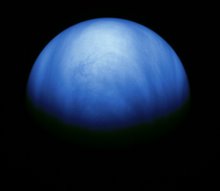




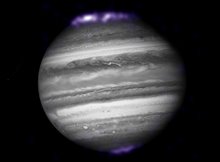






























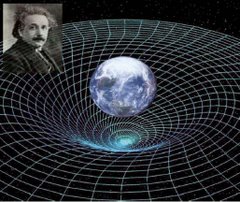





















1 comentario:
Bravo.
Joan.
Publicar un comentario