La niebla de estos locales, de los cafés con piano quiero decir, nace en el pecho de sus clientes y sobrevive adherida a las paredes, en medio de un injerto de luz cálida. La iluminación de estos sitios es importante ya que tienen que producir un efecto de confianza en las personas.
A media tarde esta polución orgánica permanece atrincherada y firme en los rincones, apreciándose en ella las inclemencias de las recientes tareas de ventilación.
Las mesas están todas ocupadas desde que se abre el local. Pero en el Café... esto no es un problema puesto que no es raro compartir mesa con cualquiera. Es posible pasar unas horas enfrente de alguien sin intercambiar más que los saludos inicial y final. También sucede, que de esta obligada distancia pueda surgir la más fructífera de las amistades.
Nada pasa desapercibido; todo es natural o discretamente normal, aunque algún cliente improvise, como ocurre a veces, y suelte un acalorado discurso que nadie escucha con atención.
Yo acudo al Café... todos los días. Me gustan los residuos de sus tardes y sus noches. Necesito a diario una dosis de lo que ofrece este sitio. Porque, entre tantas horas canceladas por las obligaciones cotidianas, y todos los etcéteras del mundo, el Café... es como una isla anónima a la que huyen los desertores de nuestra Era mediocre.
Empieza la música. Las teclas del piano bajan y suben obligadas por los dedos del pianista. Alguna nota rota. Otra se da a la fuga por una tecla muda.
Alguien despierta y se incorpora tardíamente a la melodía. El murmullo de voces aumenta con la música del piano.
La espalda del pianista, cuando un exceso de arte lo inclina hacia el teclado, enciende en el ánimo un resto sentimental, que queda colgado del humo, como una nota más.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













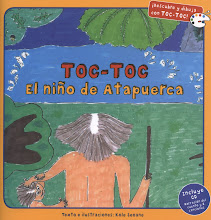





















































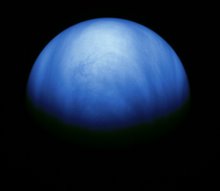




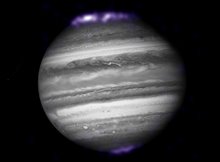






























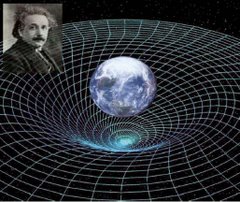





















No hay comentarios:
Publicar un comentario