La noche en que le saqué de la plaza, me había mirado con ojos trastornados.
-Mire, padre -le recomendé-, vale más darles una lección de geografía, que sermones. No están atentando contra la Palabra de Dios; no son sacrílegos, son solo inocentes, pobres ignorantes. Si nos ponemos trágicos acabaremos saliendo en los periódicos de todo el país. Usted les sermonea y yo les llamo burros, pero ninguno de los dos conseguimos nada. Vamos a pensar que han sufrido un ataque de romanticismo y nada más.
-Pero... ¿no se ha enterado usted, don Eugenio? El alcalde ha reunido hoy al pleno del ayuntamiento para decidir si la luna es una radio o una piedra. Han concluido que es una radio, que tiene horario de trabajo y quieren adaptase a él. ¡Esto está yendo demasiado lejos!
Sus ojos se desorbitaban mientras gritaba:
-¡Han decidido escribir al presidente americano para preguntarle no sé qué cosas; y me han elegido a mí, para que les escriba la carta y la envíe! ¿Se da cuenta?
Tengo que reconocer que el asunto me sorprendía a la vez que me divertía. Pero sin duda era trágico, porque lo era para don Anselmo.
-Bueno -dijo luego el cura, intentando calmarse-; no digo que sean idólatras, pero el diablo se esconde detrás de esto, estoy seguro.
Dediqué mucho tiempo a librarme de la imagen de don Anselmo gritando ante una multitud de campesinos que se sentaba en la plaza, enredada entre patatas fritas, vino y una algarabía de feria. Pero no lo conseguía; daba verdadera lástima. Y yo no le ayudé nada.
Para esculpir en mi fuero interno el espacio que abarca mi afecto por este hombre, me llevo la mano al pecho y encuentro un mundo de tamaño incalculable. Por parte del cura nunca podré estar seguro, pero por la mía, siento que vacié mi corazón en el cuenco de sus manos. La prueba que Dios le había impuesto era una burla. Y consciente de que no existía tal prueba, me resultaba insoportable verle sufrir de esa forma.
Ya había contado con el fracaso, pero no como nos encontró a ambos. Una noche, antes de que empezara el espectáculo de la luna, me acerqué al jardín de la sacristía, con la única pretensión de evitar que el padre acudiera a la plaza. Le encontré sentado bajo su eterna higuera.
El me dijo:
-Todos somos hijos de Dios.
Y yo contesté:
-Sí, pero a Dios se le ha escapado el Oficio de la Luna.
-¡Basta! -gritó.
Me estrujó el brazo y me empujó hasta la cancela, que daba con el cementerio, para obligarme a salir.
-Cuando necesite su opinión se la pediré. Ego te absolvo, in Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.
Las espinas de mis palabras habían ido arañado los pulidos contornos del corazón de don Anselmo.
Transcurrió una semana, durante la cual tuve las noticias que me trajo su hermana. La angustia ocupaba mis sueños y los trasladaba a otros rincones. Mi mundo se había encogido. Me acechaba una culpa que me atormentaba. Creí, con una lógica pesimista, que entre el sacerdote y yo había acabado todo. Intenté levantar un muro de razonamientos que nos separase. Necesitaba despegarme de su influencia, desprenderme del afecto que nos habíamos robado mutuamente. Pero olvidaba que de entre las enfermedades que acechan a la razón, una es el amor y la otra todo aquello que nos convence. Si el espíritu tiene cloaca, estas cosas deberían salir las primeras. Porque nunca podré comprender el extremo al que puede llegar la atrocidad humana cuando se ocupa en defender una idea.
Sobre el amor, prefiero no hablar.
Retomé los paseos por el campo y dediqué todo mi tiempo libre a pensar. Subía a la montaña, donde me sorprendía el ocaso contemplando los pasillos del cielo por los que se acercaba la luna. Y, noche tras noche, solo encontré una imagen velada de mí mismo. Nunca tropecé con el padre Anselmo. No obstante, supe que le había traicionado, que había provocado su fracaso. Mientras él vigilaba a Dios en su memoria, yo le había estado robando la fuerza que precisaba para su prueba, su cruzada.
Tras largas reflexiones, con mis razonamientos elaboré un resumen: yo era para él un hijo de Dios; y él para mí un fruto de la Naturaleza. Cuando él dicía: todos somos hijos de Dios; y, cuando yo afirmaba: cualquier forma de vida que brota sobre la Tierra es digna de Respeto, ¿acaso no estábamos hablando sobre lo mismo?
Poco después di con la respuesta.
Cualquier persona, sea cual fuere su procedencia y su mentalidad, puede darnos una lección de humanidad, y el cura me la había dado.
Al fin me tentó una esperanza: instalándome en la humildad comprendí que, el que ambas religiones, la suya y la mía, pudieran convivir, era un reto para la humanidad.
9 feb 2007
Tomar posesión de una esperanza.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













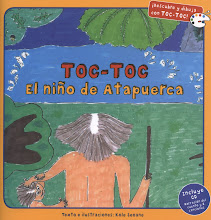





















































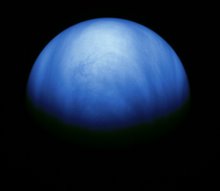




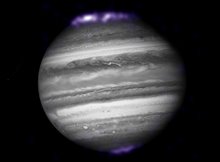






























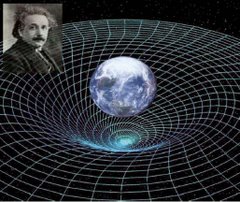





















1 comentario:
Hola Hipatia,
Decia Blas Pascal quen "el corazón tiene razones que la razón no entiende". Emociones y razonamiento pueden ir de la mano; tu relato lo demuestra. Los conceptos son los mismos, las palabras distintas pero todo confluye en el conocimiento, el saber, el escuchar y aprender siempre.
Un beso y hasta la próxima
Publicar un comentario