El viaje había resultado pesado; el tren se movía con sacudidas laterales y tirones impidiéndome acoplar la cabeza en el rincón del asiento. No había dormido. Me sentía rota, muerta. Tiré de las maletas arrastrándolas por el suelo hasta la escalinata de la estación, donde esperaban los taxis con los motores en marcha, espiando las intenciones de los viajeros para abrir sus puertas y tragárselos con rumbo a sus destinos; cuanto más lejanos mejor. Me instalé en uno, pero en cuanto pronuncié el nombre de la calle a la que me dirigía, el taxista me buscó los ojos por el retrovisor y me miró como se mira a una idiota. Dijo que ésa calle estaba muy cerca y que no le interesaba perder una carrera más larga. Con acento de Atocha. Ni siquiera había bajado la bandera. No articulé palabra. Bajé del coche, arranqué las maletas del asiento, las dejé en el suelo y me senté encima. Encendí un cigarrillo mientras medía mentalmente la distancia, la cuesta, mis músculos, el mal humor y la impotencia hasta el portal de la pensión en la que me iba a hospedar por recomendación de Gabi. Acumulé la rabia suficiente como para poder acarrearlo todo, el cansancio, las maletas y el hervidero de tacos que iba deglutiendo y que me iban acercando a un estado cercano a la desesperación. No sé cuanto tardé en subir la cuesta. Tuve que parar muchas veces a descansar porque el corazón me galopaba en el pecho con la furia de un caballo desbocado. La maleta de los libros pesaba como si llevase piedras. Cuando llegué a lo alto me paré y miré hacia atrás; me pareció una proeza. La cuesta parecía más pronunciada desde la cima que en el comienzo. El alivio que había sentido al llegar arriba se convirtió en un abismo. Tenía que recorrer, todavía, el largo de una calle estrecha, aunque ésta, gracias al cielo, estaba en llano. Hacía rato que lloviznaba y no me había dado cuenta, hasta que alcancé el portal de la casa, de que estaba hecha una sopa. Era de esas lluvias imperceptibles que bañan hasta los huesos. El portal estaba negro y la luz no funcionaba. Escondí los bultos en el hueco de la escalera y subí hasta el segundo piso: PENSION SILA. El mismo letrero que había visto en el balcón desde la calle, las mismas letras. La inquietud me impacientaba o la impaciencia me inquietaba, no lograba distinguir la diferencia. No abrían y había pulsado el timbre nada más ver el letrero. Dejé caer mi peso sobre el botón nuevamente. No abrían. ¡No abrían! La escalera era tétrica. La lucera del techo esparcía una luz raquítica y agonizante que no alcanzaba más que a salpicar los peldaños por el lado de la barandilla. Volví a llamar por tercera vez. Enseguida escuché ruidos; parecían pasos; inmediatamente oí una voz en la lejanía, que canturreaba. La voz, cada vez más cercana, entonaba como los ángeles, provenía de una garganta prodigiosa. La puerta se abrió y enmudeció la voz, seguramente para escuchar. Tras la puerta apareció una vieja pintarrajeada, con el pelo muy largo y muy abundante, la melena ahuecada y enmarañada, vestida con un batín de boatiné color granate. El rumbo que tomaba mi impaciencia -la vieja no hablaba, sólo me miraba con desconfianza-, el plantón de la escalera y el agotamiento apenas me permitían articular una palabra. Me aclaré la voz y pregunté tartamudeando si tenían una habitación libre para ocuparla todo el año y que me mandaba Gabi. Parecía una tonta allí plantada, frente a la vieja que debía de estar trastornada porque me miraba y no contestaba y luchando con los nervios para que me saliera un hilo de voz claro que fuera comprensible. La vieja dijo, "Gabi", y luego algo que no entendí en portugués. Repetí la pregunta sacando la voz de la cabeza, con amabilidad e intentando sonreír, y mi sorpresa fue mayúscula cuando la loca dijo, ¡nao! y cerró la puerta.
No reaccioné. Tampoco volví a llamar. Bajé por la escalera despacio, tanteando la pared y el pasamanos a la vez y con la moral en ruinas. La idea de volver a coger las maletas y arrastrarlas por otra calle en busca de otra pensión -cuando encontrara alguna- fulminaba la ilusión de dormir en la hora siguiente.
No pude continuar bajando. En el rellano de la primera planta me senté con las piernas estiradas y encendí un cigarrillo. Había que pensar con calma, estaba en el principio del principio y no podía desesperarme. Tenía hambre y sueño y me dolía hasta la raíz del pelo. Peor no podía estar.
Oí abrirse una puerta y unos pasos que retumbaban pesados bajando por la escalera. La vibración del suelo repercutía en mi cuerpo por simpatía, porque a pesar de la situación me sentía cómoda.
-¿Está usté ahí entavía?
-¡Aquí! –dije, secamente.
La mujer esperaba una respuesta desde el portal y se asustó cuando me oyó tan cerca. Localizando la brasa del cigarrillo descendió hasta el rellano donde me encontró completamente desparramada.
-¿Ha preguntao pruna bitación? Sí cla tenemos. Mi tía está un poco ía y noye casi ná. No ha dibío entendel-la.
La voz de la mujer parecía de agua, fluía con una claridad casi celestial: era el ángel que cantaba en la pensión. Me levanté apoyándome en todas las partes de mi cuerpo intentando encontrar alguna que no me doliera, con lentitud, como si deseara llevarme el suelo pegado, como un gusano que precisa de cualquier superficie para avanzar. La mujer, que era muy joven, adivinó mi plomo y me ayudó a incorporarme. Me levantó como a un pelo, sin ningún esfuerzo. Era voluminosa y fuerte, aunque muy ágil. Me preguntó por el equipaje a la vez que señalaba el portal, apuntando con los ojos hacia abajo. Bajó rápida, con los movimientos parecidos a los de un oso; con los saltos rítmicos de los niños y las carnes descompasadas bailando a un lado y a otro. Desde abajo, preguntó:
-¿Ener güeco?...
Y, antes de que yo pudiera encontrar mi voz para decir “sí”, ya subía con las maletas como si nada. La dejé pasar delante y la seguí; no hubiera podido soportar el interrogatorio afónico de la vieja una vez más. Entró directa hasta una habitación, a la izquierda de la entrada: un cuarto inundado por la luz, que se abría a la calle con dos hermosos balcones.
La mujer era joven y se llamaba Celia; la vieja Sila. Si en la escalera me había parecido gorda era por la oscuridad, que escondía más de la cuenta. Celia era deforme. La carne se le repartía por el cuerpo de un modo despiadado y grosero. Solo había visto algo parecido en reportajes americanos sobre la obesidad. Su cara se prolongaba hasta el escote con una papada que se dividía en un canal oscuro donde se intuía el nacimiento del pecho. Los brazos y las piernas estaban estrangulados en las articulaciones, como las morcillas. Sentí lástima porque estaba sucia. A pesar de lo grotesco de la figura, Celia tenía los rasgos agradables. Lo más especial de su cara de luna, dos ojos diminutos y escondidos que emanaban tranquilidad y ternura. La voz maravillosa, en un aparte lejano, como una prótesis divina.
No dejaba de hablar y de explicarme cosas. Me decía que no hiciera caso de Sila, que bebía y que con la vejez eso se nota mucho. Mientras me hablaba empecé a notar un calorcillo que me subía por los pies y ascendía por el cuerpo hasta la cara. No la escuchaba con atención. Logré alcanzar alguna frase suelta que a duras penas repercutía en mi mente gaseosa. Pero me tranquilizaba escucharla. Me acunaba con su voz. Y con los ojos abiertos, dormía.
-Escanse, quendiluego hablaremos más calmás y lapuntaré en el libro de güéspedes.
Me entregó la llave de la habitación y salió cerrando la puerta.
Me tendí en la cama vestida, sin quitarme el abrigo siquiera. Recorrí la habitación con los ojos empezando por el techo; buscando los vértices bajaba por una esquina dando metros a la altura. Esta casa tiene los techos altos, debe ser difícil calentarla... Me quede dormida.
Sonó el timbre de la casa. Lo oí entre nubes. De un salto pasé de la última imagen de un sueño a mi cabeza. Me costaba moverme y me quedé quieta, en la misma postura, sin abrir los ojos. Volvió a sonar el timbre. Pasos, movimiento, voces y la puerta que se cierra. Regateaba con la pereza; ¿quién vencería antes, el sueño de nuevo o cambiar de lado?
El colchón se adaptaba al cuerpo, recogía mi forma y me acomodaba en él como en una vida nueva de la que no podría regresar, donde todo es tan irreal que no afecta, donde nada duele demasiado.
La primera imagen que me vino a la cabeza fue la de mi hija, que me arrancó las alas de cuajo y la realidad me cayó como un fardo desde el cerebro hasta el pecho. Toda mi historia se condensó en un segundo; apareció apretada desde el principio hasta el final como una proyección para un solo espectador; las secuencias pasaron sin piedad para pedirme explicaciones sobre mi pereza. No estaba ahí para dormir; la niña me esperaba.
Abrí los ojos: una habitación fría, entre las agonías del atardecer, con las paredes desnudas. Empecé a recordar. Estaba anocheciendo. Cuando entré por primera vez en la habitación el sol se colaba hasta el último rincón y la visión de una cama donde descansar me hizo creer que el cuarto era confortable. La noche urdía su traición; la oscuridad iba avanzando y me fue trayendo las nostalgias y las dudas. Aquellas cuatro paredes mudas eran una caja amarillenta con una cama, una silla y un armario destartalado y sin puertas. Tan sólo mis maletas significaban algo, porque reflejaban algún color. Desde el balcón entraban los destellos del letrero luminoso. Pensión Sila, SILA, la vieja endemoniada que me cerró la puerta. Si mis padres la vieran se desintegrarían. Bueno, ¡qué digo! si vieran todo; la gorda, la escalera, la habitación... Me volvieron a desfilar las imágenes de antes, pero esta vez se detenían: el piso en el que vivía con mis padres y mis hermanos, el colegio. Tantos años de educación... estudiando... para qué, para nada; una familia rota, una farsa; todo una mentira. Nada de esto volvería. Pero todo estaba retenido en mi memoria, en mis modales, en todas las fibras de mi organismo. Ahora es diferente, me decía constantemente; me alejaba de la comodidad, de la confianza con la que observamos las mismas cosas un día tras otro, sin que llamen nuestra atención; de esas mismas cosas ante las que pasamos desde siempre, sin preguntarnos por qué están ahí o quién las ha puesto que a mí nadie me ha preguntado dónde las prefiero.
-Ahora soy distinta -me dije en voz alta-, por eso todo va a resultar diferente.
Comprendí que, llegado este punto, nunca volverían a ser las cosas como antes, era ya imposible. Y, mientras hablaba al vacío, buscando el coraje necesario para no desfallecer, regresaron las imágenes de las habitaciones de mi casa en Rusiente, con los dormitorios enmoquetados y pintados; me parecían exquisiteces, abundancias al lado de las paredes ciegas que me rodeaban.
La miseria de la habitación me mostró el futuro que me esperaba. Noté un golpe en el pecho, un brinco del corazón, y sentí abrirse la brecha entre los dos mundos.
Antes de precipiatarme al vacío me instalé en la realidad enemiga: una angustia atroz.
Regresar a casa y someterme a la voluntad de mi familia: la idea me aliviaba y la angustia cedió.
Sonaron unos golpes en la puerta: era Celia. Me levanté, abrí la puerta y me lancé al abismo.
18 ene 2007
Pensión Sila
Etiquetas:
camarero,
Celia,
habitación,
maletas,
Pensión Sila,
taxi
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













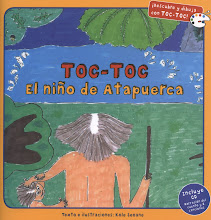





















































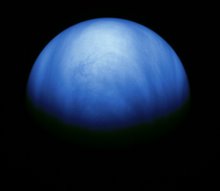




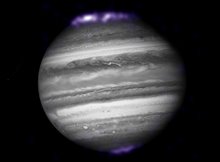






























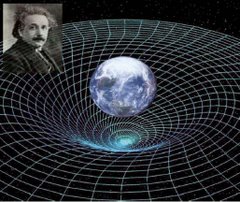





















1 comentario:
Pasar del poder a la clase de la lucha. Suele ser complicado para quien está cómodo en ese tipo de vida. Creo que a mí nunca me hubiera gustado vivir así, aislada de todo cuanto ocurre en el mundo, en cuatro paredes de mentira, acolchonadas con falsedades.
Me ha encantado, muchas gracias por tus relatos, porque siempre me supone un placer leerlos.
Publicar un comentario