Hoy no me ajusta el cuerpo. He dormido poco, dos horas en toda la noche.
En medio de una lectura, me levanto y salgo afuera. Yo he ordenado este jardín, lo he recluido en la prisión de mis gustos, de mis deseos. Ha quedado encerrado en la visión que tuve cuando esto solo era una pradera desnuda. Cada año todo está más grande; salen los brazos leñosos entre las rejas invisibles. No quise poner rejas al campo. Ya no recuerdo la imagen. En mi cabeza estuvo ordenado una vez. Por suerte, se ha resistido a permanecer fotografiado. Me gusta. El cautiverio ha fabricado transformaciones. Tampoco puedo contenerlo; se vence hacia una rabiosa anarquía. Cada vez es más salvaje. Quiere cumplir la ley, viaja hacia el desorden: un lujo de la naturaleza, del universo. Como los humanos.
El semblante de la vegetación contamina el texto: dejo el libro, abierto, sobre la hierba.
Por el sur veo el valle. Y por el norte una cala cantábrica, violenta, animal. El mar convencido; la tierra entregada, reducida a arena, sometida por el agua y el viento.
La temperatura es tan alta este invierno que asusta. Hoy nada me convence. Vivo una negación donde fermentan nuevos gérmenes y una luz nueva vendrá a sustituir a la anterior. Así se irán construyendo otros puentes ideológicos por los que cruzará mi vida, mientras en el diario de mis células irán quedando escritas convicciones caducas y viejas resignaciones. Ellas son las lecciones aprendidas, que habré de repasar para esquivar al vacío de la madrugada, el momento angustioso de ceguera, el instante justo del cambio de luz, cuando siento que puedo caer.
Nada en medio del jardín, en este paraíso que he creado, permanece imperturbable.
Si se posa un pájaro, se vence la rama. Si sopla una brizna de aire, las hojas aplauden.
A la prisión diaria de sentirme, se une la necesidad de imaginar escenarios disparatados que disfrazan la vida por un instante. Un jardín, por definición, no tiene nada de disparatado. La mente es poderosa y hace un esfuerzo por evadirme de ciertos “estares”. Tengo bienestares y malestares. Cuando estoy en el centro, ni bueno ni malo, solo tengo estares. Este modo intermedio de ser o de no ser es un pasadizo que une dos lugares. Me detengo en medio, donde surge una idea que sustrae el presente y me arranca de mi propio lado. Un privilegio. Alejada ya de mí misma, las páginas de la novela, pese a su intensidad, pierden efecto, son inútiles. Ya no estoy en el presente ni en el pasado.
El futuro no existe. Ahora no presido el tiempo; solo vivo el instante e intento no acumular segundos. Soy pero no estoy. O, ¿es al revés? Me he perdido.
El libro continúa abierto, donde lo he dejé antes de perderme en el tiempo. Un remolino se enreda con las hojas y las arruga. Las páginas sujetas al lomo y las palabras a las páginas. Me acerco a cerrarlo y miro, por casualidad, la hierba. ¡Qué bien se siente aquí! Pero… si yo no estaba, no estoy ni bien ni mal. No puedo, pero quiero. Repetiré la frase: ¡Qué bimel se siente aquí! Bimel: ni bien ni mal. Palabra nueva. Ya tengo dos: estares y bimel. A pesar de la familiaridad de la vegetación me creo el anonimato, me convenzo de él. Ni un alma humana; acaso una voz lejana que se expresa en el lenguaje que los animales de granja comprenden. Apuro un cigarrillo, lo apago y lo piso. Observo la colilla aplastada y me pregunto qué pasará con ella. Me doy cuenta de que me estoy instalando en el tiempo: he pensado en el futuro de la colilla. No. No quiero moverme de aquí. He detenido el tiempo.
Una pequeña araña gris pasa junto a mi pie: su paso es cauteloso pero firme, no vacila. Intento averiguar dónde está su nido. Pero no me levanto para buscarlo. Con una pata toca accidentalmente la boquilla de la colilla apagada: no le gusta; quizá tenga un olor desagradable. Se aleja, pero, no; retrocede y la inspecciona detenidamente una vez y otra; así lo hace durante un minuto. Después la abandona y camina con la misma determinación de antes. Entre la hierba casi seca la pierdo. También he perdido la cuenta de un tiempo en cuya nave ya he entrado. Busco la araña, desesperadamente. ¿Cómo es posible? ¡Solo he desviado la mirada un segundo! Insisto en la búsqueda y por fin la encuentro: quieta, muy quieta, justo donde la había perdido: ¿Qué estará haciendo? De golpe recorro en tiempo, que se había acumulado. He viajado del pasado al futuro de la araña. Y al echarla de menos me he lanzado de cabeza al presente. Dentro de esta ensalada aliñada con minutos y segundos, de tréboles, margaritas, jazmines, buganvillas, parras, brezo y hierbabuena estamos metidas la Perra, la Araña y Yo: tres pesos ligeros. Ellas dos, ajenas al cínico dogma de existir sin interferir. Yo queriendo ser cualquiera de ellas, por unas horas.
Me instalo en el presente: el rugido intenso del mar me llega sólido hasta los oídos.
Y de pronto la araña gris sale de su trance y corre a toda prisa como si algo o alguien la reclamase, como si un cambio que yo no percibo la decidiese o como si repentinamente se hubiese acordado de que tiene la comida en el fuego.
¿Qué he ganado? Dos palabras nuevas y un viaje en el tiempo.
Y he repasado esta lección: cada día es una secuela del anterior.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)













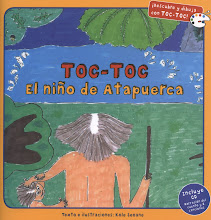





















































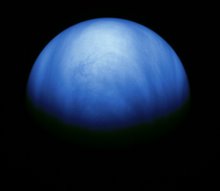




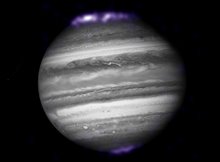






























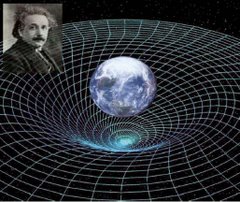





















No hay comentarios:
Publicar un comentario