La memoria abarcaba escenas y frases; luego, tomaba rumbo al jardín de la iglesia, donde revivía la última noche: aquellas pupilas del padre Anselmo, secuestradas por la desesperación. Su figura estaba postrada; su rostro, vencido.
En una ocasión me dijo que yo era un naturalista y un gran aficionado del ser. Y sin duda alguna, todo su esfuerzo, su fracaso, era una circunstancia enredada en mi fabricada afición.
Después de dos semanas repasando los acontecimientos ya no tuve ninguna duda sobre mi responsabilidad en la crisis del sacerdote. El peso de lo acontecido me apremiaba. No podía esperar más. Pero… me faltaba inspiración. ¿Qué le diría? Todo se venía abajo para volver a empezar. Sin embargo, un impulso me arrastraba; porque la Naturaleza permanece fiel a sí misma; ella abre un camino y no permite que nos detengamos por mucho tiempo.
El día antes de volver a verle subí con el coche arriba de Sucrelagua, en busca de aquél primer recuerdo balsámico, de cuando llegué. Volví para mirar la carretera estrecha que acunaba en cada curva un giro de la vida y un punto de teja rojo. Desde el alto observé el mar cubierto por un velo de nostalgia, la mía propia. Nadie está a salvo. Entre los viñedos y los almendros hallé el orden escalonado de una naturaleza cautiva. Así descubrí que la Naturaleza es la auténtica fugitiva: tiene que esconderse en rincones inexplorados para mantener su integridad. Encontré, abajo, el nido amueblado en la plaza... Y permanecí un buen rato en la cumbre, intentando acuñar la metáfora.
Pasé la noche elaborando un texto, que retuve en la memoria con la intención de llevárselo a don Anselmo por la mañana. A ratos, me levantaba del sillón y me iba ante el espejo para pelearme con el orgullo. Después, más aliviado, recordaba que la vida se inclina para recogernos y el hombre, en su escalada, se queda con el puesto de pésimo aficionado. No hay vuelta de hoja.
Hacia las seis de la mañana, crucé la plaza. Todavía no había amanecido. Una noche en vela me había aclarado las ideas.
Me detuve frente al patio de butacas: allí echaban la Luna.
¡Vaya película! Todavía se la podía ver, colgada de las profundidades, ajena a los desperfectos que había ocasionado.
El sueño de esta gente se me anudó en la garganta y adquirí una vaga conciencia sobre su peso. Caminé hasta el cementerio y entré. Me senté en un banco y encendí un cigarrillo. El cielo todavía era un borrón azul oscuro, deslucido en un extremo por siglos de albas.Pensé que el sol nos deja un cielo recién nacido, resplandeciente, pulido, sin esquinas. Entonces, imaginé el amanecer como el nacimiento de un niño, y me puse nervioso como el futuro padre al que le gotea un temor, o una culpa. No dejaba de ser chocante que me pusiera a pensar en recién nacidos, mientras intentaba aguantar el tipo rodeado de difuntos. La oscuridad me estaba cobijando. Porque la noche, aunque parezca sumergirse entre dificultades, se esfuerza, sin embargo, por devolver los votos de serenidad al comprometido silencio. Y al contemplarla bajo las estrellas, la conquista de soledad se vuelve intensa. Sólo el sol o la luna vienen con noticias. Eso es lo único cierto.
En el tinte provisional del cielo comprobé que me había quedado sin armas para sujetarme. ¿Había cambiado yo o había sido el mundo? La memoria me había fallado; no recordaba lo que venía a decirle al cura. Después, un esquinazo en el tiempo; un aplazamiento de la existencia bajo el plácido sueño.
El reloj de la plaza me acribilló el oído al dar las nueve. La realidad seguía su curso, se estaba moviendo, me llamaba; tomé la idea prestada y dócilmente la seguí.
Atravesé el cementerio y me acerqué hasta la iglesia. La cancela del jardín de la sacristía estaba abierta. Quizá, don Anselmo... o su hermana, olvidaron cerrarla por la noche.
Me arrastré lentamente hasta la zona de huerto para no ser descubierto.
Y, entonces, aparecieron las buganvillas.
20 feb 2007
La Luna en directo.
Etiquetas:
carretera,
cementerio,
La luna,
metáfora,
naturaleza,
película,
viñedos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












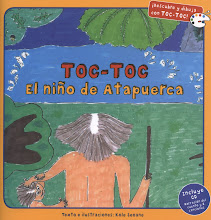


















































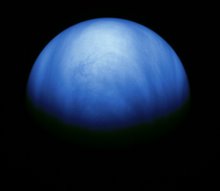




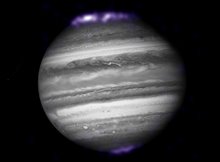






























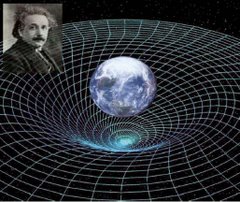





















No hay comentarios:
Publicar un comentario