Llegué a la consulta un cuarto de hora antes, por aquello de recobrar el aliento y que el psicoterapeuta no se figurase “cosas raras”. La sala de espera era lamentable. En la puerta había un cartel metálico, torcido: terapia en grupo. Ya dentro, en el techo, sobrevivía un triste plafón del que pendía una bombilla que lucía en amarillo impreciso. Doce sillas solteras, todas de pana gruesa y negra, separadas dos palmos cada una, dispuestas perimetralmente. Y, pegada a una esquina, la ventana, dando a un tétrico patio de luces. En el centro, nada. Suelo, puro suelo, de madera gastada, justo delante de las sillas. Paredes desnudas, como mi alma en ese instante. Si traía alguna imagen, desde luego, aquí se había desvanecido. Estaba en blanco. Me di cuenta: tenía miedo. Tampoco había una miserable revista. Hacía frío. O quizá no lo hacía y lo sentía porque lo disparaban mis nervios. Siempre llevo un libro encima. De pequeño tamaño y delgado, para que no pese demasiado. Lo abrí y comprobé lo inútil de su presencia. Con la escasa luz me lloraban los ojos. Mal asunto; podría llevar al profesional del alma a una conclusión errónea sobre mi presencia allí. Esta terapia era un disparate. Nunca he confiado en la psicología, como disciplina. Además, no estaba ante un problema de distorsión de la realidad ni de opacidad mental. Todo lo contrario. Cada día era capaz de encontrar por mí misma una solución “verdadera” a mi problema. Después de todo, qué es la verdad. Según dice Ortega es “encontrar una idea que coincida con uno mismo”. No resulta difícil; un problema inicia las preguntas. Y las respuestas vienen solas, ansiosas por ver la luz. ¡Hay que ver lo que se aprende con los problemas! Lo malo: cuando los problemas son siempre iguales. Aunque, he comprobado que, muchas veces, viejos problemas alumbran viejas ideas que, ahora, se muestran más extensas y profundas.
El psicólogo fue puntual. Al clavarse las agujas en las seis, se abrió la puerta. Un torrente de luz natural, procedente del pasillo, dilató bruscamente la estancia. Las paredes eran color gris militar. Antes no lo había notado, todo me había parecido amarillento. Su despacho era pequeño, más o menos como la sala de terapia, pero dando a la calle. Las paredes, también vacías, alardeando del mismo gris. En el techo, una lámpara de brazos dorados dispuestos a sujetar el techo. No, no era de araña, era una pesadilla. En un extremo, junto a la ventana, una mesa inglesa –qué lujo- con tres sillas coloniales, dispuestas una contra dos. Y encima una lamparita verde, estilo banquero, encendida y con la luz concentrada solo en un área pequeña de la mesa. El terapeuta se acercó a la puerta, la cerró y apagó la lámpara central, según dijo, para crear ambiente. Nos sentamos, él en su sitio y yo en el lado “paciente”. Había traído un taco de cuartillas blancas, una agenda negra y una pluma. Colocó todo sobre la mesa -la agenda a un lado, bajo el charco de luz- y ajustó los bordes de las hojas, cuidadosamente, como buscando perfección, o excusas, quién sabe.
- Bueno -empezó-, me llamo Juan Manuel y me voy a hacer cargo de tu terapia. Dime tu nombre, tu edad y tu lugar de nacimiento.
Contesté, claro. En esto no había gran dificultad. Pero tuve la impresión de que estos datos eran tres elementos valiosos que él manipularía mágicamente, después, en su templo intuitivo. Llegó el turno de la exposición del problema. Y a continuación, unos apuntes biográficos. Vaya orden tan extraño. Yo lo hubiera preguntado al revés. Pero él insistió en que antes tenía que saber qué me había traído aquí. La conversación nos llevó una hora larga. Cerca ya del final le expliqué que no tenía ningún conflicto interno. También le comenté que mis análisis de sangre eran correctos y no existía ninguna causa química que justificara mi inconformismo. Esto, por si acaso. Mientras se lo explicaba me miró fijamente a los ojos, primero a uno y luego al otro. Luego se precipitó sobre sus papeles, no sé si para anotar el dato o para calificar mi observación. Pero lo hizo con ansia, como con miedo a sentirse interrumpido por una idea más. Se despidió de mí diciéndome:
-las sesiones duran media hora, tu seguro no paga por más tiempo. ¡Ah! Y te pongo unos “deberes” (haciendo las odiosas comillas con los dedos) para el próximo día. Quiero que pienses qué esperas de mí y que me lo digas.
No me lo podía creer. ¿Acaso no era al revés? ¡Él era el profesional! ¿Qué podía saber yo de prácticas psicológicas? Aunque, no me disgustó que las sesiones fueran cortas. Esto era como ir al matadero.
En la sesión siguiente el psicoterapeuta adoptó una postura paternalista y condescendiente. La sesión se centró -no dio tiempo para más- en una especie de declaración de principios que escribí para la ocasión, con esta frase como remate final: “no soy una pieza de catálogo; lo que espero es aprender, que no se toque mi carácter y que no me duela”. Antes de que empezara a decir nada le entregué el escrito con los deberes que me había pedido, los cuales leyó muy deprisa. Seis folios. ¿Tendría un curso de lectura rápida? Se me quedó mirando fijamente, con el codo apoyado en la mesa y levantándose una ceja con un dedo. Ésta era la mirada de psicólogo que yo había imaginado siempre. Parecía estar pensando; pero no lo hacía, estoy segura. Era la pose previa a la venta de salud mental. Tras su interpretación, dijo:
-que no duela es difícil. Y lo del carácter… me temo que es lo único que puedo manipular para intentar ayudarte. Quiero que te quede claro que la terapia es personalizada. Aquí el protagonista eres tú. ¡TÚ! Y SOLO TÚ… (levantando la voz y señalándome con el dedo insistentemente. Me dio miedo). Me temo que eres un caso difícil. Espero estar a la altura.
¿Ya está? ¡No puede ser! ¿Seis folios y solo menciona el final? ¿A la altura? ¿Qué demonios significaba eso? Se encogió de hombros. No tenía nada más que decir. Así que dije, visiblemente indignada:
-pero ¿esto es así, de verdad? Me parece muy arriesgado…
Ya no recuerdo lo que dije. El psicólogo me miraba, asintiendo con la cabeza, como diciendo, “todos se resisten al principio”. Poco antes de terminar la sesión me informó:
-el trabajo que voy a hacer contigo es parecido al de suministrar un antibiótico, que eliminará los agentes de tu carácter que te llevan a tener problemas. Porque yo creo que tu rebeldía es la causante de tus problemas. Si no la corriges, enfermarás. De modo que te voy a proponer el primer ejercicio. Te voy a enseñar a “disfrutar con el odio”.Y aquí empezó una discusión violentísima. Los gritos, seguramente, llegaban hasta el portal.
-No puedes interferir en mis fantasmas –protestaba yo-, son mi forma de ser y…y…!
-Te pongo estos deberes para el próximo día –me cortó-. Quiero que pienses en la idea, dis-fru-tar-con-el-o-dio. Piénsalo y me cuentas. Pero, piénsalo de verdad.
Esto empezaba a ser un calvario. Y todo por una idiotez. Yo tenía que hacer un esfuerzo en el que debía sacrificar unos valores -sobre los cuales se hace mucha propaganda, por cierto- , mientras mi contrincante solo esperaba mi rápida claudicación. Muy bonito. Unos argumentos –los míos- poco “prácticos”, contra una solución –la de ellos- muy “cómoda”. Así funcionan las instituciones. Así va el mundo. Magnífico.
Tercer día de terapia. El profesional me devolvió los seis folios, con párrafos tachados y con múltiples anotaciones al margen que rezaban, “demagogia”. En mayúsculas. Entre múltiples signos de admiración. Interrogaciones. Y en rojo: ¡NO! ¡Mentira…! ¡SUEÑAS! “Demagogia” era lo que más aparecía. En fin. Este hombre no conocía el significado de la palabra o lo empleaba mal. Empecé a impacientarme. Estaba a punto de saltarle al cuello. Pero, tuve mucho cuidado al elegir mis palabras, porque la inteligencia tiene unos límites desde donde acecha la idiocia; y no habría podido soportar, en adelante, el recuerdo de mi voz, alterada por la emoción y la rabia, sosteniendo alguna estupidez. Me puse en pie y le dije, gritando, que nadie se salva de las heridas de vivir; que la psicología no era mi fuerte pero que no había imaginado que fuera tan destructiva y que su objetivo fuera hacer sufrir en vez de procurar alivio. Al no saber cómo continuar mi discurso, me marché y me regalé diez minutos fuera de su presencia. Bajé las escaleras llorando y con hipos. Creí, porque dudé un instante, que me acababa de jugar algo importante. Cuando pisé la calle, me serené.
La visita siguiente, la cuarta, fue la última. Y la más corta. El psicólogo se mostraba afectado, deprimido. Tenía muy mala cara. Dijo que abandonaba mi caso, que no podía continuar. En sus muchos años de ejercicio profesional era la primera vez que le pasaba. Su informe, si alguien se lo pedía, no sería desfavorable. Salí de la consulta, confusa, un tanto angustiada. Y, como casi siempre, con sentimiento de culpa. Estaba segura de haberle provocado un cortocircuito.
2 dic 2006
El Cortocircuito
Etiquetas:
Cortocircuito,
instituciones,
sala de espera,
terapeuta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












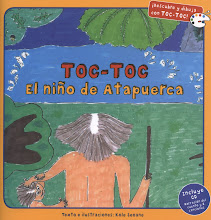


















































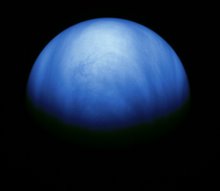




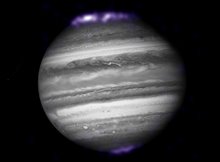






























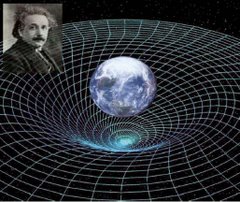





















No hay comentarios:
Publicar un comentario